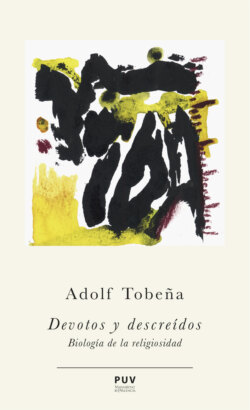Читать книгу Devotos y descreídos - Adolf Tobeña - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPREÁMBULO
Cerebros religiosos y ateos
LAS HOSTILIDADES QUE SE HAN VIVIDO, en los últimos tiempos, entre algunas trincheras muy belicosas de la biología y los frentes teístas más encumbrados sirven de antesala para esta incursión en la neurobiología de la religiosidad, de las convicciones antirreligiosas y del escepticismo prudente ante un asunto inflamable. Repaso, en este paseo, los avances en las indagaciones anatómicas, fisiológicas, moleculares y cognitivas sobre los fundamentos de la querencia por las creencias trascendentes o las propensiones descreídas, y discuto los hallazgos más sólidos y prometedores, así como las vanguardias exploradoras más productivas. A estas alturas empieza a divisarse la posibilidad de anclar las propensiones a la espiritualidad, la trascendencia y la devoción religiosa en circuitos y engranajes singulares del cerebro. Los sistemas neurales más explorados sobre el particular son los que se ocupan de las múltiples y sutiles intersecciones entre la autoconsciencia personal y la de los entornos social y físico. Son circuitos y engranajes al servicio de unas vivencias y unos fenómenos de conciencia que constituyen el fermento de la religiosidad individual. Este será, por tanto, el territorio primordial que habrá que desbrozar a pesar de que a menudo nos alejaremos de las rutas y propiedades del tejido nervioso para adentrarnos en las arquitecturas y tareas cognitivas que produce el magín o en las costumbres y normas sociales donde de manera tan promiscua se incardinan las creencias y los hábitos devotos.
Edificar una biología de la religiosidad es una empresa de alcance que apenas ha iniciado un desafiante itinerario, con las imprecisiones, los atolondramientos y las vacilaciones características de los afanes pioneros. Se trata de una aventura, no obstante, que puede que ofrezca frutos más aprovechables que la reiteración de debates escolásticos y no siempre benignos en la grieta a menudo insalvable entre ciencia, sabiduría y fe, a pesar de su perfecta compatibilidad en un mismo cerebro. Para estudiar con la concreción requerida las raíces de las convicciones y las vivencias religiosas es conveniente partir de una acotación de lo que hay que entender por religión, y me he decantado, para ello, por la fórmula de Pascal Boyer, el antropólogo más reconocido en este ámbito del saber. Boyer desgranó [36] los ingredientes que contienen las religiones de la siguiente manera:
–Representaciones mentales de agentes no físicos (espíritus, ancestros, fantasmas, brujas, demonios, dioses, etc.), y las creencias sobre la existencia, los atributos y los poderes de estos agentes sobrenaturales.
–Artefactos vinculados a esas representaciones mentales: estatuas, amuletos, imágenes, iconos u otras plasmaciones físicas o simbólicas.
–Prácticas rituales (plegarias, cantos, danzas, procesiones) dedicadas a la interacción con los agentes sobrenaturales.
–Vivencias o experiencias que invocan a los agentes sobrenaturales y permiten la comunicación interactiva con ellos.
–Intuiciones morales así como normas explícitas, en una comunidad, supeditadas al escrutinio de los agentes sobrenaturales.
–Afiliación étnica y coaliciones montadas bajo la guía de los agentes sobrenaturales.
Debe cumplirse, además, la propiedad de que estos ingredientes muestren atributos reconocibles en varias culturas. Se trata, por tanto, de unas tradiciones culturales que incluyen nociones y creencias distintivas, vivencias emotivas también singulares y prácticas individuales y comunitarias que cristalizan en costumbres prototípicas. Es decir, un ramillete de vectores psicológicos que permitan una disección así como un engarce practicable con las estructuras neurales que, presumiblemente, hay debajo. Parece un poco rebuscado encararlo así cuando todo el mundo tiene una idea muy sencilla y operativa de lo que son las religiones: las conductas que distinguen a la gente que frecuenta las ceremonias en las iglesias, las mezquitas, las sinagogas u otros templos, desde los más esplendorosos a los más humildes. Además de los ritos y las prácticas comunales que esa misma gente reproduce en la intimidad individual o familiar. Nada que objetar, aunque ello implique añadir a aquellos elementos el envoltorio de las «instituciones religiosas» cuando, de hecho, no son imprescindibles para definir la religiosidad: tanto si han cuajado en una tradición organizada (una doctrina más una casta de «funcionarios» oficiantes), como si no lo han hecho, aquel conjunto de ingredientes pueden catalogarse como religiones si reúnen los atributos señalados. Por lo tanto, la religiosidad íntima y sencilla ya vale, si conecta con una tradición comunitaria compartida aunque sea muy primitiva.
A menudo, cuando diviso pomos de flores que perduran, años y años, en curvas asesinas o en tramos anodinos de la carretera, en una peana o simplemente anudados a la barandilla protectora o a un árbol del margen, pienso que hay ahí una de las señales nucleares de religiosidad. El hito evocador de una persona cercana que dejó este mundo, repentinamente, en un mojón desgraciado del camino, para hacer revivir así su espíritu. Para rememorarlo y establecer algún tipo de conexión duradera. Hay una distancia inmensa desde esos fenómenos espirituales elementales hasta la música más turbadora y profunda de los oficios de tinieblas, la poesía mística de mayor penetración, el pensamiento moral más sutil derivado de intuiciones y nociones religiosas o los imponentes y solemnes espacios para la comunión litúrgica que señorean en villas y ciudades por doquier. Pero es una distancia que tendremos que salvar aunque sea con pasos vacilantes, intentando abrir brechas a través de las intrincadas telarañas neurales de los cerebros de los devotos y de los descreídos.