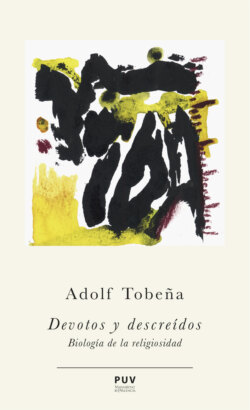Читать книгу Devotos y descreídos - Adolf Tobeña - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
NOSTALGIA DE LA DIVINIDAD
«No creo en Dios, pero lo añoro», Julian Barness: Nothing to be frightened of, Londres, Jonathan Cape, 2008.
LOS PEQUEÑOS CEMENTERIOS situados en rincones privilegiados permiten cultivar, a los descreídos, la nostalgia del más allá perdido. Eso pensaba mientras me sumergía, con unos amigos, en la solemnidad litúrgica del sol de medianoche desde unas dunas en Fredvang, en la costa occidental de Lofoten (Noruega), en junio de 2011. A nuestros pies, en la suave pendiente herbácea que se extendía hasta la siguiente línea de dunas abiertas al océano, una humilde cerca y una cabaña de herramientas daban paso a un camposanto discreto y elegantísimo, de no más de cincuenta tumbas perfectamente alineadas ante el mar y señaladas por lápidas desnudas, aunque sólidas y pulcras. En una esquina alejada, media docena de piedras enanas para acoger los sepulcros de los infantes que perdieron el aliento vital pronto. Hay muchos cementerios así en aquellos extraños parajes boreales: modestos, elegantes y plácidos; rocas bien dispuestas en prados arenosos y verdeantes, pocas flores y magnéticos colores minerales. Perpetuamente abiertos, sin embargo, a la hostilidad y las inclemencias de una latitud extrema.
He tenido que enterrar a parientes en camposantos domésticos y no tan panorámicos, en el Solsonés y la Baja Ribagorza oscense, y a pesar de la humildad paisajística, la potencia evocadora y la nostalgia de espiritualidad en el aposento de los muertos y de la memoria familiar han sido equivalentes. Mis abuelos paternos están enterrados en una cuesta abrupta en las afueras de Camporrells, en un cementerio angosto y escalonado para subrayar el valor cultivable de las terrazas en el secano de garriga, lindando ya con las primeras casas del lugar. Allí, en la capilla del cementerio, culminaban los vía crucis de jueves y viernes santo, en las gélidas madrugadas de marzo y abril, en los años cincuenta del siglo pasado. Tengo también unos cuantos tíos y primos enterrados en recónditos cementerios junto a diminutas vicarías en Llobera, Pinell y Olius, en los altiplanos del Solsonés leridano. Aposentos mínimos, para una quincena de linajes a lo sumo, situados en promontorios elevados de alguna prestancia. Mi madre reposa en el cementerio de la cabeza de partido, Solsona, cerca de los abuelos y de unos cuantos hermanos. Solsona es ciudad minúscula, y el cementerio, ordenado, espacioso y socialmente estratificado, mantiene un aire pequeñoburgués a pesar del dominio que ejerce desde una terraza, a pie de sierra, sobre la sede episcopal más consagrada y carlista del país.
Los aposentos de los difuntos ofrecen, de manera invariable, la oportunidad de conectar con mundos inabarcables y con los aduaneros de los espíritus, las almas y los benditos que los pueblan. Hasta los escépticos y descreídos más empecinados sienten, de vez en cuando, el turbador escalofrío del vínculo trascendente cuidadosamente preservado en esos lugares de medida solemnidad. Los ta natorios tecnificados ultramodernos y las agencias mortuorias suburbiales no lo consiguen casi nunca, eso. Son instalaciones para el despacho más o menos eficiente de un servicio «hotelero»: arreglar, dignificar y procesar despojos humanos con eficiencia. Pero los cementerios pulcros y diminutos, los templos funerarios en lugares estratégicos a cielo abierto, tienen un vínculo directísimo con la religiosidad esencial. Lo tienen al borde del mar, en las llanuras más o menos ajardinadas, en las mesetas esteparias y en los recodos de alta montaña. En todas partes donde los humanos se han afanado, han nidificado y han laborado desde los tiempos más remotos. Esa conexión preferencial con lo intangible es perceptible desde los enterramientos líticos primigenios hasta los fastuosos monumentos funerarios de antiguas civilizaciones de gran sofisticación. La nostalgia de la divinidad se hace presente, sobre todo, en el culto funerario, en las disposiciones y los homenajes a los muertos más que en las celebraciones de la vida, por más poderosas, hondas y sutiles que sean. En los réquiems mucho más que en los himnos, quiero decir. La transitoriedad, la caducidad coaguladora del periplo vital es la verdadera desazón nuclear, el enigma fundamental. La fuente inagotable de donde beben todas las religiones al proporcionar muletas más o menos firmes para ir superando los trances y escollos de la existencia. La nostalgia o las ansias espirituales de los descreídos son, en esencia, un lamento de soledad, un clamor por la compañía guiadora y el cobijo confortador de la esperanza.
A pesar de la añoranza de un relato con finalidad ultraterrenal que algunos descreídos no tenemos inconveniente en confesar, el escepticismo y la indiferencia en materia religiosa han devenido sólidos y muy visibles en las sociedades tecnificadas actuales. Nos ha tocado conocer un mundo donde las batallas contra los enigmas y los embates des tructores de la naturaleza se van ganando, sistemáticamente, día tras día. No todos ellos, ni de manera completa y definitiva, puesto que tales objetivos son inalcanzables, pero las aplicaciones tecnológicas y los arietes científicos anuncian, sin descanso, la conquista de regiones de misterio, la caída reiterada de bastiones inexplorados. No tiene nada de extraño, por consiguiente, que se haya intentado eliminar el recurso a las religiones, en varias ocasiones, entre los ejes definitorios de algunas sociedades.
Precariedad de las sociedades arreligiosas
Se pueden montar, de hecho, sociedades bastante efectivas sin los andamios y los contrafuertes de las religiones institucionales. Se pueden proscribir totalmente, incluso, los cultos a los agentes sobrenaturales y los ritos de la devoción popular y conseguir erigir, aun así, comunidades políticas trabadas que subsistan sin ningún tipo de ayuda de los vectores religiosos convencionales. Hay ejemplos históricos conspicuos: los largos decenios de rigorismo arreligioso en la Unión Soviética, en China o en sus satélites durante el siglo anterior, por ejemplo, y también los hay actuales, Corea del Norte, por mencionar tan solo el más impactante. Cuando digo comunidades efectivas me refiero a la capacidad de crear cuerpos sociales organizados con los resortes característicos de una época. Es de sobra conocido, sin embargo, que todos estos ejemplos acarreaban la perversión de haber sustituido la religión tradicional con fundamentos sobrenaturales por otra mucho más rígida de base secular o laica. Han funcionado, al fin y al cabo, como excepciones nada felices para confirmar la regla de la terca y reverberante omnipresencia de los cultos y las instituciones religiosas en el meollo de las sociedades humanas.
Lo que vale para las entidades políticas de gran alcance –los países o los imperios– rige también en las pequeñas agrupaciones o comunidades de individuos: en una prospección exhaustiva sobre la duración de las comunas seculares o las religiosas a lo largo del siglo XIX, en Norteamérica, se constató que las comunidades montadas sobre creencias trascendentes y con rituales de observancia devota mostraron una persistencia que llegó a cuadruplicar la de las laicas [222]. La vida media de las comunas de base religiosa fue de unos 25 años, en conjunto, y al cabo de 80 años de existencia nueve de cada diez se habían disuelto. Hasta ahí, un siglo casi, alcanzaba el máximo de perdurabilidad. En cambio, las comunas seculares, que en su mayoría partían de ideologías socializantes, tan solo lograron una duración media de 6,4 años. En apenas 20 años, además, nueve de cada diez habían desaparecido ya. Es decir, las pequeñas comunas religiosas resisten y perduran mucho más que las seculares, del mismo modo que los países que colocan la religión en el núcleo fundacional de sus pactos constitucionales también tienden a ser más estables que los que han intentado devaluar el papel cohesionador de las doctrinas religiosas o incluso prescindir de ellas. Hay quien asigna esa mayor durabilidad al coste y la perseverancia en el seguimiento de las normas grupales que son, por regla general, superiores en las comunidades con fundamentos religiosos [9, 168, 169]. Aunque da igual que eso sea o no cierto, ya que el hallazgo básico es que la religión acompaña a las empresas políticas duraderas y que acostumbra a ser uno de sus cimientos primordiales.
Quizá no sea del todo ajeno a ello el dato de que la ideación religiosa apareció en un estadio bastante primitivo de la evolución de los ancestros hominoideos, en el amanecer de las innovaciones cognitivas que consagraron la singularidad del magín de los humanos en comparación con los primates: la fabricación de herramientas de sofisticación creciente y los lenguajes recursivos y flexibles. La religión ocupa, además, un lugar nuclear en las costumbres de las comunidades humanas que se mantienen todavía hoy en estadios tribales primigenios [7, 34, 36]. Se han documentado ausencias culturales estentóreas en los grupos de cazadores-recolectores que aún se afanan en los remotos hábitats vírgenes que resisten en el planeta: en algunos hay carencia completa de técnicas agrícolas o ganaderas, en otros hay desconocimiento total del valor de la moneda y hay también otros sin vestigio alguno de instituciones que se asemejen a la justicia o a la policía. En todos ellos, no obstante, hay costumbres religiosas comunales más o menos organizadas. La cristalización de ritos religiosos es, por tanto, más antigua que aquellas conquistas culturales en los aborígenes que todavía subsisten en la actualidad. Junto a todo esto, proliferan los hallazgos que indican que los ancestros presapiens practicaban rituales religiosos en comunidad. Los neandertales enterraban a los muertos mediante procedimientos que se asemejan a los ritos funerarios «avanzados» de las culturas paleolíticas. Y las líneas homínidas inmediatamente anteriores a los sapiens (los heidelbergensis de los valles occitanos, como el hombre de Taltaüll, o los pobladores de Atapuerca en la altiplanicie ibérica, por mentar ejemplos domésticos) también practicaban ritos de enterramiento de raíz presumiblemente religiosa [34, 148]. Estos indicios permiten sospechar que los presapiens tenían una concepción trascendente de la existencia (uno de los componentes clave de la religiosidad), aunque la fragilidad de los datos fósiles demanda cautelas extremas para amortiguar el entusiasmo interpretativo que acostumbran a prodigar los especialistas en prehistoria. No hay dudas, en cualquier caso, de que el fenómeno religioso es antiquísimo. Las religiones no son artificios relativamente recientes a partir de revelaciones plasmadas en «textos sagrados» que se diseminaron a medida que lo hacían las sociedades «inventoras». Tampoco se las tiene que considerar, en origen, como un instrumento de ingeniería social creado por castas o élites parasitarias en épocas históricas. Es decir, como un artefacto derivado del lenguaje altamente elaborado y al servicio del dominio grupal. Esas sofisticaciones corresponden a formas bastante modernas de concreción religiosa que implican, a su vez, un buen número de estratos añadidos a los mecanismos de base que pretendo discutir en este ensayo.
Vigencia de la religiosidad: perfiles de la devoción y el secularismo en el mundo
Los estudios de las ciencias sociales sobre las religiones habían asumido, durante mucho tiempo, que el pensamiento religioso es «primitivo», no-racional, incompatible con la ciencia y, por todo ello, condenado a declinar. Los hallazgos contemporáneos sugieren, por el contrario, que la devoción religiosa se asocia a una buena salud mental, que responde a cálculos de coste-beneficio y que perdura a despecho de la educación avanzada y el entrenamiento científico. Aunque los profesores, los científicos y otros norteamericanos muy instruidos son menos religiosos que la población general, la magnitud de esa distancia en devoción no supera a la detectable en función de la raza, el sexo u otros factores demográficos. Además, con frecuencia los investigadores de ciencias «duras» se muestran más religiosos que sus colegas de las humanidades o las ciencias sociales (Laurence Iannacone, Rodney Stark y Roger Fiske: «Rationality and the “religious mind”», Economic Inquiry, 36, 1998, pp. 373-389).
Aunque vengan de lejos y muestren signos de decrepitud, las religiones institucionalizadas continúan muy activas hoy en día. Se había insistido en que las religiones vivían sus postrimerías, que habían entrado en un ocaso irreversible. Que la penetración de las ideas de la Ilustración, junto con la expansión del conocimiento y las tremendas transformaciones impulsadas por las innovaciones tecnológicas debidas al ingenio, la curiosidad y la laboriosidad humanas, tenían que conducir a que las religiones perdieran influencia, de manera paulatina, hasta desaparecer totalmente. De momento, no hay indicios ni señales de que tales predicciones tengan que cumplirse en absoluto [111, 123, 249]. La formidable secularización de las sociedades avanzadas actuales convive con fenómenos al alza como la proliferación de movimientos espirituales y sectas de todo pelaje y condición, el renacimiento sorprendente de los sanadores y curanderos alternativos, el auge de las doctrinas místicas y las ejercitaciones en rituales y procedimientos con fundamentos mágicos, así como el éxito apabullante de los libros, films y juegos de temática esotérica [94, 115, 248].
Las grandes iglesias monoteístas, por su parte, no solamente viven un periodo dulce gracias a la derrota inapelable de quienes fueron sus principales competidores laicos (utopismos humanitaristas como el comunismo o el anarquismo), sino que se han revitalizado y han acentuado su penetración en muchos rincones del planeta, en particular en los países emergentes y en vías de desarrollo. Hay, por lo tanto, una pérdida de influencia relativa de las religiones institucionales en Occidente que queda más que compensada por su peso creciente en el resto de sociedades y por los múltiples rebrotes de religiosidad y espiritualidad «renovada» entre las capas poblacionales más educadas de las comunidades ricas.
La religiosidad individual sigue, por otro lado, muy vigorosa y hay multitud de datos para corroborarlo. Los norteamericanos (la sociedad líder en la antorcha tecnológica, todavía) confiesan tener vivencias y creencias de naturaleza religiosa en unos porcentajes altísimos. Más de un 90% responden de manera afirmativa a preguntas como, por ejemplo: «¿cree usted que hay fuerzas sobrenaturales –más allá, por consiguiente, de lo que conocemos a través de la experiencia y del progreso científico– que inciden en el mundo y con las que puede comunicarse mediante la plegaria, la invocación u otros métodos?». Responden así cuando se les piden esas precisiones no por teléfono y con prisas, sino en entrevistas elaboradas y muy trabajadas, previamente concertadas y sometidas a revisión cuidadosa por parte de expertos independientes. Los sondeos llevados a cabo por los institutos de sociometría más solventes, como Gallup (<www.gallup.com>), Pew Research Center (<http://religions.pewforum.org>) o World Values Surveys (<www.worldvaluessurvey.org/index_surveys>), así lo acreditan una y otra vez.
Los hallazgos de un gran sondeo del Pew Research Center, en 2007, sobre una población de 35.000 ciudadanos de EE. UU., de edades superiores a los 18 años, indicaron que más del 90% profesan creencias en un dios personal o en espíritus o fuerzas sobrenaturales con influencia universal. El 71% manifiestan tener una certeza total sobre la existencia de esos agentes. El 58% de los norteamericanos, además, rezan una vez al menos cada día. A pesar de que el porcentaje de los que se declaran sin afiliación a ninguna religión en particular ha crecido en las últimas décadas y se sitúa ahora alrededor del 12%, las cifras de los ateos y de los agnósticos se mantienen bastante estables, oscilando entre el 1,5 y el 3,5%, en total.
Hay que tener presente, no obstante, que existen variaciones considerables en la magnitud de las categorías «arreligiosas» en función del tipo de sondeo. Se producen más concordancias en los ateos porque se adscriben a una negación tajante, pero hay agrupaciones peculiares y muy variables para los que expresan modalidades de escepticismo, dudas o carencia de filiación crédula específica. Esos institutos sociométricos proporcionan datos globales, con regularidad, así como comparaciones entre países y regiones del planeta que confirman, por regla general, la preeminencia de la religiosidad en todos lados, con mosaicos afiliativos y doctrinales más o menos variados (<www. thearda.com/rrh/>, un sitio web versátil para ir siguiendo las variaciones sobre creencias, prácticas y deserciones religiosas a escala mundial y regional).
En España, cerca de un 80% de ciudadanos también consigna una creencia firme en Dios o en fuerzas sobrenaturales con influencia universal (véanse los datos de los sondeos del CIS, durante los últimos veinte años, sobre creencias y prácticas religiosas). La plegaria regular es mucho menos común que en EE. UU. y la proporción de los que la practican a diario solo llega al 20%. En cambio, tener objetos domésticos de culto o iconos con simbolismo religioso (cruces, relicarios, altares, figuras, láminas) rebasa el 55% de los encuestados. Entre los jóvenes españoles, la cifra de los que se confiesan creyentes supera el 70% y cuando quieren dedicarse a profesiones prosociales o «humanitarias» (educación, sanidad) las proporciones de los que admiten tener creencias religiosas se elevan por encima del 90% (<www.cis.es>).
La secularización incontenible que se ha vivido en el último medio siglo en Occidente refleja más un declive en el seguimiento de las costumbres y las tradiciones religiosas de cada cultura que la debilitación de las creencias de fondo. En España, por ejemplo, solo un 13% de la población acude con regularidad a las misas dominicales, a pesar de que la proporción de los que se declaran católicos llega al 72%, según datos del CIS de julio de 2011 (El Pais, Sociedad, 7-08-11, pp. 33-34). En los países que se presentan como paradigmas de la secularización consolidada y del retroceso de la religión hacia el ámbito íntimo y privado, con la desaparición de las señales de devoción y de los inductores de culto más aparentes, las trazas de la religiosidad continúan siendo sólidas. Dinamarca y Suecia, por ejemplo, son líderes destacados de esta tendencia europea al eclipse de la religión en la esfera pública, junto a Holanda, Gran Bretaña o Chequia [254, 255]. Pero cuando se mide con finura la propensión de las personas a la ideación trascendente o a la credulidad en agentes o espíritus sobrenaturales las cifras son altas también para los daneses y los suecos [94], además de mantenerse muy firme la adscripción a las costumbres y los ritos de la iglesia luterana en su calendario de festividades de un modo tan ferviente, o más incluso, como la de los católicos y ortodoxos expansivamente «ceremoniales» del mediodía europeo.
Buena parte de los malentendidos y las discusiones sobre cifras discrepantes al intentar detectar tendencias hacia la secularización o al rebrote o despertar religioso provienen de la dificultad de atrapar, con precisión, las bolsas de descreídos y arreligiosos en cada lugar. Como estas personas acostumbran a guarecerse bajo varias categorías no necesariamente excluyentes –los ateos, los agnósticos, los escépticos, los indiferentes, los laicos–, ello resulta en una danza mareante de porcentajes en función de las fuentes y las definiciones usadas en cada sondeo. El dato más firme es, no obstante, que incluso en las estimaciones que dan cifras más halagüeñas para los secularistas, estos acaban sucumbiendo en todas partes [256] ante los crédulos y los religiosos. Otra fuente de confusión deriva de obviar o minusvalorar la notable tendencia, en sociedades ricas, hacia la sustitución de la religiosidad enmarcada en tradiciones cristianas por una nueva espiritualidad, de raíz individualista, autocultivada y un punto esotérica, que algunos han bautizado como «espiritualidad poscristiana» [115, 248]. La fundamentación de esta espiritualidad reside en la creencia de que en las capas más hondas del yo personal hay destellos de la «lumbre divina»; que el camino iluminador del «crecimiento personal» permite acercarse a esos estratos profundos en la percepción de uno mismo, restableciendo así la fusión con lo sagrado a través de la huella divina y la subsiguiente reconexión holística con el cosmos, emergiendo de este modo del encapsulamiento alienador. Breve: la espiritualidad poscristiana se caracteriza por la idea de que el yo tiene un componente divino, y está impregnada por una concepción inmanente e inefable de lo sagrado. Se presenta como una alternativa ante las religiones cristianas (la fe) y el secularismo racionalista (la razón): como una tercera vía que trasciende a esas dos tradiciones. Al analizar algunas respuestas vinculadas con ese tipo de espiritualidad «posmoderna» en los World Values Surveys correspondientes a 1981, 1990 y 2000, en una quincena de países y cubriendo más de 61.000 respuestas en un lapso de 20 años, Houman y Aupers [115] obtuvieron datos sólidos que indicaban que esta nueva espiritualidad ha crecido, sobremanera, en los países desarrollados. Las preguntas del sondeo usadas para construir una medida pertinente de esta modalidad espiritual eran:
– ¿Cree en la existencia del espíritu o de una fuerza vital?
– ¿Cree en la vida después de la muerte, aunque piense que la enseñanza de las iglesias no proporciona respuestas adecuadas a las necesidades espirituales?
– ¿Cree en la reencarnación, aunque no crea en Dios?
– ¿No se considera Ud. un ateo convencido, aunque flaquee su confianza en las doctrinas de las iglesias?
– ¿No pertenece a ninguna filiación religiosa, pero tampoco es Ud. un ateo convencido?
Combinando las respuestas «sí» y «no» categóricas mediante un sumatorio obtuvieron puntuaciones válidas para 56.513 personas, un 92% del total sondeado. Los resultados de las variaciones en esa espiritualidad poscristiana vienen reflejados en la tabla I, y puede comprobarse que se han dado incrementos en todas partes salvo en tres casos: Italia, Canadá e Islandia, que se separan de la tendencia general al alza. El crecimiento de esa espiritualidad antitradicional no es espectacular (la magnitud mediana del incremento fue del 0,2, y eso se considera una oscilación «moderada»), pero sí consistente. Por lo tanto, todo conduce a pensar que lo que se ha perdido en observancia de los hábitos y las creencias de la religiosidad tradicional, en las sociedades secularizadas, puede haberse redirigido en parte, al menos, hacia nuevas formas de espiritualidad más o menos trabada. Insisto en ello porque estos hallazgos se repiten en múltiples sondeos efectuados en sociedades occidentales, donde se detectan segmentos no triviales de personas que confiesan profesar credulidad, «en algo», sin más especificación.
TABLA 1
La espiritualidad poscristiana en 14 países occidentales en el periodo 1981-2000 (N = 56.513)
M = Medias; SD = Desviaciones estándar. Las estimaciones «d» Cohen reflejan la magnitud del efecto, computándose como d = M2000 – M1981 / (SD2000 + SD1981)2. Se aprecian incrementos moderados en todos los países salvo en tres.
¿Científicos descreídos?
Entre los científicos, el gremio más iconoclasta y escéptico, tampoco parece que las creencias religiosas hayan menguado de manera apreciable a lo largo del siglo XX, a pesar de la aceleración portentosa del conocimiento y la laicización de los usos y costumbres sociales. En 1916, James H. Leuba, un psicómetra norteamericano, ideó una encuesta (contribuyó a poner a punto con ella los procedimientos esta dísticos que se usaron a partir de entonces para hacer sondeos sociológicos) porque le interesaba conocer la religiosidad de los científicos. Seleccionó una muestra de 1.000 individuos a partir del directorio oficial de científicos del país y les pidió, por carta y garantizando una absoluta confidencialidad, unas cuantas respuestas a un cuestionario breve y muy elaborado. Los resultados provocaron, en aquella época, un escándalo considerable ya que solamente un 40% de los encuestados admitieron que profesaban creencias religiosas. Incluso el Congreso de EE. UU. debatió el asunto. Se pensaba, con alarma comprensible, que si la cumbre de la sabiduría y del sistema educativo mostraba tan pocas inclinaciones religiosas, las sucesivas generaciones de jóvenes a su cargo devendrían descreídas sin remedio.
Hemos constatado, con cifras elocuentes, que no ha sucedido tal cosa ni por asomo: la juventud actual mantiene unos altos índices de credulidad religiosa. En 1996 se repitió aquel estudio histórico en una muestra equivalente de científicos extraída de la versión actualizada del directorio norteamericano, y la proporción de académicos que confesaron tener inclinaciones religiosas prácticamente no había variado en 80 años [145]. El 39,3% de la comunidad investigadora de EE. UU. profesaba una marcada religiosidad. Este gran segmento de científicos creyentes admitía la existencia de «agentes sobrenaturales a quienes puedo invocar y recurrir por razones ajenas al mero confort psicológico de superar o liberar angustias». Por lo tanto, incluso en el gremio que tiene como cometido específico la elaboración de descripciones objetivas del mundo físico y biológico que chocan, a menudo, con las narraciones religiosas, hay una fracción muy considerable de individuos (un 40%, en cifras redondas) que pueden combinar sin conflictos interiores aparentes sus creencias religiosas con los afanes indagatorios de las propiedades mecanísticas más sutiles y recónditas de la naturaleza. Siempre fue así y lo continúa siendo: el primer sondeo detectó un máximo de arreligiosidad que no ha variado casi nada. Por cierto, al analizar los resultados separándolos por disciplinas, los matemáticos son los que tienen una querencia espiritual mayor, mientras que los biólogos y los físicos son los menos proclives a esa tendencia temperamental. Las diferencias entre ámbitos científicos son exiguas (siempre dominan los descreídos), pero quizá escondan algún indicio porque se mantienen de manera casi idéntica a pesar del siglo transcurrido entre los dos sondeos. En otro estudio efectuado en 2007 a partir de las respuestas de 1.647 académicos de veintiuna universidades norteamericanas de primera fila, salió a relucir de nuevo que el 40% de biólogos, químicos y físicos mantienen muy viva la creencia en Dios [77]. Entre los científicos destacados o de élite, no obstante, la religiosidad es mucho menor o incluso marginal. Leuba ya detectó un formidable incremento de las actitudes descreídas (se acercaban al 70%) entre los individuos que el Directorio USA distinguía con el asterisco que los acreditaba como líderes relevantes. Esta comparación no pudo aplicarse en 1996 al haber desaparecido la notación distintiva en las ediciones contemporáneas del directorio, pero dos años más tarde se obtuvieron resultados a partir de una muestra de 517 miembros de la Academia Nacional de Ciencias de (biólogos, EE. UU. físicos y matemáticos), a quienes se entregó el mismo cuestionario [146]. El porcentaje de creyentes cayó hasta un 7,9% claramente residual en ese selectísimo club de la intelectualidad norteamericana actual. De todas maneras, un 21% seguían mostrando dudas o se manifestaban agnósticos sobre el particular (tabla 2).
TABLA 2
Comparaciones entre científicos de élite [146]
Los matemáticos, una vez más, doblaban o triplicaban la credulidad del resto de científicos. Un estudio sociológico más reciente [78] reexaminó la cuestión al inquirir sobre la conflictividad actual entre religión y ciencia en EE. UU. Se contactó al azar con 2.198 académicos preeminentes y pertenecientes a veinticinco de las mejores universidades del país, con representantes de tres áreas de las ciencias naturales (física, química y biología) y de cuatro disciplinas sociales (sociología, económicas, psicología y politología). Se consiguió un 75% de respuestas de académicos que contestaron al cuestionario vía web o por teléfono. Finalmente, la muestra válida, los que respondieron a todas las preguntas, quedó en 1.386.
Puede observarse en la tabla 3 que un 33,5% se declararon radicalmente descreídos, con lo que, sumados al más de 30% de agnósticos o dubitativos, el segmento de académicos con convicciones religiosas queda reducido a un minoritario 26%. Es decir, vuelve a aparecer la debilidad de la religiosidad entre los científicos de mayor jerarquía. En cambio, si nos fijamos en los autodiagnósticos de espiritualidad, la cosa cambia: hay un 67% largo que reconocen una querencia más o menos intensa hacia la espiritualidad, confirmando así, en una selección de académicos de élite, la fortaleza y vigencia de este atributo a pesar de la decadencia de la religiosidad. En la mayoría de los aspectos sondeados no hubo diferencias sustantivas entre científicos naturales y sociales, a pesar de que los primeros se mostraban como más arreligiosos, rezaban menos y cumplían con las prácticas devocionales con menor frecuencia también, remachando la incredulidad acentuada en los gremios de las ciencias naturales. La percepción de conflicto entre las nociones de ciencia y religión, por cierto, se restringió tan solo al núcleo duro, esto es, a los científicos más radicalmente descreídos y con carencia confesa de espiritualidad. El resto no percibían ningún tipo de fricción ni de incompatibilidad relevante entre un mundo y el otro.
TABLA 3
Creencias y prácticas religiosas (%) en científicos, en comparación con norteamericanos de nivel educativo mediosuperior
Índices religiosos en una muestra de académicos de élite (RAAS) en comparación con personas con educación media-superior (graduados: segunda columna, en cursiva). La tercera y cuarta columnas corresponden a los académicos de Ciencias sociales y naturales, respectivamente, en la muestra RAAS. Los graduados expresan mayor religiosidad que los científicos en todas las medidas; los científicos naturales, menos, a su vez, que los sociales en la mayoría de medidas. A partir de [78].
Maniobras de renovación doctrinal
Los ilustrados del dieciocho y los arrogantes materialistas de los últimos dos siglos erraron de pleno cuando profetizaron el hundimiento de las religiones. No parece que sea nada fácil hacer retroceder la religiosidad individual, ni tampoco las convenciones y los compromisos comunales que consagran el funcionamiento de la religión como institución [7, 110, 161, 249]. A pesar de que la ciencia ha ganado y continuará ganando todos los litigios con la religión cuando hay que describir, interpretar e incidir sobre los fenómenos del mundo, esto no cambia nada. Ahora que ya no se llevan los métodos inquisitoriales (salvo en los rincones donde impera el integrismo rampante), algunas iglesias se dedican a ir reconociendo públicamente que los científicos llevaban razón en todos y cada uno de los puntos de fricción.
Dejan pasar un tiempo (prolongado, por regla general) y proclaman luego, compungidas, el error, promoviendo acciones de desagravio y mostrando propósitos de enmienda para no reincidir en la intolerancia doctrinal. Al mismo tiempo, modifican el discurso rebajando la carga de algunos dogmas claramente inviables. El procedimiento más utilizado es la transformación de las viejas verdades en parábolas inertes o en simples anécdotas, para acomodar así el núcleo duro de la revelación a los nuevos panoramas que va desvelando el conocimiento científico [187], para refugiarse de inmediato en la solidez de los enigmas últimos donde saben que anida el reducto inexpugnable y el manantial imperecedero de todas las fidelidades presentes y futuras. En los últimos tiempos hemos asistido a algunas renovaciones de mensaje muy sugerentes. En el Vaticano, por ejemplo, lo han bordado recurriendo a malabarismos dignos de las piruetas escolásticas más elegantes. Así, han elaborado instrucciones novísimas sobre las concepciones de cielo, infierno y purgatorio. Según la doctrina emitida con el sello de la infalibilidad (hay que recordar que este dogma continúa vigente para los católicos), el cielo es un lugar inmaterial. No hay que imaginarlo, de ningún modo, como un aposento del firmamento donde se van congregando las almas a la espera de la reconexión con la materia en la resurrección final de los cuerpos. Este reencuentro no se producirá jamás en un entorno espaciotemporal concreto. Tal noción era metafórica y provenía de una interpretación errónea de los textos revelados. A partir de ahora, por tanto, hay que entender el cielo tan solo como una conjetura feliz. Como una hipótesis de trabajo alentadora: la comunión definitiva e irreversible con el Todopoderoso. Esta idea siempre estuvo presente en la tradición del pensamiento judeocristiano, pero se la adornó con tantos elementos de una materialidad tan dichosa que ahora cuesta borrarlos de un plumazo. Aunque da igual, porque ya han sido dictadas las órdenes para que se vayan descartando aquellas esperanzas. El infierno, por otro lado, tampoco hay que concebirlo como una sima insondable donde los demonios mantienen vivas las llamas eternas y aplican torturas inacabables. Se tiene que sustituir el horizonte de sufrimientos corporales inextinguibles por otro mucho más sutil: la vivencia del destierro definitivo. Es decir, el ostracismo sin retorno, la soledad perpetua de los desafectos, de los condenados a carecer de cualquier posibilidad de acceder a la gloria suprema. Tortura psicológica autoaplicada; por consiguiente, autoflagelación íntima e imperecedera, lo cual representa un alivio para los que temían la perspectiva del dolor físico infinito, a la vez que exalta la desesperación de los errantes sin rumbo. El purgatorio, finalmente, es una «demora virtual» para filtrar taras e imperfecciones. de forma que los espíritus higienizados a conciencia en esa depuradora ultraterrenal puedan incorporarse al atajo del transporte instantáneo hacia el absoluto.
Astutas modificaciones del discurso narrativo, en definitiva, para consolidar el andamiaje doctrinal. Dicho de otro modo, se van modificando los detalles transitorios y prescindibles del guion para evitar inconsistencias flagrantes y dar cabida, de paso, a las sensibilidades cambiantes en función de la época. Estas reacomodaciones son ahora muy necesarias porque las antiguas narraciones chirrían, ostentosamente, al confrontarlas con las descripciones del mundo que la ciencia y la técnica van procurando y diseminando. Se imponen, por tanto, las transformaciones del mensaje sin afectar, en modo alguno, al meollo doctrinal.
Buses ateos contra memes religiosos: futilidad de las campañas antidevotas
Richard Dawkins [65] y Daniel Dennet [68] lanzaron al unísono, en 2006, una potente ofensiva antirreligiosa desde las arrogantes trincheras de la biología descreída. Con una actitud mucho más enérgica y beligerante por parte de Dawkins y sistemática en Dennet, el dúo aunó fuerzas junto a destacados activistas del secularismo inspirado en la ciencia [106], intentando frenar el empuje del resurgimiento religioso en muchas esferas de la escena social actual. Además de los ensayos densos y exhaustivos, las discusiones en foros de internet y las tournées de conferencias a ambos lados del Atlántico, patrocinaron campañas publicitarias con un impacto nada despreciable. La que dejó una estela más duradera fue la de los «autobuses ateos» que circularon por algunas de las urbes más importantes del planeta. La sintonía entre estos dos líderes del pensamiento y el activismo antirreligioso no debe extrañar, ya que Dennett había avanzado hace años [67] una tesis sobre la naturaleza de la religión que gravitaba sobre la noción de transmisión memética de Dawkins [64].
Figura 0. Arriba: Richard Dawkins en el lanzamiento de la campaña Buses ateos, en Londres. Bajo: Un autobús barcelonés que reproduce la propaganda atea.
A pesar de su ortodoxia darwiniana, Dawkins siempre ha defendido que para poder discernir los orígenes de la religiosidad, los flexibles procesos de la transmisión cultural (la imitación y la instrucción temprana en criaturas, así como el entrenamiento de hábitos, la persuasión y la seducción) cuentan mucho más que los rígidos filtros cromosómicos que dan salida a la selección natural y la sexual. De ahí la propuesta del «meme» infectivo (unidad funcional de la replicación cultural) para la diseminación de los idearios religiosos. Dios, los dioses o cualquier noción vinculada con lo sobrenatural o lo sagrado constituyen, según esto, unos artefactos ideatorios de gran invasividad con una función específica: promover orden y estabilidad en los complejos y cambiantes entornos donde tienen que medrar y espabilarse los humanos. Los guiones esenciales de toda religión (los «memes nucleares», de acuerdo con la hipótesis) conllevan una descripción simplificada pero coherente del mundo que facilita su comprensión y aceptación. Sirven, en definitiva, para levantar baluartes de confianza con la garantía última e indiscutida de la autoridad suprema. Las creencias religiosas son, por lo tanto, sortilegios cognitivos al servicio de la regularidad apaciguadora. Su contribución a la sintonía y a la fraternidad entre los feligreses de toda comunidad devota se sustenta en eso: proporcionar asideros firmes, bastiones de seguridad y continuidad. Este es un atributo capital que comparten todas las narrativas sagradas, tanto si provienen de las tradiciones monoteístas o politeístas como de las asunciones «laicas» (filosóficas o científicas) sobre la esencia ordenada del universo, aunque los vectores últimos de este orden resulten inalcanzables para los periscopios humanos.
Para anclar la conjetura memética de la génesis de las religiones, Dennett incorporaba prerrequisitos biológicos para la ideación trascendente [68], a pesar de partir de un planteamiento ortodoxo: las religiones son «sistemas sociales formados por integrantes que profesan creencias en uno o varios agentes sobrenaturales a quienes hay que dispensar obediencia y respeto». El meollo de la definición reside, por tanto, en la creencia, en la convicción de que existe una instancia superior que regula, activamente, el curso de la existencia de todo lo que hay y se agita en el mundo. La religión se condensa y cristaliza en el credo, en la fe en agentes o vectores omniscientes y todopoderosos. La suma de individuos con credo compartido forma, a su vez, el sistema social devocional. Mediante esta disección, Dennet elude la necesidad de lidiar, a fondo, con los elementos vivenciales [122] y temperamentales [199, 200] de la religiosidad (la trascendencia, la espiritualidad, la armonía, la serenidad, la compasión, la mansedumbre, la sumisión, la credulidad, la comunión empática), para concentrarse en el núcleo cognitivo del asunto. Necesita plantearlo así para poder trabar, sin inconvenientes mayores, la conjetura memética: la noción del artilugio cognitivo contagioso y perdurable. Pero descarta (o trata marginalmente tan solo) las incursiones neurales o génicas que ya se han efectuado en los atributos afectivos/emotivos de la religiosidad y en su variabilidad en función de las tipologías temperamentales. El resultado de ese descarte, que Dennet comparte punto por punto con Dawkins, es decepcionante. Manejan unas conjeturas meméticas para la replicación cultural que se mueven en una esfera especulativa y, además de las insuficiencias para deslindar la génesis de la religiosidad, tampoco se acercan en absoluto al posible origen del «meme ateo» o al agnóstico, el irreverente y el descreído. Variedades fenotípicas que también florecen, por cierto, en el mundo (aunque mucho menos, la verdad sea dicha). Por otro lado, cuando aterrizan en el ámbito de la creencia compartida –el abrigo de la convención social y los idearios cohesionadores–, liquidan el asunto con urgencia para adentrarse en los recovecos representacionales (la creencia en la creencia en Dios), como resortes cognitivos para explicar la potencia del meme religioso [10, 11, 68]. El problema es que esas vistosas piruetas continúan siendo inocuas como herramientas explicativas.