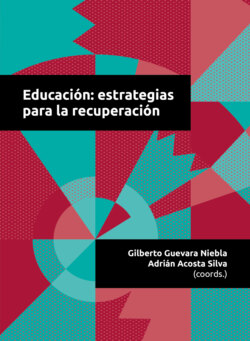Читать книгу Educación: estrategias para la recuperación - Adrián Acosta Silva - Страница 10
ОглавлениеEducación mexicana: la contienda por el futuro
Carlos Ornelas
… todo es según el color
del cristal con que se mira.
Ramón de Campoamor
Introducción
En su conferencia de prensa del 14 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró con firmeza: “No hay nada que lo impida, hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios [por el covid-19], pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas”. Por la noche de ese mismo día, la Secretaría de Salud avisó de más de 12 mil contagios, muchos para “un pequeño rebrote”. Sin embargo, era patente la presencia de la tercera ola de la pandemia. El 23 de julio, en una gira por Veracruz, el presidente fue más categórico: “Vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve, truene o relampaguee no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante” (Excélsior, 24 de julio de 2021).
Dado que el gobierno se mueve al ritmo que le marca el presidente, es casi seguro que para cuando el lector tenga ante sus ojos este escrito, el regreso a clases presenciales suspendidas por la pandemia sea un hecho. No obstante, no será igual que en el pasado, tal vez se escalone, con modalidades híbridas y con apuros previsibles: falta de agua, sanidad precaria, fallas en los protocolos de seguridad y tanto familias como docentes con dudas e incertidumbre sobre las tareas por realizar. La escuela, tal y como se conocía antes del 20 de marzo de 2020, se desvaneció, aunque tal vez subsistió en el imaginario popular. Acaso madres y padres de familia, maestros y alumnos, aunque trabajaran a distancia, deseaban replicar las pautas acostumbradas en las aulas. El salón de clases es un símbolo poderoso, es la base institucional sólida del sistema escolar, es el sanctum de la educación.
Sin embargo, es posible pronosticar que la escuela ya no será la misma; la pandemia dejó una huella que todavía no alcanza a percibirse en su magnitud. La moral cívica sufrirá alteraciones, el comportamiento ciudadano será diferente —tal vez menos pasivo—; los planes de estudio, aunque no se modifiquen en la norma, producirán nuevos guiones cognositivos y los docentes forcejearán entre sus capacidades adquiridas y los desafíos pospandémicos. Tal vez se aceleré el cambio de paradigma en la educación nacional que comenzó en la década de 1990. Si bien nadie sabe cuál será el rumbo de los cambios, es probable que se enmarquen en tendencias globales y haya al mismo tiempo una defensa —incluso férrea— de lo doméstico. Empieza una contienda por la educación del futuro. El término cambio de paradigma se utiliza aquí de forma operativa para acompañar descripciones sobre las consecuencias que produjo el covid-19, pero sobre todo de la estructura del sistema educativo mexicano y su historia.
Shoko Yamada señala que un cambio de paradigma presenta tres características principales: primero, un discurso sobre los efectos de las intervenciones que a veces no se refrenda con evidencias; segundo, las relaciones de poder entre los actores implicados, tanto globales como nacionales, incluso, regionales y locales; y tercero, participación de la sociedad civil en asuntos de la educación (Yamada, 2016, pp. 4-5). Un cambio de paradigma no es comparable a una revolución científica en una matriz disciplinaria, como la definió Thomas Kuhn (Bird, 2018); aquel implica mudanzas en un determinado sistema de acción y creencias, no es una transformación total. El término cambio de paradigma parece apropiado para discutir fluctuaciones en propósitos, prácticas, discursos de los actores políticos que participarán en el diseño y ejecución de las políticas educativas en México tras la pandemia de covid-19.
El paradigma vigente hasta la década de 1980 engendró una organización institucional centralista, rígida y burocrática, en la que sólo el gobierno y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) determinaban el camino a seguir. Un plan de estudios y libros de texto casi únicos invitaban a la práctica rutinaria y memorística. Las escuelas normales formaban a los maestros para que realizaran las mismas tareas durante toda su vida profesional. La orientación del sistema era enseñar; se suponía que en la escuela los alumnos aprendían lo necesario para formar parte de la sociedad. No había una evaluación sistemática de los aprendizajes y cada profesor tenía amplios márgenes de autonomía para calificar a los alumnos.
Ese modelo se implantó de modo radical durante el régimen de la Revolución mexicana, con una estructura corporativa sindical vertical y corrupta que, para finales de los ochenta del siglo xx, constituía una catástrofe silenciosa (Guevara Niebla, 1992). La calamidad empeoró con la pandemia de covid-19, que forzó a que las autoridades decidieran que el ciclo escolar 2019-2020 continuara de manera virtual y por medio de la televisión. Para el ciclo escolar 2020-2021, que para fines prácticos se llevó a cabo completamente a distancia, la Secretaría de Educación Pública instauró Aprende en Casa ii, con métodos híbridos y cuyas consecuencias finales todavía se desconocen.
La cuestión hoy es cómo será el regreso a clases y qué pasará en las aulas. ¿Se replicará el pasado o hay alternativas?
Incógnitas para el porvenir
El covid-19 provocó un sinnúmero de reflexiones en la prensa sobre la pandemia y la educación; en publicaciones académicas abundan ensayos sobre esta enfermedad, sus efectos y aprendizajes (Casanova Cardiel, 2020; Signos Vitales, 2020). Con base en esa bibliografía, en este capítulo se despliega una tipología sobre lo que se espera con el regreso a clases. Destacan tres narrativas: la imperiosa, la innovadora y la edutópica (híbrido de educación y utopía).
La primera plantea, con ligeros cambios, retornar a la “normalidad” anterior a la pandemia; romantiza al pasado, la perspectiva es más doméstica que global. Al parecer es la visión que empuja el gobierno, el presidente López Obrador en persona. La segunda postula que la educación remota dejó experiencias que escuelas y docentes incorporarán en su hacer cotidiano, habrá un uso más intenso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar el trabajo pedagógico; si bien las propuestas toman en préstamo ideas del orden global, piensan en el sistema educativo mexicano para su puesta en práctica. La tercera esboza un cambio de paradigma siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la Unesco y educadores democráticos como Paulo Freire (1993 y 2005). Es una edutopía que aboga por el ingreso a la globalización desde una postura humanista, distinta de planteamientos tecnocráticos de otras organizaciones intergubernamentales.
Una nota de método
Nadie puede predecir con certeza qué pasará en el regreso a clases. Empero, académicos dedicados a la prospectiva —o futurólogos— diseñaron herramientas para hacer ejercicios de imaginación con base en evidencia del presente y tramas razonables, los denominan escenarios (Godet et al., 2000, pp. 38-41). La idea central es entrever, como si fuera un teatro, el comportamiento de personajes conforme a los mismos elementos, pero con perspectivas de desarrollo distintas. A pesar de que hay métodos probados para la construcción de escenarios entre académicos y organizaciones que practican la planeación estratégica, no hay un consenso firme sobre cómo deben desplegarse. Unos, citados por Tomás Miklos y Margarita Arroyo (2008) plantean que “el (largo plazo) futuro no se concibe como una línea causal pasado-presente-futuro, sino como un bucle generador de sentido y dirección social que parte de un pasado-presente cierto hacia un futuro incierto: el futuro devuelve incertidumbre al presente, lo que suscita el cambio, la evolución histórica”. Sugieren plantear escenarios alternativos con el fin de imaginar cómo será ese futuro, en vez de pronosticar determinado rumbo.
Sin embargo, otros autores que cita Alain Michel (2002) insisten en cierto determinismo del tiempo histórico y vislumbran el futuro como una extensión del presente, pero apuntan que la selección de variables para construir escenarios posibles condiciona la visión del futuro. También abogan por el levantamiento de escenarios contrastantes. Los primeros exponen los tablados a partir de un futuro imaginado; los segundos, a partir de tendencias identificadas en el presente.
Estos escenarios son puros, al igual que los tipos ideales de matriz weberiana; en la realidad podrán coexistir posturas y mezclarse dispositivos de maneras complejas. El propósito de este ensayo es trasmutar los argumentos trazados en los párrafos precedentes en escenarios potenciales. Acepta las sugerencias del equipo de Prospekit, en principio por la flexibilidad que ofrece para montar narrativas. Lo que importa es la verosimilitud, nadie asegura que su relato represente la realidad.
Los autores de Prospekit advierten que el método de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros posibles y el camino que conduzca a su consecución. Su objetivo es poner en evidencia las tendencias y los gérmenes de ruptura del entorno. Distinguen dos grandes tipos de escenarios: 1) exploratorios, que parten de tendencias pasadas y presentes y conducen a futuros verosímiles, y 2) de anticipación o normativos. Ambos son construidos a partir de imágenes alternativas del futuro. Atención: se conciben de un modo retrospectivo, se narran como si fueran historia. Estos pueden ser tendenciales o contrastados, según se tome en cuenta su evolución. Para ello, sugieren: 1) delimitar el sistema y su entorno, 2) determinar las variables esenciales y 3) analizar la estrategia de los principales actores (Godet et al., 2000, pp. 38-39). En consecuencia, los tres escenarios que se despliegan en este ensayo se vierten como si ya se viviera ese futuro, quizá hacia la mitad de la década de 2030. La narrativa evita una posición normativa; no se especula sobre el cómo deberían ser las cosas, sino cómo tal vez acontecerán.
Entorno general
A lo largo del régimen de la Revolución mexicana imperó una moral guardiana del orden establecido, con la figura patriarcal del presidente de la república en la cúspide y una sociedad subordinada. El orden hegemónico incluyó un currículo único, libros de texto similares y una pedagogía uniforme donde el maestro dirigía, los alumnos cursaban; el docente dictaba, el alumnado obedecía; el profesor calificaba, los estudiantes hacían las tareas.
La transición a la democracia disolvió ese régimen, las relaciones de poder mudaron en el gobierno y la sociedad; la política educativa dejó de ser monopolio de la Secretaría de Educación Pública (sep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte); emergieron nuevos actores: académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Mucho ha cambiado en México y su educación. Sin embargo, en lo fundamental, la plantilla moral, el guion curricular y la pedagogía variaron poco. El paradigma educativo tradicional tuvo vigor hasta que llegó la pandemia de covid-19 y dictó un encierro forzado. El magisterio representó un papel de primer orden, fuera de toda uniformidad.
Variables primarias
No obstante que las materias medulares, Lenguaje y Matemáticas, ocupan más horas de enseñanza en educación básica, contienen valores más implícitos que evidentes, de acuerdo con Sylvia Schmelkes (2002). El foco de este capítulo es la educación ciudadana, el tipo de persona que se espera la escuela contribuya a formar. Educadores, científicos sociales y filósofos, de Emile Durkheim a Paulo Freire, de Francisco Ferrer Guardia a John Dewey, hicieron intentos por brindar conceptos para definir e interpretar el qué, el para qué y el cómo del civismo. No hay una teoría unificada, aunque en términos generales estos y otros autores coinciden en que la escolaridad es la vía para socializar o reproducir los valores cívicos de una sociedad.
Si bien el civismo es un empeño de naciones, es cada vez más una afán global y conceptos o evidentes “ideas viajeras” predominan en los planteamientos curriculares. Recordemos que, como expresó Karl Marx, las ideas dominantes son las de las clases dominantes. Empero, no son las únicas ni semejantes, pero sí constituyen el “conocimiento oficial” o hegemónico. Por ejemplo, el currículo manifiesta guiones cognoscitivos, establece discernimientos adecuados al país de que se trate, pero no está exento de conflictos. Según Gert Biesta (2015, p. 348), el currículo es el resultado de una lucha entre grupos y partidos que tienen diferentes intereses en lo que debe representar y realizar. Muchos académicos trabajan en una tradición que considera este dispositivo como parte de un proyecto nacional. Sin embargo, “en la dinámica contemporánea la elaboración del currículo tiene lugar cada vez más a escala transnacional y global […] en la política educativa de un país, los asuntos curriculares tienden a ser prerrogativa de los gobiernos nacionales”. En otras palabras, hay una dialéctica entre lo local y lo global (Arnove, 2013).
Bradley Levinson (2005) revisó investigaciones y compuso una tipología de las tres perspectivas sobresalientes: la de los valores perdidos, la de rendición de cuentas y la del ciudadano crítico. Aplica esos conceptos para analizar el surgimiento y ejecución de la asignatura de Educación cívica y ética en la secundaria mexicana. Cada perspectiva es congruente con cada uno de los escenarios que se proponen para el análisis de este capítulo, aunque en orden diferente a como las planteó Levinson. La primera coincide con el afán del presidente López Obrador de restaurar el régimen de la Revolución mexicana; la segunda, con las corrientes internacionales que pregonan organismos intergubernamentales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y el Banco Mundial, perspectiva que propone innovaciones; y la tercera, con la escena de la edutopía.
La postura de los “valores perdidos” llama la atención sobre la desintegración social, como el aumento de la violencia, la corrupción, el divorcio y el desprecio de la autoridad adulta. La conjetura de esta perspectiva es que los valores tradicionales de respeto, honestidad y obediencia cayeron en desuso. Antes, durante el régimen de la Revolución mexicana, había un fuerte sentido de la jerarquía social que desapareció con la globalización y las complejidades de la transición democrática.
El punto de vista de la “rendición de cuentas” exige una mayor transparencia en la gestión pública y formas de evaluación válidas y neutrales para valorar la “calidad” educativa y pensar en la nación como parte de la dinámica global. Los objetivos de transparencia y calidad exigen transformaciones tanto institucionales como personales; importa más el ciudadano que la organización gremial. El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 del gobierno de Carlos Salinas de Gortari sembró el germen de este paradigma (sep, 1989). Para el diseño y ejecución de la práctica escolar se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación y en la inteligencia artificial.
El enfoque del “ciudadano crítico” destaca la importancia de crear hábitos democráticos profundos y una cultura política que apoye la transición democrática a largo plazo; exige una nueva sensibilidad participativa entre los ciudadanos. Esta intervención supone un espíritu de diálogo respetuoso y de cuestionamiento, en el que jerarquías sociales y normas existentes son objeto de crítica constante. Este arquetipo coincide con planteamientos humanistas que postula la Unesco para una educación democrática y equitativa con planteamientos para el plazo largo que se enmarcan en la noción de edutopía (Ornelas, 2012; Unesco, 2015a y 2015b).
Estrategias de los protagonistas
No obstante que en el sistema escolar participan numerosos actores políticos y sociales, el núcleo del análisis se centra en los dos principales: el jefe de gobierno y los maestros y sus organizaciones. Fijar las estrategias que cada uno de estos protagonistas desplegará en el futuro parece imposible sin tomar en cuenta el presente y el pasado. Las tendencias pasadas, según los futurólogos, son aparatos y mecanismos difíciles de mover de manera radical; todo cambio de paradigma, aunque sea exitoso, contiene sedimentos de esas tendencias.
Mirar la historia desde el mañana demanda dosis de imaginación y especulación; la construcción de escenarios abstractos es un ejercicio complejo. Pero vale la pena concebir futuros alternativos.
Primer escenario: restauración jerárquica
Les tomó tres gobiernos consecutivos a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados conseguir la meta: restaurar la república imperial. No con sus contornos completos, como en el régimen de la Revolución mexicana, mas sí con sus distintivos principales, aunque siempre bajo la presión de los opositores políticos y segmentos sociales inconformes. El concepto de república imperial que acuñó Enrique Krauze, inspirado en las obras de Daniel Cosío Villegas, plasma un régimen unipersonal donde las facultades que ejercía el presidente en la era del pri conjugaban la figura del líder carismático con una racionalidad burocrática piramidal. En la cúspide, un hombre fuerte investido de poderes metaconstitucionales (Krauze, 1997). El sistema se fue con la apertura económica y la transición a la democracia electoral y, según la narrativa de la autollamada Cuarta Transformación (4t), llegó la época neoliberal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (amlo, 2018-2024) institucionalizó su proyecto político —personalista— que implicó un ejercicio vertical del poder, una política de masas que desdeñó instituciones formales y órganos de autoridad, al mismo tiempo que con la bandera de “primero los pobres” construyó una clientela política fiel. El tercer gobierno de la 4t se parece mucho al del viejo sistema priista y, aunque es hegemónico, el presidente ya no es el poderoso inefable. Arnaldo Córdova apuntó que el régimen de la Revolución mexicana fue una forma de gobierno populista que, con el ánimo de aminorar la lucha de clases, ofreció reformas sociales a las masas como seguridad social y educación pública (Córdova, 1973). Con reformas constitucionales, nuevas leyes y decretos, el gobierno de amlo configuró un andamiaje legal que fundamentó el “conmigo o contra mí”, “los de adentro y los de afuera”. Eso le permitió seguir en el ejercicio del poder desde su finca en Palenque. En la plaza pública se le conoció como el nuevo Jefe Máximo.
Sin embargo, aunque el Jefe Máximo no ejerció de árbitro supremo —su maximato fue breve—, persiste la polarización social que sembró con su forma peculiar del ejercicio del poder: él, siempre él, en toda su narrativa. Subsisten muchos de los males que se agravaron en su gobierno, como la desigualdad social, la corrupción en todos los ámbitos del poder, la violencia criminal y la crisis económica continua que —es una paradoja— no causaron una crisis de legitimidad. Con todo y la división social, las regencias subsecuentes de Morena, su partido político, alcanzaron grados de gobernabilidad, en parte gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos que la Presidencia aceptó de mal modo. Con todo, no permitió que México se convirtiera en un narcoestado. Pero continuaron las líneas principales de la política social que inauguró el gobierno del presidente López Obrador, en especial en el sistema escolar.
Aunque con ciertas dificultades por las críticas constantes de periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que recibió el gobierno de López Obrador por querer imponer un código moral único cargado de preceptos religiosos y normas rígidas, logró modificar el currículo y animar un guion cognoscitivo a su gusto. Hoy en las galerías oficiales, con ligeros cambios, mantienen los símbolos que usó el presidente López Obrador: el color del partido en actos oficiales, las estampas de Hidalgo, Juárez, Madero, Cárdenas y, por varios años, hasta mediados de 2029, el retrato de un amlo sonriente. En lugar de la famosa Mañanera, los gobernantes subsecuentes ofrecieron una conferencia por semana y trataron de conciliarse con la prensa seria. Sin embargo, subsiste parte de la retórica del pueblo bueno.
El guion curricular que propuso el presidente López Obrador se coronó en 2024, con la reformulación de planes de estudio para primaria y secundaria, y la reelaboración de los libros de texto de Historia, Geografía, Español y Civismo —en especial Civismo, que ya no se denominó Formación cívica y ética— que comenzó a colocar en la agenda pública en 2019. En el guion curricular se glorifica al nacionalismo y persiste, aunque en el margen, la retórica del pueblo bueno y ricos inmorales.
Aunque con ligeros cambios, la insignia moral instaurada en el currículo oficial y diseminado en varias materias apuntó al modelo de los valores perdidos que expuso Levinson. López Obrador fundamentó dicha trama en dos piezas que puso en circulación en persona: La cartilla moral, de Alfonso Reyes en 2019 —si bien tiene fecha de impresión de 2018— y la Guía ética para la transformación de México (Gobierno de México, 2020). No obstante, el propósito central, donde apuntaló su eje personalista, brotó en una pieza improvisada en abril de 2021.
No se requiere de un estudio pormenorizado de las piezas oratorias o escritos de López Obrador para documentar su apego al modelo de los valores perdidos; lo expresó en el primer párrafo de la presentación que hizo de La cartilla moral: “La decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales” (Reyes, 2018). Pudiera pensarse que evocó aquella sociedad patriarcal del régimen de la Revolución mexicana, donde cada uno ocupaba su lugar en la jerarquía social y todos se encontraban bajo la égida del presidente (emperador). Esa visión ensalza la candidez de las masas: “Tenemos un pueblo obediente”, pontificó el 28 de octubre de 2020.
Tal vez más importante, en términos de educación ciudadana, fue el impulso que dio el presidente López Obrador a su Guía ética para la transformación de México. Parecía claro que su propósito fue influir en la conducta de los ciudadanos de México. Fue una proclama moralizadora cargada de preceptos que consideraba virtuosos; sugirió que con ellos regía su actuar en esta vida y en su función de gobernante.
La Guía exhibió 20 cánones que parecían encauzados a catequizar a los creyentes de la 4t y quizá convencer a irredentos. Aunque fue escrito por un equipo de colaboradores, el documento reflejó la inclinación del presidente, reiteró sus arengas contra el régimen neoliberal y su defensa de la igualdad social y la justicia por encima de las leyes “injustas”. Buena parte de esos cánones se incorporaron en las materias de Civismo desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria en el plan de estudios de 2024. A pesar de las críticas de intelectuales, organizaciones académicas y sociedades de padres de familia, los libros permanecieron inalterados hasta que en 2033 la sep insertó ligeras modificaciones y de nuevo se introdujeron asuntos internacionales, ausentes de los textos por diez años.
En la plaza pública, el anuncio de la Guía se recibió con escepticismo; obtuvo más críticas —y mofas— que halagos. Gilberto Guevara Niebla, por ejemplo, en una carta pública, parafrasea a Nietzsche y piensa que tal proclama representaba una “moral de rebaño”. Además, juzgó que es “un panfleto superficial, contrahecho, improvisado, plagado de faltas y de enunciados erróneos tanto por su estructura lógica o como por su contenido ético” (La Crónica de Hoy, 12 de enero de 2020).
La Guía incluyó de todo: valores universales contemplados en las mayores religiones del mundo y prescripciones para alcanzar la felicidad. El repertorio de contenidos metafísicos incluyó respeto y disfrute de la vida, placer y sufrimiento, fraternidad, diferencia e igualdad, amor, gratitud, dignidad y perdón. En un tono terrenal, también discurrió sobre justicia y leyes, autoridad y poder, riqueza, economía y trabajo. Abrazó preceptos sobre familia, verdad, confianza, fraternidad y naturaleza. Una creencia entrañable del presidente fue redimir a México de la herencia neoliberal. Por ello, el canon 10 planteó: “Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso la terapia psicológica… Prefiere la libertad a la prohibición; la escuela, a la cárcel; la esperanza, a la desconfianza y la sospecha”.
Guevara Niebla criticó con severidad el intento moralizador. Consideró que el principio de que el gobierno debe tutelar la moral de la sociedad proviene de la colonia, donde reinaba un código ético único, el de la religión católica. Con todo, cabe la posibilidad de que la inspiración de amlo también emanara del sincretismo cultural del régimen de la Revolución mexicana, que abrevó en la escuela primaria siendo niño y que nutrió de sus primeras experiencias en la política, en el pri de los setenta del siglo xx. Ello, combinado con su postura de creyente. Quizás añoraba aquel régimen donde la idiosincrasia nacional pesaba más en el actuar cotidiano de los ciudadanos que las consideraciones cosmopolitas, cuando el presidente estaba en la cúspide de la estructura política y social.
La Guía evocó al “pueblo bueno y obediente”, a la “lealtad ciega”. Así concibió el presidente López Obrador la “revolución de las conciencias”. No obstante, su propósito egoísta y hasta narcisista al promover nuevos libros de texto gratuitos se le escapó en un acto sobre el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el 10 de abril de 2021, en Puebla. La esencia de su visión: “Decían: ‘¿Para qué vas a estar ya recordando a los héroes, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Villa, a Zapata, al general Cárdenas? No, no, no, ya no’. Cambiaron hasta los contenidos de los libros de texto, quitaron el civismo, quitaron la ética, entonces, con el triunfo de nuestro movimiento va pa’trás ahora”. Agregó: “Cómo no vamos a saber de dónde venimos, ¿por qué estoy aquí?” (Animal Político, 11 de abril de 2021). Esta interrogación, “¿por qué estoy aquí?”, ofreció la clave: quería que su figura se viera como la esencia de la historia patria.
El 12 del mismo mes ratificó en la Mañanera: “Sí se van a modificar los contenidos, ¿cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando, con libros del periodo neoliberal? Hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos porque eso no ayuda, los extremistas no aportan, es conocimiento sobre valores culturales, morales, espirituales, eso es” (Excélsior, 13 de abril de 2021). Su esposa comandó ese equipo.
Aunque un juicio de amparo que promovió Suma por la Educación —una organización de la sociedad civil— en julio de 2021, junto con los efectos de la pandemia de covid-19, retrasó por casi dos años la elaboración de los materiales que deseaba, el presidente logró el propósito para el ciclo escolar 2024-2025. La parte fundamental de aquella camada de libros estuvo en la revisión de la historia patria, la exaltación del pasado azteca, la glorificación de los héroes favoritos del presidente y de él mismo. Alguien alegó que violentaba el espíritu laico de la Constitución por referirse a valores religiosos; incluso, molestó a personajes de su movimiento que en sus años mozos habían sido de izquierda, comunistas, socialistas o liberales jacobinos; pero no criticaron los libros de manera expresa hasta que terminó el gobierno de amlo. Los planes de estudio y los textos continuaron vigentes el sexenio subsecuente y parte del presente.
Las corrientes sindicales reaccionaron conforme a sus prácticas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte)se opuso con todo y fue consecuente: en sus territorios no se estudiaban los textos oficiales. En su lugar promovieron, pero con mayor vigor que en el pasado, sus libros propios, cargados de ideología revolucionaria, glorificación de los maestros guerrilleros, como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y figuras notables de las revoluciones del siglo xx: Lenin, Mao y el Che Guevara. La corriente institucional nunca protestó, pero tampoco elogió los textos; practicó una oposición mustia. No obstante, sus liderazgos obtuvieron logros, como en el viejo corporativismo. Regresaron los comisionados sindicales a raudales, sus fieles cogobiernan en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se habla de aviadores y nóminas secretas, a pesar de que el presupuesto para educación no crece desde 2019.
Investigadores de la educación documentaron que la mayoría de los maestros no utilizaba los libros oficiales en sus clases, dictaban resúmenes con base en los libros anteriores. Un estudio de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación ratificó que, en efecto, la mayoría de los libros estaban desactualizados, eran antipedagógicos y contenían fallas de contenido. Tal vez por ello, al concluir el ciclo escolar 2033-2034, el gobierno anunció una reforma en los planes de estudio y cambios en los libros de texto.
No hizo la crítica al pasado reciente, pues es heredero de la todavía llamada 4T, pero no puede ocultar la desgracia educativa: altos índices de abandono, inconformidad de los docentes, deterioro institucional y bajo rendimiento escolar de los alumnos. La calidad educativa dejó de medirse en 2028, cuando la ocde ya no aceptó que México participara en el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (pisa), por irregularidades y chapuzas detectadas en las dos mediciones anteriores.
En el mundo oficial nadie anuncia la extinción de la 4T, aunque Morena es cada vez más chico y varios de sus satélites buscan otras perspectivas. Las elecciones de 2036 serán tal vez las más competidas del siglo xxi. Dado el deterioro gubernamental y la persistencia de la crisis económica, la pobreza y la violencia criminal —aunque ya no tan embarazosa como en el sexenio de López Obrador—, parece seguro que la segunda república imperial llegará a su fin; se avizora una crisis de legitimidad. Los libros de texto y el esquema curricular de aquel sexenio no siguieron el derrotero que quería el patriarca; los maestros nunca aceptaron la moral de rebaño.
Segundo escenario: la modernización strikes back
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) terminó en un fracaso estruendoso. El líder carismático, aunque ejerció un poder inconmensurable y personalista, no pudo imponer su voluntad sobre sus seguidores, la lealtad ciega se acabó cuando llegó el momento de elegir candidato para sucederlo. Parece que la falta de respeto a la institucionalidad le cobró caro. Morena no se consolidó como partido político, nunca dejó de ser un movimiento. El presidente tutelaba las relaciones de poder en su interior.
Cuando amlo destapó a su corcholata —así fue su lenguaje peculiar—, los candidatos desfavorecidos, que habían trabajado con ahínco por su candidatura y hecho arreglos, rompieron la unidad. El canciller se lanzó por el Partido Verde, cuya dirigencia previó que, aunque perdiera, tendría votos suficientes para mantener su cuota de poder. El Partido del Trabajo cobijó las ambiciones del líder del Senado. Ninguno de los dos tuvo empacho en mostrar su enojo por haber sido marginados dos veces con encuestas gansito (así las denominó el mismo expresidente de Morena defenestrado en 2022). Muchos militantes, que llegaron al lopezobradorismo al calor de la campaña de 2018, abandonaron el barco al presagiar su hundimiento, que comenzó a advertirse cuando en marzo de 2022 ganó el referéndum de revocación de mandato por un escaso margen.
En consecuencia, la alianza opositora —compuesta por el pan, el prd y el pri— reanimó como un eco propuestas del Pacto por México de 2013, entre ellas puntos sobre la educación. Con un candidato ciudadano —no militante de ninguno de los tres partidos— se alzó con la victoria. No obstante que el candidato era poco conocido antes de la campaña, con críticas a las prácticas populistas y clientelares y propuestas novedosas para las políticas sociales, en especial para las clases medias, obtuvo el voto mayoritario. En el Congreso la alianza consiguió el 51% de las curules, mientras que las huellas de la campaña impidieron que los antes compañeros de Morena, el pt y el pvem se enlazaran de nuevo; Movimiento Ciudadano fue el partido bisagra. Gobernar e impulsar un proyecto sin cambiar la Constitución no fue fácil, como tampoco lo fue equilibrar las relaciones de poder entre los miembros de la coalición ganadora.
Sin embargo, con un gabinete compuesto por miembros de la alianza en las posiciones políticas por excelencia, como Gobernación y Desarrollo Social —que retomó su antiguo nombre—, empresarios en áreas de economía y paraestatales productivas, personajes de la sociedad civil en puestos clave y académicos de prestigio en otras dependencias, el presidente electo instaló un piso de legitimidad. Las estrategias para la salud, la mejora en servicios sociales y la educación fueron los pilares de la gobernabilidad democrática, aunque no exenta de tensiones.
Desmontar el andamiaje institucional de la Cuarta Transformación implicó una labor de zapa legislativa para reformar lo que no requería cambios a la carta magna. Los ajustes en leyes de educación y otras no fueron un asunto tan complicado. En el sector educativo, por ejemplo, había cansancio por el desprecio institucional y los recortes presupuestales frecuentes en el gobierno de amlo. No resultó una tarea titánica borrar de la Ley General de Educación el capítulo de la nueva escuela mexicana (que, además, nunca rindió frutos) y otras disposiciones. Varios de los integrantes del nuevo grupo dirigente en la Secretaría de Educación Pública, que habían sido parte del alto funcionariado en gobiernos precedentes al de la Cuarta Transformación, tenían experiencia para negociar. Además, tendieron puentes con organizaciones intergubernamentales como el Banco Mundial, la ocde y la Unesco.
Si bien no dependieron por completo del Modelo educativo para la educación obligatoria: educar para la libertad y la creatividad, impulsado en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), retomaron varias de sus premisas para promover nuevos planes de estudio y tramas curriculares (sep, 2017). El discurso de los dirigentes privilegió una visión laica y científica para el desarrollo del currículo con un rechazo claro a la perspectiva metafísica que impulsó el gobierno de amlo; desechó los libros de texto elaborados en el gobierno anterior, cargados de cánones morales y culto a la personalidad de los héroes como resonancia de la personalidad del entonces presidente. En una alocución en 2025, el secretario de Educación Pública expresó que La cartilla moral de Alfonso Reyes era una pieza de la literatura nacional de gran trascendencia, mas no debería constituirse en una orientación ética obligatoria. No mencionó la Guía ética para la transformación de México, pero con discreción la colocó en el cesto de documentos olvidables.
Se apoyaron en la inmensa cantidad de conocimiento que investigadores de la educación y de otros campos construyeron durante la pandemia e incorporaron uno más intenso de las tecnologías de la información y la comunicación e innovaciones de educación virtual. También retomaron acuerdos con la ocde; México regresó a las pruebas pisa y otras más del repertorio de esa organización. Postularon que evaluar es proporcionar información fiable de los resultados de la educación, lo cual mostraba congruencia con los principios de rendición de cuentas, transparencia y buen gobierno.
Si bien provocaban rechazo y hasta oposición militante, la sep retomó “ideas viajeras” planteadas por los organismos multilaterales conforme a premisas del Movimiento de Reforma Educativa Global (germ, por sus siglas en inglés; Hargreaves 2015; Sahlberg 2015), como una descentralización administrativa y de gobierno. Al mismo tiempo, se mantenían centralizados el diseño del currículo, la elaboración de libros de texto, el sistema nacional de evaluación y el sistema de información y gestión educativa. La oposición se contrajo al final del sexenio porque el gobierno canalizó recursos financieros crecientes al sector educativo y porque, a la par, el presidente y su funcionariado alababan al magisterio, mejoraron sus ingresos y el apoyo a las escuelas normales fue patente.
Además, en el Congreso, el nuevo grupo dirigente —aunque no era hegemónico— pudo abrogar las dos ordenanzas del sector educativo emblemáticas de la Cuarta Transformación: la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación. Si bien hubo controversias agudas y oposición constante de los grupos sindicales y de muchos docentes de base, al final del sexenio 2024-2030 se había minado buena parte de la resistencia a la modernización del sector educativo gracias a que la alianza gobernante utilizó herramientas políticas e institucionales para contender con las diferentes corrientes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Un equipo de políticos experimentados y tecnócratas competentes, liderado por el secretario de Educación Pública, desplegó negociaciones con las facciones del sindicato. En la parte laboral accedió a ciertas demandas del magisterio, como modificar por completo el estatuto de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), incluso cambió de nombre y se unió con lo que se denominó el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero no concedió a los líderes sindicales su demanda principal: cogobernar en los sistemas de incentivos o pago por méritos. Al contrario, conforme al espíritu neoliberal —con el que se identificaba el alto funcionariado, pero mantenía discreto en la retórica— el equipo de la sep instituyó mecanismos precisos de transparencia y rendición de cuentas.
Aunque pareció extraño a los observadores, según encuestas levantadas entre los maestros, la mayoría aprobaba las medidas que impulsaba el gobierno. La claridad en la exposición de motivos, instrumentos más sencillos —o menos complicados— con apoyo de tecnologías que la mayoría de los docentes ya manejaba y, sobre todo, la transparencia en la publicación de los resultados de las pruebas, le proporcionaban credibilidad. Por ejemplo, cada solicitante de estímulo horizontal o concursante para promoción a puestos de dirección o supervisión conocía su puntaje y estimación de su desempeño segundos después de concluir con el ejercicio. El nuevo inee no tenía autonomía constitucional porque no se reformó el artículo 3º, mas su junta directiva disfrutaba de grados de potestad técnica e independencia política.
Donde hubo más debates teóricos y controversias políticas fue en la definición de las pautas curriculares. Mientras la sep naturalizaba algunos de los propósitos del germ o modelo internacional de reforma educativa, como lo denominó Jason Beech (2008), muchos maestros y dirigentes sindicales se oponían. En cierta forma, atentaba contra tradiciones y prácticas pedagógicas bien arraigadas. Incluso, los antagonistas más radicales acusaban que querían resucitar el modelo educativo que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, dados los avances en reglas claras, limpieza en la comunicación de los resultados de desempeño de docentes y alumnos y, sobre todo, por la mejoría en ingresos y apoyo tangible al normalismo, las propuestas modernizadoras de la sep también tenían defensores entre el magisterio. Tal política se consolidó a mediados del sexenio 2030-2036, cuando —a partir de 2027— la coalición gobernante repitió triunfos en congresos y gubernaturas y luego en la presidencia de la república.
La puesta en práctica de las plantillas curriculares exigía un esfuerzo considerable para los docentes. Si bien en teoría parecían adecuadas las consignas de que los docentes mejoraran sus habilidades de comunicación, fueran más creativos y flexibles, experimentaran con métodos de solución de problemas y adquirieran destrezas para trabajar en grupos —que elevaba la importancia de los consejos técnicos escolares—, ponerlas en ejercicio significaba una mudanza radical en la práctica docente. La vieja consigna modernista de aprender a aprender motivó más arengas que aplicaciones metódicas.
Con todo, tras lustros de brega y continuidad en la política de modernización y con el debilitamiento de las corrientes del snte a partir de 2031, el nuevo presidente emprendió una cruzada para cumplir una promesa de campaña: dignificar la profesión docente. Con base en el discurso de transparencia, rendición de cuentas y en la legislación laboral asociada al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el T-mec, el presidente argumentó que cada docente debería conducir su trayectoria profesional, que no necesitaba que otros —en referencia a los cabecillas de las facciones del snte— determinaran su derrotero. Abogó por un sindicalismo libre, no corporativo y mediante una tecnología del poder que utilizaba lo mismo pertrechos políticos que normas burocráticas, decretó que, a partir de febrero de 2031, el gobierno dejaría de retener el 1% del salario de los maestros para entregarlo al sindicato. Fue la puntilla a la afiliación obligatoria.
Esa maniobra causó malestar en los liderazgos y también en segmentos veteranos del magisterio, los cuales, sin los recursos abundantes que estaban acostumbrados a manejar los cabecillas, no pudieron maquinar una oposición vigorosa. Perdieron sus cuotas de poder. Para comienzos de 2035 proliferaban asociaciones, federaciones, sindicatos y otras organizaciones magisteriales sin apoyo gubernamental. Empero, la mayoría del magisterio optó por no pertenecer a ninguno. El espíritu individualista de la profesión comenzó a florecer.
El gobierno acompañó la estratagema de finiquitar al snte con estrategias de formación docente, modernización del currículo de las normales y, con el apoyo de la ocde y otros organismos intergubernamentales, se aplicó desde temprano en el sexenio a modificar planes de estudio y nuevos textos para la educación básica y media. Aunque invitó a docentes a participar y organizó consultas, la sep determinó el itinerario y elaboró las propuestas principales. Retomó la idea del docente profesional, como en el contexto internacional, redujo el número de materias en primaria y les quitó a los maestros cargas extraordinarias. Con los avances en la informática, el papeleo —la tramitología, en la jerga del sector— disminuyó de forma considerable. Aunque era una reforma escolar de arriba hacia abajo, poco a poco ganó legitimidad.
El propósito de que la escuela contribuyera a forjar un nuevo tipo de ciudadanía, mexicana y global, trastocaba los valores tradicionales. Como en el resto del mundo, la globalización y el “nuevo neoliberalismo” (con una distribución del ingreso y beneficios sociales menos inequitativa) patrocinaba una moral individualista; el grupo y el trabajo en equipo eran fundamentales en las tareas de docentes y alumnos, pero la asociación era voluntaria. El tipo de deliberación democrática en escuelas y con padres de familia y el uso más intenso de herramientas virtuales calaron paso a paso. Además, la modernización del aparato burocrático, la transparencia y la rendición de cuentas —aunque sin prisa— contribuyeron a que el ciudadano se apegara más al Estado de derecho. No del todo, hay costumbres perdurables, pero normas y reglas formales penetraron en la vida escolar.
La vieja retórica de la Cuarta Transformación había pasado a la historia y el neoliberalismo retomaba el poderío en la conducción de la sociedad y el sistema escolar.
Tercer escenario: la edutopía en marcha
La campaña para la renovación de la presidencia de la república y el Congreso federal de 2023-2024 estuvo cargada de violencia, asesinatos de candidatos como nunca en la historia, intervención del crimen organizado y descalificaciones entre los contendientes. El gobierno de la Cuarta Transformación dejó al país fracturado, colmado de rencores sociales y a la economía en crisis. No obstante, la corcholata que destapó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de unir, dividió a Morena. La alianza entre el pan, pri y prd que parecía realidad se quebró debido a las ambiciones de sus liderazgos y a la intervención del gobierno.
La fatiga del país se reprodujo en los partidos políticos que no pudieron conciliar a sus partidas internas. Un personaje desconocido para la mayoría, aunque con prestigio en su medio, emergió como candidato. Un empresario del centro del país, quien hizo su fortuna con base en esfuerzo, inteligencia y educación y cuyas empresas nunca evadieron impuestos ni se prestaron a ilegalidades; además, sobrevivieron a embestidas del crimen organizado, pues él siempre se negó a pagar piso y prefirió invertir en seguridad para sus empleados y sus negocios.
Esta experiencia le sirvió para ser elegido presidente de su municipio, uno de los más prósperos del país, en 2021. En sólo dos años, la ciudad se convirtió en la más pacífica de México. Con planes audaces, capacitación de policías y uso de tecnología frenó la escalada de violencia y mejoró los servicios públicos en general. Uno de los distintivos de su alcaldía fue su preocupación por la educación. Primero, canalizó recursos del municipio y donaciones de sus empresas para garantizar la seguridad sanitaria de los planteles, así como para reparar las escuelas dañadas por el abandono y el vandalismo que proliferó durante la pandemia de covid-19. En el primer año de su gestión todas las escuelas públicas contaban con agua potable.
Él sabía que no podía intervenir en asuntos curriculares ni magisteriales. Sin embargo, en sus visitas semanales a planteles dialogaba con docentes, directivos y padres de familia. Poseía capacidad de comunicación con niños y adolescentes, mostraba empatía por sus problemas y, en más de una ocasión, de su propio peculio, apoyó a niños con necesidades y se mostraba cercano a quienes sufrían de alguna discapacidad. A veces discurseaba sobre la importancia de la educación para el presente y el futuro de las personas y de la sociedad. Citaba a educadores humanistas y piezas de la Unesco. Señalaba que la educación, en especial la pública, era el pilar más importante para una sociedad y un planeta sustentables. Hizo de la sustentabilidad su consigna de gobierno. Pronto la plaza pública nacional notó y destacó sus logros.
Eso le trajo mayor reconocimiento. Empero, el presidente del partido que lo postuló le reclamó porque no puso en la administración nada más a cuadros leales y en puestos de poca relevancia. El alcalde ensambló un equipo conformado por gente de su confianza, administradores de sus empresas, profesores de la universidad local con cierto prestigio y ciudadanos que habían destacado en alguna actividad. Entabló relaciones de concordia con miembros del ayuntamiento, aunque antes no los hubiera tratado, y forjó convenios con empresas extranjeras para que invirtieran en el municipio. Su posición geográfica tiene ventajas económicas debido al T-mec.
Una persona que resultó de importancia y a quien el munícipe decía que le debía la mayor parte de su carácter —además de a sus padres, quienes le brindaron una crianza apropiada— fue su profesor de ética y otras materias en sus años de preparatoria. Lo invitó a que fuera su asesor y le apoyara con sus discursos. El profesor, con su doctorado en educación recién concluido, hizo mucho más. Como miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) convenció al presidente municipal de proponer a su ciudad como sede del Congreso Nacional de Investigación Educativa de 2023. La pandemia había cedido, de modo que fue presencial y remoto al mismo tiempo. El comie recibió más sostén —sustento, decían— del municipio que del gobierno y la Secretaría de Educación del estado; no se diga del gobierno federal, que no le confirió ningún refuerzo. La sep ni siquiera envió a un representante a la ceremonia de inauguración.
Ergo, los dirigentes del comie invitaron al alcalde a que diera la bienvenida. ¡Sorpresa! Se dirigió a la élite de investigadores de la educación como sus pares. Su pieza estuvo cargada de conceptos sobre la educación nacional y los Objetivos del Milenio de la Unesco. “Educación sustentable, para una sociedad sustentable”, fue el título de su conferencia. Su facundia y su pasión atrajeron la atención del auditorio. Sin que fuera un propósito explícito, planteó un proyecto de reforma —sustentable y humanista— de la educación nacional. El comie difundió la pieza en sus redes sociales, algunos periódicos nacionales la captaron y le dieron difusión. Columnistas notables comentaron que el personaje ejercía un gobierno eficaz y miraba al futuro. Periodistas y políticos desencantados de sus partidos comenzaron a especular sobre su candidatura a la presidencia. Fue en noviembre de 2023.
El presidente de su partido se apoderó de la candidatura. Pero un partido emergente, el pms, Por un México Sustentable, fundado por ecologistas y disidentes de otras fuerzas políticas, le invitó a que fuera su candidato a la presidencia. Después de meditarlo y consultarlo con familia y asesores, aceptó el lance, que resultó favorable. Hubo un tropel de candidatos a la presidencia. El pvm y el pt postularon a quienes no favoreció amlo; pan, pri, prd y mc lanzaron aspirantes propios. Tras una campaña que se diferenció de los demás candidatos por no alimentar diatribas y poner más acento en las propuestas, el pms obtuvo la mayoría de los votos, apenas el 23%, pero, al no haber segunda vuelta, su candidato resultó el ganador, mas logró su designación de presidente electo tras una brega tediosa de impugnaciones e injurias. Comenzó su gobierno el 1 de octubre de 2024 con todo cuesta arriba: el Congreso dividido en fracciones, la economía en crisis, el desempleo creciente, una violencia criminal que parecía imparable y un aparato burocrático ineficiente y lleno de funcionarios corruptos.
Para 2028, si bien no era boyante, se recuperó el crecimiento económico, entre otras cosas a causa de la inversión en energías limpias, vías de comunicación e infraestructura. La certidumbre en el Estado de derecho fue clave para aumentar el ritmo de la inversión. Además, la violencia criminal disminuyó bastante gracias a la capacitación de policías estatales y municipales. El presidente continuó con el litigio contra las fábricas de armas que inició el gobierno en 2021 en Nueva York, pero al mismo tiempo incrementó los controles dentro del país; con el cambio de la burocracia en las aduanas y el auxilio de tecnologías de punta el contrabando de armas casi se abatió. También persiguió al crimen organizado expropiándole sus ganancias ilícitas; la Unidad de Inteligencia Financiera renovada fue la pieza clave. Contra lo que los restos de la 4T pregonaban acerca de que el partido en el poder quería privatizar Pemex y la cfe, el gobierno no lo hizo, no había compradores. Ambas fueron a la bancarrota y florecieron alternativas respetuosas del medio ambiente.
Desde 2025, el gobierno comenzó a destinar más recursos al sector social y a la educación. El sector educativo estaba en plena decadencia, desfondado, sin influencia en la sociedad, buena parte de la infraestructura escolar se encontraba deteriorada o en abandono y la moral del magisterio estaba por los suelos. Además, las facciones del snte pugnaban constantemente, ambas en búsqueda de canonjías para los líderes, aunque su narrativa de defensa de la escuela pública todavía les redituaba presencia. El secretario de Educación Pública, el antiguo profesor de ética y doctor en educación, orador elocuente y conocedor de teorías y prácticas pedagógicas, armó un discurso donde el maestro era la figura central: una persona con carácter, virtudes morales, ética laboral y espíritu de superación. Se dio cuenta de que promover cambios legales era ilusorio con un Congreso desperdigado en corrientes a veces antagónicas y siempre en conflicto. Por ello, se aplicó a cambiar reglas, sin modificar las normas.
El secretario estableció un consejo de notables, que incluyó a maestros de primaria y secundaria destacados, investigadores de la educación y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Su asesor jurídico tendió lazos con intelectuales e investigadores con el fin de ejecutar una auditoría jurídica y montar un andamiaje que le permitiera al secretario desmontar vicios y fortalecer cualidades positivas. Desarticuló a la Usicamm, redujo la presencia —que nunca fue importante— de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y reformó reglamentos internos. Su labor más importante durante los primeros dos años fue reformular los planes de estudio y convocar a renovar libros de texto.
Él y su equipo vislumbraron que los libros sin el refuerzo de las tic y la inteligencia artificial sería infructuoso, como lo había pronosticado un exsecretario de Educación Pública (Granados Roldán, 2021). El guion curricular mezclaba con audacia —no exenta de equivocaciones— el lenguaje internacional. Fiel a la consigna del presidente, no le dio trabajo tender puentes con la Unesco, pues el objetivo de desarrollo sustentable número 4, dedicado a la educación, de la Agenda 2030 del plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, fue guía de varios discursos de campaña. El giro fue discreto, pero radical. Ni el presidente ni el secretario peroraron en contra de la retórica nacionalista de la Cuarta Transformación; renunciaron a la diatriba, mas desarticularon con eficacia sus premisas e instrumentos principales: los libros de texto y los planes de estudio.
Si bien Lenguaje y Matemáticas continuaron siendo los ejes del currículo y México prosiguió su participación en pisa —en la prueba de 2027 no se mostraron avances y en la de 2030 fueron magros— ya no fue la medida de todas las cosas. Dada la visión del presidente —y del secretario de Educación Pública— sobre sustentabilidad en la naturaleza y la sociedad, el acercamiento a la Unesco fue patente; en lugar de reproducir el discurso de educación para la vida —el emblema de la ocde— en los documentos oficiales, se naturalizó el concepto de calidad de la educación en la visión del objetivo para el desarrollo número 4: la evolución de las definiciones de calidad debe ser respetuosas de las circunstancias locales y nacionales, contextos y lenguajes, y con visión de futuro para prepararse para el mundo de mañana. La calidad de los aprendizajes debe contribuir a la realización personal y a la felicidad de los alumnos, así como al prosperidad individual y social (Unesco, 2015 y 2016).
El gobierno 2024-2030, si bien no alcanzó a superar en corto plazo los grandes errores y contradicciones en la educación, ni tuvo tiempo para desbaratar el corporativismo sindical, ni refundar el federalismo educativo, sentó las bases para que en el siguiente gobierno del pms se mejorara bastante la educación nacional. Hubo continuidad en la conducción, el secretario de Educación Pública fue el segundo, después de Jaime Torres Bodet, que repitió en el cargo; pero este profesor de ética lo hizo en dos periodos consecutivos.
Hoy, cuando comienza el último tercio del sexenio que concluirá en 2036, el futuro de la educación se mira con optimismo. Los gobiernos del pms construyeron un discurso emotivo, pero también realista de la situación del sistema y las posibilidades de mejoría. El secretario insiste, desde 2025, que las metas son de mediano y largo plazo, nunca apostó por lo deslumbrante, mudó de símbolos y las ceremonias fueron sobrias; tampoco usó un lenguaje pomposo. Estudioso de corrientes filosóficas de la educación, adquirió la competencia política para traducirlas en estrategias y comunicarlas con sencillez a maestros, alumnos y padres de familia. Se ganó el favor de la plaza pública. Quizá, su éxito como conductor se deba a tres atributos que puso en práctica.
En primer lugar, siempre se fijó conseguir propósitos reales; pocos, pero viables. Se tomó en serio porciones de los Objetivos del Milenio de la Unesco y puso en práctica guiones curriculares y materiales didácticos —tradicionales e innovadores— donde predominan enfoques humanistas, tanto para la escuela urbana como para las áreas rurales e indígenas. La búsqueda de la equidad dejó de ser retórica: más fondos y personal capacitado se encauzaron a zonas rurales alejadas, en especial indígenas, y áreas pobres de las ciudades. Aumentó los fondos para el programa Escuela Decorosa, al que también apoyaron organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones filantrópicas y las familias mismas. Para el año 2032 no había escuela sin equipamiento, todas tenían con piso, electricidad, agua potable y conexión a internet 3. El fin: que el aprendizaje fuera eficaz.
En segundo lugar, fortaleció la educación intercultural y bilingüe como instrumentos de inclusión social y educativa, y —junto con el empuje de la anuies y la comunidad de asociados al Sistema Nacional de Investigadores—, sectorizó al Conacyt en la sep, dio más participación a los órganos colegiados e instituyó y ejecutó reglas de operación transparentes donde cada participante rendía cuentas.
En tercer lugar, tal vez lo más importante, la parte central de su discurso fue —y es— que el derecho humano a la educación sólo se alcanzará a plenitud si el funcionariado trabaja con y para los maestros, no con los líderes sindicales. Propósito difícil de cumplir, lleno de obstáculos burocráticos y gremiales. Sin embargo, con la puesta en práctica de la democracia sindical establecida en la legislación desde 2019, las dirigencias tradicionales del snte decayeron y su finiquito —de todo el corporativismo sindical— llegó cuando, para cumplir con convenios internacionales, el gobierno cesó de descontar las cuotas sindicales; esto también incluyó a los patrones del sector privado. El sindicalismo libre es un activo para promover una educación de calidad e impulsar la equidad.
Una nueva moral pública invade el ambiente. Ahora sí, acaso los gobernadores quieran participar en la aventura educativa, las más venturosa de todas.
Conclusiones
En verdad, escribir el futuro es una tarea azarosa (en el sentido de que el azar puede trasmutar derroteros). No obstante, el sistema educativo mexicano tiene una estructura rígida, soldada en décadas de prácticas instauradas durante el régimen de la Revolución mexicana. La alternancia democrática acarreó cambios en la política, se instituyó el sistema de partidos y un juego electoral libre. La apertura económica trajo mudanzas importantes; enterró a la economía cerrada y protegida; el Tratado de Libre Comercio y el ingreso a la ocde, pudiera decirse, fue bautismo y confirmación del neoliberalismo en México.
Sin embargo, el corporativismo sindical sobrevivió, evolucionó a lo que Luis Rubio y Edna Jaime (2007) denominan nuevo corporativismo, que añadió a los rasgos del pasado el chantaje y la amenaza, lo que redituó a sus líderes ganancias políticas y canonjías. La dirigencia del snte, controlada por Elba Esther Gordillo, su familia y grupo cercano, utilizó con eficacia esos instrumentos y solidificó un neocorporativismo en el sistema educativo, más corrupto que en el pasado régimen. Los maestros de base, quienes realizan el trabajo cotidiano y con su labor sostienen lo que pueda rescatarse del sistema, fueron prisioneros de ese sistema cuyo liderazgo decidía sus trayectorias profesionales (Ornelas, 2018, cap. V). La corrupción del sistema llegó a su máximo cuando la herencia y compraventa de plazas magisteriales —ilegítimas, pero institucionalizadas— se convirtieron en usanza habitual.
Tal sistema tuvo dos consecuencias. La primera es que sembró entre los maestros una moral de dependencia, de obediencia a las líneas sindicales. Muchos perdieron iniciativa, aceptaron las reglas y sus prácticas se convirtieron en rutinas, más o menos constantes. Cierto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentó a la facción mayoritaria (o institucional), pero no para cambiar la práctica docente o el precepto moral; los maestros sólo mudaron de cabecillas. La segunda es que, a pesar de los intentos de modernización de los años noventa del siglo xx y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hábitos y prácticas de los docentes resistieron los nuevos guiones curriculares del modelo educativo para la educación obligatoria que instituyó ese gobierno y que desmanteló el de López Obrador. Antropólogos neoinstitucionalistas denominan a esa resistencia persistencia cultural (Zucker, 1999).
Pudiera argumentarse que los intentos de cambio de paradigma educativo comenzaron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el Programa para la Modernización Educativa: 1989-1994, con una tendencia incrementalista en los gobiernos sucesivos de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), y estancamiento —incluso retroceso por la entrega de funciones de autoridad al la dirigencia sindical— en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012; Ornelas 2010, 2012). Pero la esencia, la base maciza del sistema educativo, las prácticas en el sanctum han variado muy poco; excepto por la irrupción de la pandemia, que trastornó por completo el quehacer de las escuelas y sus actores.
En cualquiera de los tres escenarios los maestros seguirán representando un papel fundamental, son los actores principales del sistema; de sus capacidades, inteligencia y motivación dependerá el rumbo que tome la educación nacional. Es previsible que la dicotomía entre ser un trabajador dependiente de las directrices de la sep o ser un profesional con iniciativa, capacidad de análisis y razonamiento propio seguirá marcando su moral y ética profesional: dependiente o autónoma.
El derrotero de cualquiera de los tres escenarios descritos como posibilidad de desarrollo depende de la fecha azarosa de las elecciones de 2024. El futuro no está escrito.
Manifiesto personal
Algunos futurólogos que se inclinan más por el diseño de escenarios normativos sugieren que, como una diligencia de imaginación, se les etiquete de cierta forma. Por ejemplo, el más probable, el de cambio moderado y el de mudanza radical; además apuntan cuál será el deseable desde la postura analítica que se haya desplegado.
En caso de que Morena gane las elecciones de 2024, es casi seguro que las aristas principales del presente, descritas en el primer escenario, tengan más probabilidades de continuidad; quizá también con cierto sostén en la persistencia cultural de una porción significativa del magisterio. El paradigma preponderante seguirá su trayectoria hacia una educación irrelevante. En caso de que se constituya una alianza entre los partidos de oposición y ganen la presidencia y porciones importantes de las cámaras, el paradigma modernizador acaso retome el rumbo que marcó el Programa para la Modernización Educativa: 1989-1994 y continuó la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero partiría de bases endebles, un sistema desfondado, maestros desmoralizados y recelosos. Incluso, pudiera ser que la sep consiguiera implantar algunos de los atributos del germ, pero todo el recorrido sería cuesta arriba.
Soy abogado de la edutopía, no vacilo al plantearlo como el deseable para un futuro mejor, democrático, equitativo, para forjar una patria segura y sustentable para el largo plazo. Me apoyo en consejas de Paz y Freire —quienes miraban al mundo con cristales muy diferentes—. Octavio Paz (1990) alguna vez apuntó que es vano hacerse ilusiones, mas Paulo Freire (1993) postula que los educadores nunca debemos perder la esperanza en el valor de la educación para la sociedad y para cada persona. La función de la educación cívica, según esta visión edutópica, es contribuir a formar el ciudadano de México y del mundo, con pensamiento crítico, iniciativa personal y habilidades para el quehacer colectivo; además, con conocimientos y aptitud para el trabajo productivo. Incluye que cada persona despliegue sus conocimientos al máximo de su capacidad y engendre una cultura política que propague los valores morales universales, entre los que sobresalgan la solidaridad social y la estima por el planeta que habitamos.
Coyoacán, Ciudad de México
15 de agosto de 2021
Referencias
Arnove, R. F. (2013). Introduction: Reframing Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. En R. F. Arnove, C. A. Torres y S. Franz (comps.), Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. Lanham, eua: Roman & Littlefield Publishers, pp. 1-24.
Beech, J. (2008). The Institutionalization of Education in Latin America: Loci of Attraction and Mechanisms of Diffusion. En D. P. Baker y A. Wiseman (comps.), The Impact of Comparative Education Research on Institutional Theory. Wagon Lane, eua: Emerald, pp. 281-303.
Biesta, G. (2015). Resisting the Seduction of the Global Education Measurement Industry: Notes on the social psychology of pisa. Ethics and Education, 10 (3), 348-360. Disponible en https://doi.org/10.1080/17449642.2015.1106030.
Bird, A. (2018). Thomas Kuhn. En E. N. Zalta (comp.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford, eua. Disponible en https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/thomas-kuhn/.
Casanova Cardiel, H. (coord.) (2020). Educación y pandemia: Una visión académica. México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, unam.
Córdova, A. (1973). La ideología de la Revolución mexicana: La formación del nuevo régimen. México: Era.
Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores.
Freire, P., Saul, A. M., Núñez, C., Casali, A. y Lima, L. (2005). Propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa. Pátzcuaro, México: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe.
Gobierno de México (2020). Guía ética para la transformación de México. México.
Godet, M., Monti, R., Munier, F. y Roubelat, F. (2000). La caja de herramientas de la prospectiva estratégica: problemas y métodos. Zarautz, España: Prospektiker Instituto Europeo de Prospectiva Estratégica.
Granados Roldán, O. (2021). Los libros de texto: ¿La diputa por el alma? Nexos (522), 43-46.
Guevara Niebla, G. (coord.) (1992). La catástofe silenciosa. México: Fondo de Cultura Económica.
Hargreaves, A. (2015). Foreword to the First Edition. UnFinnished Business. En P. Sahlberg, Finish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Education in Finland. Nueva York: Teachers College Press.
Krauze, E. (1997). La presidencia imperial: Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996). México: Tusquets Editores.
Levinson, B. (2005). Programs for Democratic Citizenship in Mexico’s Ministry of Education: Local appropriations of global cultural flows. Indiana Journal of Global Legal Studies, 12 (1), 251-284.
Michel, A. (2002). Una visión prospectiva de la educación: Retos, objetivos y modalidades. Revista de Educación, número extraordinario Educación y futuro, 13-24.
Miklos, T. y Arroyo, M. (2008). Una visión prospectiva de la educación a distancia en América Latina. Universidades (37), 49-67.
Ornelas, C. (2010). Política, poder y pupitres: Crítica al nuevo federalismo educativo (2ª ed.). México: Siglo XXI Editores.
Ornelas, C. (2012). Educación, colonización y rebeldía: La herencia del pacto Calderón-Gordillo. México: Siglo XXI Editores.
Ornelas, C. (2018). La contienda por la educación: Globalización, neocorporativismo y democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Paz, O. (1990). Pequeña crónica de grandes días. México: Fondo de Cultura Económica.
Reyes , A. (2018). La cartilla moral, presentación de Andres Manuel López Obrador. México: Secretaría de Educación Pública.
Rubio, L. y Jaime, E. (2007). El acertijo de la legitimidad: Por una democracia eficaz en un entorno de legalidad y desarrollo. México: Fondo de Cultura Económica/cidac.
Sahlberg, P. (2015). Finish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Education in Finland. Nueva York: Teachers College Press.
Schmelkes, S. (30 de agosto de 2002). Los valores de la educación en el nuevo milenio. Monterrey: Tecnológico de Monterrey.
Secretaría de Educación Pública (2017). Modelo educativo para la educación obligatoria: Educar para la libertad y la creatividad. México: Secretaría de Educación Pública.
Signos Vitales (2020). La pandemia en México: Dimensión de la tragedia. México.
Unesco (2015a). Rethinking Education: Towards a global common good? París.
Unesco (2015b). World Education Forum 2015: Final Report. París.
Yamada, S. (2016). Theorizing the Paradigm Shift in Educational Development. En S. Yamada (comp.), Post-Education-for-All and Sustainable Development Paradigm: Structural changes with diversifying actors and norms. Wagon Lane, Reino Unido: Emerald, pp. 1-34.
Zucker, L. G. (1999). El papel de la institucionalización en la persistencia cultural. En W. W. Powell y P. J. DiMaggio (comps.), El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 126-153.