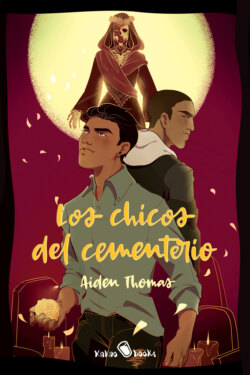Читать книгу Los chicos del cementerio - Aiden Thomas - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
—¿Qué pasó? ¿Qué demonios pasó? —jadeó Maritza al lado de Yadriel mientras cruzaban corriendo el cementerio. Lo repetía una y otra vez, como un mantra insistente.
Yadriel nunca la había visto tan conmocionada, lo cual hacía que todo fuera muchísimo peor. Normalmente, él era el que perdía los nervios en situaciones tensas, mientras que ella se lo tomaba todo a broma. Pero lo que había ocurrido aquella noche no era cosa de risa.
A Tito no se le veía por ninguna parte. Se oían voces frenéticas por el cementerio. Ambos pasaron corriendo por delante de un par de espíritus confusos.
—¿Qué ocurre? —les gritó Felipe, aferrado al cuello de su vihuela, cuando lo dejaron atrás.
—¡No lo sé! —Fue todo lo que Yadriel pudo decir.
Como los nahuales estaban tan unidos a la vida y la muerte, a los espíritus y a los vivos, cuando uno de ellos moría, todos lo sentían.
La primera vez que Yadriel percibió algo así, solo tenía cinco años. Se despertó en mitad de la noche como si hubiera tenido una pesadilla y lo único que ocupaba su mente era su abuelito. Salió de la cama y se dirigió lentamente a la habitación de sus abuelos, donde el anciano yacía inmóvil. Su abuela estaba sentada a su lado; lo tomaba de la mano y le susurraba plegarias al oído mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas arrugadas.
Su papá estaba de pie al otro lado de la cama, con Diego bajo el brazo. Tenía una expresión estoica y pensativa, y en sus ojos oscuros se reflejaba una profunda pena. La mamá de Yadriel lo abrazó y le acarició suavemente la espalda mientras se despedían.
El abuelo de Yadriel murió mientras dormía. Se había ido en paz, sin dolor. Lo único que despertó a Yadriel fue la repentina sensación de pérdida, como si le hubieran arrojado de repente un balde de agua fría en el estómago.
Pero aquello era distinto. Miguel no se había ido en paz.
Debía de tratarse de un error. No tenía sentido. Aunque lo había percibido, a pesar de que sabía exactamente lo que significaba, era imposible que Miguel estuviera muerto.
Miguel era el primo de Yadriel y solo tenía veintiocho años. Yadriel lo había visto esa misma noche, cuando se había pasado por casa para llevarse una de las conchas de la abuela antes de que empezara su turno en el cementerio.
¿Había sido un accidente? ¿Puede que Miguel hubiera salido del cementerio y lo hubieran atropellado? Porque era imposible que Miguel se hubiera matado en el cementerio, ¿verdad?
Tenían que llegar a casa y enterarse de qué había arrebatado a Miguel de sus vidas tan violentamente.
Maritza tenía las piernas más largas y el binder le apretaba las costillas a Yadriel, así que le costaba seguirle el ritmo. Su portaje, que llevaba guardado en la mochila, le parecía especialmente pesado.
Al girar la esquina, se toparon con un caos desatado. Voces gritando. Gente entrando y saliendo a toda prisa de la casa. Sombras que se movían tras las cortinas.
Cuando Maritza llegó a la verja metálica, abrió la puerta sin miramientos y se fue directa a las escaleras con Yadriel pisándole los talones. Alguien salió a toda prisa por la puerta principal y casi tiró al nahualo, pero él consiguió abrirse paso hasta el interior.
Su casa era bastante pequeña y, durante las semanas que precedían al Día de Muertos, «atestada» no llegaba a describirla. Todas las superficies se usaban para almacenar lo necesario para las celebraciones. Sobre el sofá de piel desgastado se acumulaban precariamente cajas llenas de cirios, mariposas monarca de seda y cientos de adornos coloridos de papel picado meticulosamente cortado.
Aquello debería haber sido una escena de preparación para la festividad más importante del año, pero lo que encontraron fue un pánico enloquecido. Maritza se aferró a la sudadera de Yadriel para no apartarse de él mientras los empujaban de un lado a otro.
Claudia, la mamá de Miguel, estaba sentada en la mesa del comedor. A su lado se encontraba la abuelita de Yadriel acompañada de otras nahualas. Le acariciaban los brazos a Claudia y le dedicaban palabras de ánimo en español, pero era imposible consolarla.
El sufrimiento emanaba de ella en oleadas. Yadriel lo notaba en los huesos, y no pudo evitar una mueca de dolor ante aquellos llantos profundos de pura angustia. Era algo que él ya conocía muy bien. Lo había vivido en sus propias carnes.
Lo único que podía hacer era observar cómo su abuela empleaba su magia.
Sin dejar de susurrar calmadamente al oído de Claudia, la abuela se palpó bajo el cuello de la blusa negra con flores bordadas y sacó su portaje: un viejo rosario de cuentas de madera con un corazón de peltre que colgaba del final. Desenroscó la parte superior con dedos hábiles y extendió sangre de pollo por el corazón sagrado.
—Usa mis manos —dijo en voz baja y firme, invocando a la Dama Muerte. El rosario resplandeció con luz dorada mientras ella murmuraba—: Te doy tranquilidad de espíritu.
La abuela presionó el corazón de peltre contra la frente de Claudia. Tras unos instantes, los lamentos empezaron a calmarse. La expresión consternada de Claudia empezó a desvanecerse, alisando las arrugas de su rostro. Yadriel sintió cómo la agonía de Claudia se iba convirtiendo en un dolor más leve. Sus hombros fueron cayendo hasta que estuvo reclinada en la silla. Los brazos y las piernas le pesaban, y acabó descansando las manos sobre el regazo. Aunque seguía teniendo la cara colorada y las lágrimas no dejaban de caer, su pena era mucho menos terrible.
La luz resplandeciente del rosario de la abuela se fue apagando hasta que volvió a ser de madera y peltre.
Una vez, Yadriel le preguntó a su mamá por qué no se llevaban todo el dolor cuando alguien estaba triste, y ella le explicó que era importante que la gente sintiera pena y llorara la pérdida de un ser querido.
Yadriel sentía un gran respeto por su abuela, por todas las nahualas y por los poderes increíbles que poseían. Unos poderes que, simplemente, nunca habían sido los suyos.
Los sollozos sacudieron el pecho de Claudia cuando la abuela le retiró el rosario de la frente, dejando una mancha roja sobre su ceño fruncido. Una de las nahualas le dio a Claudia un vaso de agua y otra le secó suavemente las mejillas con un pañuelo.
—Solo faltan un par de días para el Día de Muertos —le recordó la abuela a Claudia en ese inglés con tanto acento que tenía, sonriéndole y apretándole la mano—. Verás a Miguel de nuevo.
Tenía razón, sin duda, pero Yadriel no creía que aquello fuera a servirle de mucho consuelo a Claudia en ese estado. La abuela le dijo lo mismo a él cuando su mamá murió y, aunque Yadriel sabía que tenían suerte de poder ver a sus seres queridos cuando ya habían muerto, no le hizo sentir mejor. Una visita de dos días al año jamás podía compensar el hecho de no tenerlos cerca cada día.
Y había otro problema: si Miguel no había cruzado a la tierra de los muertos, si seguía anclado a este mundo, no podría regresar para el Día de Muertos.
¿Qué le había ocurrido?
Alguien salió a toda prisa de la cocina y se chocó con Yadriel; fue entonces cuando oyó la voz de su papá. Apartó la vista de Claudia y se deslizó entre los cuerpos que se interponían entre él y la cocina, con Maritza siguiéndole de cerca.
Allí, de pie, había un grupo de nahualos con los ojos fijos en el papá de Yadriel. Enrique Vélez Cabrera era un hombre alto (genes que Yadriel clarísimamente no había heredado) y de complexión media. Tenía algo de panza que tensaba la camisa de cuadros roja que llevaba metida en los vaqueros. Desde que Yadriel tenía memoria, siempre había llevado el mismo corte de pelo sencillo y bigote frondoso. La única diferencia era que ya tenía algunas canas en las sienes.
Después de la muerte del abuelo de Yadriel, su papá ocupó el puesto de líder de los nahuales del Este de Los Ángeles. La abuela era su mano derecha y hacía las veces de matriarca y de líder espiritual. Enrique se había ganado el respeto y la admiración de toda la comunidad; los hombres que había en la cocina le prestaban toda su atención, sobre todo Diego, el hermano mayor de Yadriel, que se encontraba a su lado y asentía enérgicamente ante cada instrucción que daba.
—Debemos encontrar el portaje de Miguel. Si no cruzó a la tierra de los muertos, estará enlazado a él —explicó Enrique al grupo.
Aferrado al borde de la pequeña mesa de madera y con los ojos vivos, su voz sonaba grave y solemne. Cuando Yadriel observó a su alrededor, las caras de los nahualos reflejaban distintos grados de conmoción.
—Ya tenemos gente buscando en el cementerio, pues estaba de guardia hoy, pero necesitamos que alguien vaya a casa de Claudia y Benny —continuó Enrique.
Aunque Miguel ya rozaba los treinta, aún vivía en la casa familiar para ayudar a su papá discapacitado. Miguel era amable, paciente y siempre se había portado bien con Yadriel. Al pensar en él, a Yadriel se le hizo un nudo en la garganta.
—Que alguien vaya a buscar alguna camisa de Miguel y que después vaya a despertar a Julio; puede que necesitemos a sus perros —añadió Enrique, y un nahualo salió corriendo.
Julio era un viejo nahualo cascarrabias que criaba pitbulls y los entrenaba para que aprendieran a seguir rastros; era una habilidad muy útil para localizar cuerpos y anclas de espíritus perdidos.
—¡Busquen por todas partes! —Enrique se irguió y sus ojos se movieron por la cocina abarrotada—. ¿Alguien vio a…?
—¡Papá!
Yadriel se abrió paso hasta el frente y Enrique giró la cabeza hacia él de inmediato, aliviado y sorprendido:
—¡Yadriel! —Enrique lo aplastó contra su pecho, rodeándolo vigorosamente con los brazos—. ¡Ay, Dios mío!
Con sus manos ásperas, tomó la cara de Yadriel y le plantó un beso en la coronilla. Yadriel se puso tenso, resistiéndose al repentino contacto físico. Su papá lo agarró por los hombros y lo miró con el ceño fruncido.
—Me preocupaba que te hubiera ocurrido algo.
Yadriel dio un paso atrás para liberarse:
—Estoy bien…
—¿Dónde estaban ustedes dos? —preguntó Diego.
Sus ojos pardos iban y venían de Yadriel a Maritza. Yadriel dudó; Maritza se encogió de hombros.
Existía un motivo por el que habían celebrado la ceremonia del portaje de Yadriel en secreto. Un motivo por el que Maritza había pasado tanto tiempo fabricándole la daga sin que se enterara su papá. Los ritos de los nahuales se basaban en tradiciones antiquísimas, e ir en contra de esas tradiciones se consideraba blasfemo. Cuando Yadriel cumplió quince años y se negó a que lo presentaran ante la Dama Muerte como una nahuala, no le permitieron hacerlo como un nahualo. Era inadmisible. Le dijeron que no funcionaría, que la Dama Muerte no cambiaría la forma en la que bendecía solo porque él dijera que era un chico.
Ni siquiera le dejaron intentarlo. Era más fácil ocultarse detrás de sus tradiciones que desafiar sus creencias y su comprensión de cómo funcionaban las cosas en el mundo de los nahuales.
Aquello hacía que Yadriel se sintiera avergonzado de ser quien era. Sentía que aquel rechazo flagrante era personal, porque lo era. Era un rechazo abierto hacia su persona: un chico transgénero que intentaba encontrar un lugar en su comunidad.
Pero se equivocaban. La Dama Muerte le había respondido. Ahora solo tenía que demostrarlo.
Orlando entró apresuradamente en la cocina y la atención del papá de Yadriel se posó en él:
—¿Lo encontraste?
Orlando negó con la cabeza.
—Seguimos buscando por el cementerio, pero no hay ni rastro de él —dijo, al tiempo que se quitaba su gorra de béisbol y la retorcía entre las manos—. No hemos podido sentirlo ni nada, ¡es como si hubiera desaparecido!
—¡Papá! —Yadriel trató de parecer más alto—. ¿Cómo puedo ayudar?
Todas las miradas pasaron por encima de su cabeza.
—Necesito que varios de ustedes empiecen a buscar por las calles. Distribúyanse a partir de la entrada principal —dijo Enrique con una mano pesada sobre el hombro de Yadriel—. Miguel no habría abandonado sus obligaciones sin motivo.
Orlando asintió y se dirigió de nuevo hacia la puerta. Yadriel intentó seguirle, pero su papá aún lo agarraba con fuerza.
—Tú no, Yadriel —dijo con firmeza.
—¡Pero puedo ayudar!
Otro nahualo consiguió entrar en la cocina y Yadriel sintió cómo en su interior nacía un brote de esperanza.
El tío Catriz era el hermano mayor de su papá, aunque era difícil adivinarlo solo con verlos. Enrique Vélez Cabrera era un hombre ancho y redondeado, mientras que Catriz Vélez Cabrera era larguirucho y anguloso. Llevaba el pelo largo recogido en un moño en la nuca, y tenía los pómulos altos y la nariz aguileña. Unos plugs tradicionales de jade y de casi veinticinco milímetros le adornaban los lóbulos.
—Por fin llegaste, Catriz. —Enrique suspiró.
—Hola, tío Catriz —murmuró Yadriel, sintiéndose menos en minoría.
Catriz le dedicó una pequeña sonrisa a Yadriel antes de volverse hacia su hermano.
—Vine en cuanto lo sentí —dijo con un resuello. Sus cejas delgadas se juntaron—. ¿Miguel está…?
El papá de Yadriel asintió, y su tío sacudió la cabeza seriamente. Varios de los nahualos que había en la cocina se santiguaron.
Yadriel no aguantaba más sin hacer nada. Quería contribuir. Quería ayudar. Miguel formaba parte de su familia y había sido un buen hombre; era el que traía el pan a casa de sus papás y siempre había sido amable con Yadriel. Uno de los recuerdos de infancia favoritos del joven nahualo era haber ido con Miguel en su motocicleta. Su papá y su mamá le habían prohibido explícitamente que se acercara a ella, pero si le suplicaba a Miguel lo suficiente, este siempre acababa dejándolo subir. Yadriel recordaba lo mucho que pesaba el casco y lo grande que le iba cuando Miguel lo llevaba a dar una vuelta por el barrio, circulando a poco más de quince kilómetros por hora. Cuando se dio cuenta de que no volvería a verlo con vida, una nueva ola de dolor lo golpeó.
—¿Y si no logramos encontrarlo? —preguntó Andrés rompiendo el silencio. Era un chico flacucho y pecoso, y también el mejor amigo de Diego.
El papá de Yadriel tensó la mandíbula. Los demás intercambiaron miradas.
—Sigan buscando. Debemos encontrar su portaje. Si logramos invocar a su espíritu, podrá contarnos qué pasó —dijo Enrique frotándose la frente con el puño. Estaba claro que tampoco creía que Miguel hubiera muerto y cruzado sin más a la otra vida, y Yadriel estaba de acuerdo. No parecía una posibilidad, teniendo en cuenta lo violenta que se sintió su muerte—. Con suerte, estará con su cuerpo.
A Yadriel se le encogió el estómago ante la idea de encontrar el cuerpo sin vida de Miguel en algún lugar del cementerio. La cara de Andrés pasó a tener un impresionante tono verdoso, y Yadriel no pudo creer que hace tiempo hubiera estado perdidamente enamorado de él.
Enrique tomó su portaje de la encimera. Era un cuchillo de caza, mucho más grande y amenazador que el de Yadriel, pero seguía siendo discreto si se comparaba con los portajes que llevaban los nahualos más jóvenes, como Diego y Andrés.
Los cuchillos de estos dos eran largos y ligeramente curvos, demasiado grandes como para ser prácticos o poderlos ocultar fácilmente. Tenían sus nombres grabados en las hojas y les habían añadido adornos llamativos. De la empuñadura del portaje de Andrés colgaba una pequeña cruz de una cadena de dos centímetros y medio. Diego llevaba una calavera bañada en oro. «Extravagantes» era la palabra que había usado Maritza para definir esos portajes. Los adornos no solo eran totalmente innecesarios, sino que encima molestaban.
—Tenemos que irnos —dijo Enrique, y todo el mundo comenzó a moverse.
Aquella era su oportunidad. Podía ayudarles a encontrar a Miguel para que lo enterraran en el camposanto de los nahuales. Era una de las responsabilidades de los nahualos, así que él también se encargaría. Ahora que tenía su propio portaje, quizás Yadriel podría ser quien liberara el espíritu de Miguel a la otra vida.
Hizo ademán de seguir a los nahualos, pero Enrique extendió el brazo para detenerlo.
—Tú no. Quédate aquí —le ordenó.
A Yadriel se le cayó el alma a los pies, pero insistió:
—Papá, puedo hacer lo mismo que el resto…
Un sonido fuerte hizo que Enrique sacara su teléfono del bolsillo. Pasó el pulgar por la pantalla, se lo llevó al oído y preguntó con expresión tensa:
—Benny, ¿lo encontraste?
Todos se quedaron quietos. Yadriel oyó palabras apresuradas en español al otro lado de la línea. Su papá dejó caer los hombros y, masajeándose la frente, suspiró:
—No, nosotros tampoco. Estamos tratando de reunir a más gente para que ayuden con la búsqueda…
El joven saltó al ver la oportunidad.
—¡Yo puedo ir! —dijo.
Su papá le dio la espalda y siguió hablando por teléfono. Frustrado, Yadriel hizo una mueca y se puso delante de él.
—¡Papá! Déjame ayudar. Yo…
—Te dije que no, Yadriel —gruñó Enrique, frunciendo el ceño mientras trataba de oír la voz al otro lado.
Normalmente, Yadriel no le llevaba la contraria a su papá, pero aquello era importante. Miró a los nahualos que aún quedaban en la cocina, buscando a alguien que lo escuchara, pero ya iban saliendo unos detrás de otros a excepción del tío Catriz, que observaba a Yadriel con expresión desconcertada.
Cuando su papá se dirigió a la puerta, Yadriel se interpuso en su camino con determinación, se quitó la mochila del hombro y abrió la cremallera.
—Si tan solo me escucharas.
—Yadriel…
Él ya tenía la mano dentro y aferró la empuñadura de su portaje:
—Mira…
—¡Basta!
El grito de Enrique hizo saltar a Yadriel.
Su papá era un hombre de carácter tranquilo. Era muy difícil que algo lo alterara o le hiciera perder la calma. Eso era, en parte, lo que lo convertía en un buen líder. Ver la cara de su papá tan colorada, oír la aspereza de su voz, era realmente estremecedor. Incluso Diego, que estaba justo detrás de Enrique, se sobresaltó.
La cocina se quedó en silencio. Yadriel sentía que todos los ojos estaban puestos en él y cerró la boca de golpe. El corte que tenía en la lengua le escocía; era una sensación afilada y metálica.
Enrique apuntó a la sala de estar con un dedo:
—¡Tú te quedas aquí con el resto de las mujeres!
Yadriel se estremeció. Una vergüenza ardiente le inundó las mejillas. Soltó la daga y dejó que cayera al fondo de su mochila. Miró a su papá lleno de furia, tratando de parecer feroz y desafiante, aunque los ojos le quemaban y las manos le temblaban.
—Con el resto de las mujeres —repitió Yadriel, escupiendo las palabras como si fueran veneno.
Enrique parpadeó y su enfado se tornó en confusión, como si de repente pudiera ver claramente a Yadriel. Se apartó el teléfono de la oreja. Los hombros se le hundieron y su expresión se relajó.
—Yadriel… —suspiró, extendiendo la mano hacia su hijo.
Sin embargo, Yadriel no iba a quedarse a escucharlo. Maritza intentó detenerle:
—Yads…
—Déjame.
No podía soportar su cara de lástima. Se dio la vuelta, se abrió paso entre los mirones y escapó hacia el garaje. La puerta se estrelló contra la pared antes de que él la cerrara de un portazo y bajara los pocos escalones dando zancadas.
Cuando encendió las luces, estas parpadearon y revelaron un caos organizado. El carro de su papá estaba aparcado a un lado. Yadriel caminó de un lado a otro sobre el cemento manchado de aceite; respiraba entrecortadamente, ya que el binder le apretaba las costillas. El enfado y la vergüenza libraban una guerra en su interior.
Quería gritar o romper algo. O ambas cosas.
La cara de su papá —la expresión de arrepentimiento cuando se dio cuenta de lo que había dicho— le pasó por la mente. Yadriel siempre estaba perdonando a la gente por ser insensible, por referirse a él usando el género equivocado y por llamarlo por su necrónimo. Cuando le hacían daño, siempre les daba el beneficio de la duda, o lo achacaba a que no entendían o que estaban acostumbrados a ciertas cosas.
Pero estaba harto. Harto de perdonar. Harto de tener que luchar simplemente por existir y ser él mismo. Harto de ser el raro.
Pertenecer implicaba negar quién era, y vivir como alguien que no era casi lo había destrozado por dentro. Sin embargo, también amaba a su familia y a su comunidad. Ya bastante duro era el hecho de no encajar; ¿qué ocurriría si no podían (o no querían) aceptarlo por lo que era?
Frustrado, le dio una patada al neumático del carro, pero lo único que consiguió fue hacerse daño en el pie. Soltó una ristra de palabrotas y trastabilló hasta un taburete viejo. Con una mueca, se sentó pesadamente.
Eso no fue buena idea.
Miró con el ceño fruncido al sedán negro, y su reflejo enfadado le devolvió la mirada desde el parabrisas. El pelo se le había despeinado de todo lo que había corrido aquella noche. Yadriel lo llevaba corto de los lados y más largo por arriba, y dedicaba mucho tiempo a peinárselo. El cabello era una de las pocas cosas de su apariencia que podía controlar. No había manera de que las camisas de vestir le quedaran bien (o le apretaban demasiado el pecho y las caderas, o le quedaban cómicamente enormes), pero al menos podía decolorarse el pelo e invertir su pequeña paga en comprar gomina Suavecito. Era lo único que lograba domar su gruesa mata de cabello ondulado y negro. No podía alargar sus mejillas redondeadas ni hacer que las cejas le crecieran gruesas y oscuras. Para él, las botas militares eran algo tan práctico como estético: con ellas puestas, ganaba algo más de dos centímetros. No era mucho, pero le ayudaba a sentirse menos acomplejado por lo bajito que era en comparación con el resto de chicos de dieciséis años. Los pequeños cambios, como por ejemplo imitar la forma en la que vestían o llevaban el pelo Diego y sus amigos, hacían que se sintiera algo más cómodo en su propia piel.
Desde un rincón, le llegó el sonido de un crujido, seguido de un maullido curioso y entrecortado. Una pequeña gata emergió lánguidamente de detrás de una pila de cajas de cartón. Lo cierto es que más bien parecía una versión caricaturizada de una gata, porque tenía un gran agujero en una oreja y el ojo izquierdo siempre entrecerrado. Además, tenía la columna huesuda y algo torcida, la cola prácticamente calva y una de las patas traseras en una posición algo rara.
Un profundo suspiro liberó algo del enojo que Yadriel tenía en el pecho.
—Ven aquí, Picassina —la llamó extendiendo la mano.
Con otro maullido de felicidad, la gata cojeó hacia Yadriel; el cascabel que colgaba de su collar azul tintineaba a su paso. Se restregó contra una de sus piernas y le llenó los vaqueros negros de pelos grises.
Yadriel logró esbozar una pequeña sonrisa y recorrió con los dedos el lomo maltrecho del animal antes de rascarle debajo de la barbilla, justo donde le gustaba. Su recompensa fueron unos ronroneos bien sonoros.
Picassina se había unido a la familia cuando Yadriel tenía trece años, durante la época en la que su mamá había tratado de enseñarle a sanar. Las nahualas solían aprender esas habilidades mucho antes de la ceremonia del portaje, pues las mujeres de la familia las instruían paso a paso.
La mamá de Yadriel había intentado introducirlo poco a poco en el mundo de la sanación, pero incluso con trece años, él ya sabía que no funcionaría. Yadriel sabía que no era una nahuala; de hecho, ya había salido del armario con Maritza, pero aún no se había atrevido a contárselo a su mamá. A medida que su ceremonia de quince años se acercaba, el pánico iba en aumento.
Todo el mundo creía que era una «flor tardía» o que quizás el rito de paso lo ponía nervioso. Por eso, cuando su mamá y él encontraron una pequeña gata gris en el arcén de la carretera un día al volver del instituto, ella decidió aprovechar la ocasión para enseñarle.
Era evidente que la gata estaba malherida. Quizás la habían atropellado o había perdido una pelea contra un perro o contra uno de los mapaches aterradores que recorrían las calles por la noche. Yadriel sintió una pequeña punzada en un rincón de su mente; percibió el dolor que le irradiaba de una pata. Cuando era pequeño, odiaba la habilidad de los nahuales de percibir el sufrimiento de los demás. Como siempre había tenido mucha empatía, le afectaba sentir tanto dolor en el mundo.
Su mamá hizo que se sentara en el bordillo, tomó a la gata y la puso sobre la amplia falda que le cubría el regazo. Llevaba su portaje enrollado en la muñeca: era un rosario de jade con un frasquito que, a primera vista, parecía Nuestra Señora de Guadalupe, pero al observarlo más de cerca, se veía que la figura era en realidad un esqueleto. Su mamá se quitó el portaje, desenroscó el tapón y dejó que cayeran sobre sus dedos unas gotas de sangre de pollo. Luego acarició la estatuilla de la Dama Muerte, dijo unas palabras y una luz dorada iluminó el rosario.
Era una herida tan fácil de curar en un animalito tan pequeño que, con la ayuda de su mamá, Yadriel debería haber sido capaz de sanarlo fácilmente. Motivado por la sonrisa cálida y el afecto de su mamá, Yadriel apoyó el rosario contra la pata de la gata. La mano le temblaba por miedo a que algo saliera mal o, peor, a que todo saliera bien y que la experiencia le demostrara que tenía que ser una nahuala. Su mamá puso la mano sobre la suya y se la estrechó.
Yadriel dijo las palabras finales, pero tuvieron el efecto contrario.
Aún recordaba las gotas de sangre que mancharon la falda blanca de su mamá. El maullido terrible. El dolor agudo y repentino que sufrió la pobre gata y que él percibió. La cara de estupefacción de su mamá. Aquello no pudo durar más de dos segundos, pues su mamá tomó a la gata en brazos y la sanó inmediatamente.
En un abrir y cerrar de ojos, aquel sonido horrible enmudeció. El dolor se desvaneció. La gatita cerró los ojos y se convirtió en un ovillito de pelo en los brazos de su mamá. Yadriel se echó a llorar de pura angustia, convencido durante un largo instante de que había matado al pobre animal, pero su mamá se acercó y le susurró al oído:
—Chsss, ya pasó. Mira, la gatita está bien, solo está durmiendo, ¿ves?
Pero lo único que Yadriel veía era su fracaso. Lo único que sentía era el terrible peso de saber que no era capaz de hacerlo. Pero, más que eso, sabía que él no era así. Sabía que no era una nahuala.
Su mamá le apartó el pelo de los ojos y le acarició la mejilla con dedos fríos.
—No pasa nada —dijo, como si también lo supiera.
Por desgracia, su mamá no pudo sanar a la gata del todo. El efecto contrario del hechizo había causado daños que ni ella podía reparar, pero al menos ya no sufría. La llevaron a casa y Yadriel se responsabilizó de ella, asegurándose de que siempre estuviera atendida y de que nunca le faltara comida. La gata dormía en su habitación cada noche, y Yadriel siempre le llevaba trocitos de chorizo y pollo después de cenar.
Su mamá la empezó a llamar cariñosamente «Picassina» en honor al famoso pintor de los cuadros de figuras retorcidas.
Picassina era mucho más que una gata; era más bien una compañera. Cuando Yadriel echaba de menos a su mamá, era casi como si el animal lo supiera. Cuando él se sentía invadido por la culpa, Picassina se hacía un ovillo en su regazo y ronroneaba a todo volumen. Aquella gata era una bolita de calidez y consuelo en la que aún vivía la magia de su mamá.
Picassina se acurrucó contra la punta de una de las botas de Yadriel, y él acarició el suave pelaje que tenía detrás de las orejas hasta que cerró sus ojos ambarinos.
Su mamá no volvió a presionarlo para que intentara sanar. Para una comunidad tan anclada en la tradición, que Yadriel no pudiera sanar significaba que no tenía magia, por lo que su ceremonia de quince años se pospondría indefinidamente. Los nahuales pensaban que lo suyo no era más que la consecuencia de la disolución de la magia que se iba abriendo paso en su linaje, pero Yadriel y su mamá sabían la verdad.
Ella fue la que le compró su primer binder por internet y le ayudó a contárselo a su papá y a su hermano. Fue difícil tener que explicar su identidad, explicársela a sí mismo, no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Estaba claro que seguían sin entenderlo, pero cuando todavía estaba su mamá, al menos podía contar con ella para lidiar con la situación.
Fue ella la que insistió en que Yadriel debía celebrar su ceremonia de quince años como nahualo y en que los demás debían acogerlo en la comunidad como lo que era: un chico. Se cargó con la tarea de tratar de explicarle a su papá que él era un nahualo. Que era un chico.
—No puede simplemente elegir ser un nahualo. —Yadriel oyó decir a Enrique una noche en la cocina; él y Camila conversaban en voz baja mientras bebían café dulce.
—No es una elección —contestó su mamá con voz tranquila pero firme—. Es lo que es.
Ella le dijo a Yadriel que los demás solo necesitaban tiempo para comprenderlo. Pero él había perdido a su mamá, su defensora, hacía menos de un año. Sin ella, no había nadie que lo apoyara. Ahora lo trataban como si simplemente no tuviera magia, como alguien que podía ver espíritus y sentir el dolor ajeno, pero que nunca sería parte de la comunidad del todo.
—Qué desastre…
La voz sobresaltó a Yadriel. Cuando se dio la vuelta, vio a Catriz en el umbral de la puerta con un cigarrillo entre los dedos. Se le veía cansado, con una expresión sombría, pero comprensiva.
—Tío… —suspiró Yadriel relajando la postura. Se fijó en la puerta, preguntándose si su papá estaría con él.
—No te preocupes, tu papá y los demás nahualos ya se fueron. —Su tío dio una calada al tiempo que bajaba los escalones, tomó una silla de plástico y se sentó junto a Yadriel—. Estamos tú y yo solos. —Le puso la mano en la coronilla y añadió con una sonrisa—: Como siempre.
Yadriel soltó una risita afligida. Una pequeña parte de él había esperado que su papá lo hubiera seguido para disculparse, pero su tío tenía razón: ellos dos siempre estaban en la periferia de los nahuales. Al menos se tenían el uno al otro; Catriz entendía el anhelo de Yadriel, a diferencia de Maritza, ya que a ella no le interesaba formar parte de los nahuales y le daba igual ser una paria. De hecho, parecía disfrutar llevándole la contraria a todo el mundo.
Yadriel se metió las manos en los bolsillos de su sudadera negra.
—No puedo creer que Miguel… —Su voz se fue apagando, ya que no quería pronunciar aquello en voz alta.
Catriz negó con la cabeza lentamente y dio una larga calada a su cigarrillo.
—Tan joven, tan repentino… —dijo mientras el humo le brotaba de la nariz—. Ojalá pudiera ayudar, pero no me ven muy útil. —Se encogió de hombros.
Yadriel soltó una risotada corta. Sí, sabía exactamente lo que se sentía.
—¿Qué demonios pasó? —preguntó repitiendo las palabras de Maritza.
Catriz suspiró profundamente y Yadriel siguió su mirada hacia la puerta, desde donde les llegaban voces ahogadas.
—Parece que tu papá ya reunió a las tropas para averiguarlo.
Yadriel asintió fríamente; la breve discusión que había tenido con su papá se abría paso de nuevo en su interior.
—A todos los nahualos —gruñó en voz baja mientras jugueteaba con la cola de Picassina.
—Bueno, a todos no —puntualizó Catriz.
Yadriel hizo una mueca al darse cuenta de su propia insensibilidad.
Catriz siempre había quedado apartado de los nahualos y de sus tareas. Hacía miles de años que la Dama Muerte había concedido a los nahuales sus poderes y, al principio, podían casi equipararse a los de la diosa. Las mujeres podían hacer rebrotar un brazo entero o salvar a alguien al borde de la muerte con un poco más de concentración que la que se necesita para hacer cálculo mental. Los hombres más poderosos incluso podían traer de vuelta a los muertos cuando los espíritus estaban fuera del alcance de las nahualas.
Pero, con la disolución de la magia a lo largo de las generaciones, era imposible hacer un uso tan extravagante de sus poderes. Su magia no era un pozo sin fondo, sino uno que se iba agotando al usar sus habilidades para curar a los vivos y guiar a los muertos y que necesitaba tiempo para rellenarse.
Los nahuales cada vez eran más débiles, y algunos nacían con remanentes de poder tan minúsculos que ni siquiera podían usar sus habilidades para las tareas más simples sin correr peligro de muerte.
Como Catriz.
Yadriel sentía que su tío era el único, aparte de su mamá, que realmente lo entendía. Los nahualos trataban a Yadriel y a Catriz de la misma forma. Ninguno de los dos había podido celebrar su ceremonia de quince años, ni los habían presentado en el aquelarre durante el Día de Muertos.
El aquelarre era una gran fiesta que se celebraba la segunda noche del Día de Muertos, la última que pasaban en la tierra de los vivos los espíritus de los nahuales del pasado antes de regresar al más allá. Todos los nahuales que habían celebrado su ceremonia de quince años desde el último Día de Muertos hasta aquella noche juraban servir a la Dama Muerte y ayudar a mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, tal y como habían hecho sus ancestros antes que ellos. Era entonces cuando se les presentaba oficialmente ante la comunidad.
Tanto Yadriel como Catriz sabían lo que era ver a los demás usar magia y tener que quedarse a un lado sin poder hacer nada. Al menos, ahora Yadriel sabía que podía usar sus habilidades.
Sin embargo, su tío no tenía ese lujo. Como hijo mayor, Catriz debería haber sido el líder de los nahuales tras la muerte del abuelo de Yadriel, pero, como no podía usar magia, el título había pasado a su hermano pequeño, Enrique, el papá de Yadriel. Era algo que había sucedido hacía mucho, cuando los dos eran pequeños, pero Yadriel nunca olvidaría la cara de su tío durante la presentación de Enrique con el tocado sagrado que lo reconocía como el próximo líder de los nahuales del Este de Los Ángeles.
Dolor y anhelo.
Yadriel conocía demasiado bien esas sensaciones.
—Perdona, tío, quería decir… —se disculpó a toda prisa Yadriel.
La risa de su tío era cálida, y su sonrisa, indulgente. Dándole a Yadriel unas palmadas en la espalda, Catriz dijo:
—No pasa nada, no pasa nada. —Se llevó la mano al mentón prominente y se mesó la barba de varios días—. Tú y yo nos parecemos. Los demás se aferran a las costumbres, a las tradiciones, y siguen reglas antiquísimas. Como no tengo poderes, a mí no me ven útil.
Catriz no dijo esas palabras con resentimiento, sino con impavidez.
—Y a ti, sobrino mío…
Una calidez floreció en el pecho de Yadriel y una sonrisa osó asomarse a sus labios. Pero Catriz suspiró y, dándole un pequeño apretón en el hombro, sentenció:
—A ti ni siquiera te dan una oportunidad.
La sonrisa de Yadriel se esfumó al mismo tiempo que su ilusión.
La puerta que daba a la cocina se abrió de repente y la abuela entró en el garaje con paso firme. Yadriel y su tío suspiraron al unísono; la privacidad era un bien escaso en un hogar latino multigeneracional.
—¡Ahí están! —exclamó la abuelita Rosamaría con un bufido, sacudiéndose el dobladillo del delantal. Llevaba el pelo gris recogido en un moño, como siempre que cocinaba, lo cual era… siempre.
Yadriel refunfuñó para sí mismo. Lo último que le apetecía era que su abuela lo sermoneara, así que se levantó y tomó en brazos a Picassina. Catriz se quedó sentado y le dio otra calada al cigarrillo.
La abuela se llevó una mano a su amplia cadera y sacudió un dedo delante de Yadriel.
—¡No se te ocurra marcharte ahora! —le riñó.
Su abuela era una mujer achaparrada, más bajita incluso que él, pero, cuando regañaba, su presencia hacía encogerse de miedo hasta al nahualo más bravucón. Siempre olía a agua de colonia, y Yadriel notaba ese aroma en su propia ropa mucho después de que ella le diera uno de sus abrazos de oso. Tenía un acento cubano fuerte y vibrante, pero su carácter lo era aún más.
—No, abuelita —gruñó Yadriel.
—¡Es peligroso! Con lo que le pasó a Miguel… —La abuela no acabó la frase, sino que se santiguó y empezó a murmurar una oración breve.
Quizás Yadriel estaba siendo egoísta. No es que quisiera que la situación girara en torno a él, pero ¿acaso no tenía derecho a luchar por sí mismo? Aunque… tal vez no fuera el mejor momento.
Yadriel frunció el ceño. El tío Catriz lo vio y puso los ojos en blanco, un gesto muy atrevido cuando la abuela no estaba mirando.
—¡Vamos, hagan algo útil! —La abuela se acercó a las estanterías del garaje y empezó a rebuscar por las cajas—. ¿Dónde está? —gruñó para sí, hablando tan rápido con su acento cubano que se comía las eses.
El garaje contenía una plétora de objetos y artefactos. Había vitrinas y cajas de madera donde almacenaban armas antiguas y esculturas. Los trajes sagrados y los que estaban elaborados con plumas los guardaban dentro de casa en baúles elegantes, alejados de la luz, hasta que los sacaban para lucirlos en ocasiones especiales, como el Día de Muertos. A Yadriel solían pedirle que trepara para bajar cajas del garaje y así ayudar a la abuela a encontrar el objeto tremendamente específico que anduviera buscando.
La abuela apartó una caja de ayoyotes. Las nueces huecas repiquetearon; estaban cosidas en pieles que se llevaban alrededor de los tobillos durante las danzas ceremoniales. Picassina levantó las orejas y bajó de un salto de los brazos de Yadriel para investigar.
—¿Qué buscas, mamá? —preguntó Catriz sin moverse de la silla.
—¡La garra del jaguar! —le ladró ella como si fuera obvio, y después se volvió con el arrugado rostro encogido de consternación.
Yadriel sabía qué era la garra del jaguar porque su abuela jamás le permitiría olvidarlo. Era un conjunto formado por cuatro dagas rituales y un amuleto con forma de cabeza de jaguar. Las armas ceremoniales se habían usado antiguamente, cuando aún se practicaba el terrible arte del sacrificio humano. Si esas dagas se clavaban en cuatro corazones humanos, extraían los espíritus y los encerraban en el amuleto: eso otorgaba al nahual que lo llevara un poder inmenso, pero oscuro. A la abuela le gustaba sacar las dagas en ocasiones especiales, como el Día de Muertos, para asustar a los nahuales más jóvenes y darles una lección sobre el peligro de abusar de sus poderes.
—¿Han visto el conjunto por aquí? —preguntó la anciana.
Catriz simplemente arqueó una ceja con expresión plácida.
—Ay, ay, ay… —murmuró ella disgustada, agitando las manos hacia su hijo.
Entonces miró a Yadriel, pero él simplemente se encogió de hombros. Digamos que ayudar no le apetecía demasiado. La abuela soltó un gran suspiro y chasqueó la lengua.
—Tu papá está muy estresado ahora mismo, nena —declaró solemnemente.
Yadriel se encogió al oír aquella palabra tan ofensiva. En un idioma con tantas marcas de género, que se dirigieran a él de la forma adecuada resultaba casi un milagro.
—Ay, pobre Claudia, pobre Benny… —se lamentó la abuela mientras se abanicaba con la mano. Ni siquiera se dio cuenta de la reacción de su nieto.
La ira empezó a abrirse camino en el interior de Yadriel, pero ella le dedicó una mirada severa:
—Esto es trabajo de los hombres y tenemos que dejarlo en sus manos. ¡Ven! —La abuela le hizo un gesto para que la siguiera hacia la puerta—. Tengo pozole en la cocina. Cómete un plato para entrar en calor…
Y se le escapó el necrónimo de Yadriel.
Él dio un paso atrás con una mueca.
—¡Me llamo Yadriel, abuela! —gritó con tanta brusquedad que tanto la abuela como Picassina se sobresaltaron.
Catriz se quedó mirándolo y su sorpresa no tardó en convertirse en orgullo. La abuela parpadeó durante un instante, con la mano puesta en la garganta. Yadriel notaba que la cara se le estaba poniendo colorada; tenía el reflejo de disculparse en la punta de la lengua, pero se la mordió.
La abuela suspiró y asintió:
—Sí, Yadriel.
Entonces, se acercó a él, lo tomó de las mejillas con sus manos suaves y le dio un beso en la frente. Con ese gesto, la esperanza renació en el pecho del joven nahualo.
—Pero siempre serás mijita —agregó con una sonrisa.
Y, con esas palabras, la esperanza volvió a morir.
La abuela se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Yadriel en el sitio. Él se restregó la cara con las manos y apretó la mandíbula. Debería estar ahí fuera con el resto de nahualos buscando a Miguel. Quería usar su portaje y demostrarles que tenía poder. Podía ayudarlos a encontrar a Miguel. Si lo pudiera demostrar…
—Lo siento mucho, Yadriel. —La mano de su tío lo agarró por el hombro.
Yadriel dejó caer las manos y miró a Catriz a los ojos. Su tío tenía una expresión dolida. Aunque los motivos por los que ambos no encajaban eran distintos, Catriz era el único que podía entender por lo que estaba pasando Yadriel. Aparte de Maritza, él era el único que se esforzaba por comprenderlo. Los otros nahuales lo ignoraban; les daba tanto miedo confundirse con su nombre o referirse a él con el género equivocado que simplemente lo evitaban.
Pero su tío no.
—Ojalá tu mamá estuviera aquí —dijo Catriz.
Un dolor devastador, el dolor de echarla de menos, se extendió por todo el cuerpo de Yadriel. A veces era un dolor sordo que solo le molestaba si divagaba demasiado. Otras veces ardía. Sin ella, Yadriel se sentía a la deriva.
—¿Qué puedo hacer? —preguntó, odiando lo desesperado y derrotado que sonaba.
—No lo sé —contestó Catriz.
—¡Catriz! —llamó la abuela desde la cocina—. ¡Necesito más frijoles!
Su tío resopló:
—Al parecer, solo sirvo para bajar cosas de los estantes —dijo secamente.
Cuando Catriz abrió la puerta, les llegó un olor a pollo y chiles desde la cocina. Antes de entrar, se dio la vuelta con una sonrisa cansada y dijo:
—Ojalá hubiera alguna forma de que pudiéramos demostrarles lo mucho que se equivocan.
Yadriel se quedó mirando la puerta cerrada después de que Catriz se marchara, apretando los puños. Al final, entró de nuevo en la cocina, la cruzó sin mirar a nadie y subió directo hacia su dormitorio.
—¡Yads! —lo llamó Maritza, pero él no se detuvo.
La pequeña lámpara de su mesita de noche era la única luz que iluminaba la habitación. En una esquina, pegada a la ventana, había una cama de matrimonio deshecha sobre la que arrojó la mochila. Yadriel se arrodilló, extendió el brazo debajo de la cama y tanteó hasta encontrar su linterna de plástico. A su espalda, oyó entrar a Maritza.
—¿Qué haces?
—Prepararme. —Rodeó con los dedos la linterna y la sacó.
Maritza lo miró con el ceño fruncido y los brazos cruzados:
—¿Para qué?
—Si quiero que me escuchen, tengo que demostrarles de qué soy capaz. —Yadriel pulsó el botón de la linterna para asegurarse de que aún tenía pilas—. Si encuentro el espíritu de Miguel, descubro qué le pasó y lo libero a la otra vida a tiempo para el Día de Muertos, no les quedará más remedio que dejarme formar parte del aquelarre. —Yadriel apuntó el rayo de luz hacia su prima—. ¿Vienes?
Sus labios pintados de borgoña dibujaron una gran sonrisa:
—¿Lo dudas?
Yadriel sonrió también; se sentía temerario y cargado de energía, y la adrenalina le provocaba un hormigueo en los dedos. Le lanzó la linterna a Maritza y ella la atrapó en el aire con facilidad. Yadriel metió en su mochila una lámpara LED de acampada y una caja de cerillas, y se aseguró de que los cirios, el bol y el resto del tequila siguieran ahí.
Agarró su portaje y lo sacó de la vaina de piel que Maritza le había fabricado. Examinó la hoja, sintiendo su peso equilibrado en las manos, y acarició con el pulgar la imagen de la Dama Muerte.
En pocos días, su mamá regresaría para el Día de Muertos. Yadriel podría verla y hablar con ella. Le enseñaría su portaje y, así, su mamá sabría que lo había conseguido. Lo único que faltaba era encontrar a Miguel.
Yadriel se volvió a Maritza:
—¿Lista?
Con una sonrisita satisfecha, ella señaló hacia la puerta con la cabeza y dijo:
—Cuenta conmigo.