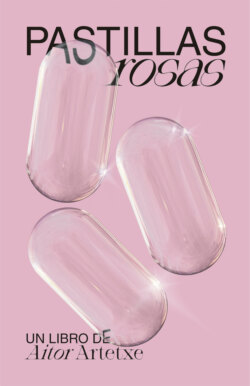Читать книгу Pastillas rosas - Aitor Artetxe - Страница 6
UN SUPER 8 EN HERENCIA
ОглавлениеParece mentira que todo lo que me haya dejado la memoria en herencia sea un super 8 de imágenes saturadas y llenas de ruido, que ensucia cada fotograma. Desempolvo el cartucho y lo coloco en el proyector. Un zumbido inunda la sala en la que me encuentro, un zumbido que da paso a todos esos momentos que no recuerdo haber vivido.
Veo a un niño que sonríe. Una casa con vistas a un enorme parking recién inaugurado donde antes no había más que un descampado lleno de malas hierbas. Una familia que se mantiene en pie. Padre, madre, hijo y perro. Libros del Barco de Vapor a medio leer. Olor a mandarinas por toda la casa. Un pitido de una prueba de Cooper que llega desde clase de gimnasia hasta el hogar. Hay macarrones con tomate los sábados y festivos, calefacción encendida y manta en invierno y aire acondicionado y granizado de limón en verano. Un halo de violencia que recorre la casa en los días grises y una perfecta armonía de película que preside la mesa en las comidas familiares.
Veo a una mujer sentada en la esquina de la cama con las manos apoyadas sobre sus muslos. Mira con la mirada perdida por la ventana, soñando con escapar de esa cárcel de pladur en la que se ha visto condenada a vivir. Su colonia se puede oler desde este lado de la pantalla. Está nerviosa. Parece agitada. Se levanta y busca algo por todos los rincones. Mira el cajón de la mesilla de noche, el estante de lejía en la despensa, la balda del armario donde acaba de colocar la ropa interior planchada y doblada con precisión. Busca hasta en la nevera al lado de los filetes rusos que han sobrado de la comida. Al final, encuentra lo que estaba buscando en el bolsillo de su batín. Son unas pastillas. Se traga dos sin necesidad de beber un vaso de agua. Sonríe por primera vez en toda la escena. Se vuelve a sentar en su rincón y contempla la vida pasar.
Cambia el plano y aparece él. Se le nota cansado. No es capaz de sobrellevar la situación que le rodea. Un empresario de dudoso éxito que se empeña en seguir siendo un triunfador en su cabeza. Él fue aquel que no tenía nada y que consiguió todo a base de trabajo duro, mucho morro y el enchufismo característico de la época en la que le tocó vivir. Es el tipo de señor que ríe como un villano de película al que siempre le acompaña una tos seca que suena como un ferrocarril a punto de descarrilar. Se apoya en la encimera de la cocina y bebe de la botella de vino a morro, ignorando la colección de copas de cristal de todos los tamaños que tiene en la vitrina frente a él. Un descenso en el trabajo a veces se traslada en un descenso emocional. Se siente pequeño, insignificante e inútil. Empieza siempre por culparse a sí mismo por no ser ni la sombra de lo que un día fue, pero inevitablemente acaba por pagarlo con aquellos que le rodean. Su masculinidad es frágil así que se esconde en el baño para llorar. Su mujer hace lo mismo en la habitación contigua. Sus propios llantos esconden los sollozos del otro.
Es entonces cuando aparece un niño solo sentado frente a la televisión. Con los años se dará cuenta de que la televisión le enseñó todo lo que la vida le podía enseñar y que su día a día ya no tendrá ningún tipo de emoción. Juega con su Nintendo plateada con tatuajes tribales porque el resto de los niños también juegan con ella, a pesar de que en el fondo siempre quiso aquella tan brillante que tenían todas las niñas. Disfruta los fines de semana en los que no deja de llover y los lunes con nieve porque no tiene que ir al colegio. Lleva siempre una mochila rosa donde mete todos los insultos, los “no quiero jugar contigo” y los desprecios que van desde miradas de desaprobación hasta a balonazos en la cara. Va metiendo todo eso y más en esa mochila que dice haber heredado de su hermana a pesar de que todo el mundo sabe que es hijo único y aunque le pesa, él resiste y nunca se queja. Se enfrenta a diario a preguntas que ni él mismo sabe contestar. Siempre le eligen el último en clase de gimnasia. Lleva sus muñecas a clase y todos se ríen. Chilla cuando un bicho revolotea a su lado. Da saltitos cuando quiere llegar rápido a la otra punta de la habitación. Utiliza las piruletas como barra de labios y hace colonias machacando las flores del jardín y mezclándolas con agua. Se oye el sonido de un balón en el video y un escalofrío recorre mi columna. Me levanto sobresaltado del sillón de la sala de visionado.
A pesar de todo eso, el niño respira tranquilo cuando vuelve de vacaciones en septiembre y el olor a libro nuevo inunda su casa. Sabe que así, aunque reciba insultos y algún que otro golpe, recibiría algo. Todo lo que escucha en su casa es un silencio que solo se ve interrumpido por el ruido de la lavadora mientras centrifuga. Son tres extraños y un cocker spaniel sentados en una mesa redonda. Dos adultos que ya han admitido su incompatibilidad y asumido su sin razón de ser. Miran fijos a su plato y dibujan círculos concéntricos con su cuchara esperando a que se enfríe la sopa. Ninguno de los dos es consciente de que hay un niño que ha dejado de ponerse las cerezas del almuerzo como pendientes por miedo al qué dirán. Ninguno de los dos es consciente de que están perdiendo a su hijo y que la infancia de este se está escapando por el desagüe bajo la influencia del efecto Coriolis.
Ella abandona la escena y no se vuelve a saber más sobre su paradero en lo que queda de película. Se va y no deja ninguna nota. Tan solo desaparece el bote de ansiolíticos del decorado. El niño y el padre se quedan solos, el uno frente al otro sin saber bien qué decir. Ninguno de los dos llora porque, al fin y al cabo, lo sucedido era un evento más que predecible. No todo el mundo está preparado para llevar una vida de película. No todo el mundo vale para marcar las tres casillas del éxito (familia, trabajo y salud). Ella no pudo más asumir su papel de madre perfecta, porque nunca lo fue. Es tan entendible como desafortunado. Una prueba más de que la vida no siempre sale como uno se la había planteado. La muestra irrefutable de que huir es la salida más fácil frente a un presente con el que no te sientes identificado, por mucho que esa huida suponga derrumbar los cimientos de otros ser humanos. Somos egoístas por naturaleza, al final del día, lo primero somos nosotros y lo segundo, también.
El niño crece a medida que avanza el metraje. Pasa de ser el bicho raro, el marginado, el “puto maricón” que no se atreve a cambiarse de ropa en el vestuario y que dibuja unicornios en sus cuadernos a ser un chico invisible. Cambia la libertad por la precaución. Ahora es rígido y calcula todo antes de hacer cualquier cosa. Ha aprendido a reprimirse, se atiza con la ley de la inseguridad e intenta tapiar cada ventana que da al interior de su persona. Cada noche sueña con no soñar. Con terminar con todo esto lo antes posible. Pero, por algún extraño motivo, sigue adelante a pesar de que lo que tiene delante parece más un callejón sin salida que una avenida hacia un futuro más digno. Intenta encajar. Y a veces lo consigue. Hace todo lo que le piden que haga. Se convierte en lo que siempre ha odiado. No se reconoce. Cuando se siente vacío, mete la mano en su bolsillo y saca un papel con una nueva personalidad de la que adueñarse, una nueva táctica para adaptarse y, cuando nada funciona, vuelve a intentarlo una vez más. Siempre en busca de un nuevo papel que representar.
Mientras tanto, su padre es ajeno a todo lo que le rodea, incapaz de reaccionar ante esta metamorfosis inversa que está atravesando su hijo. No es consciente ni siquiera de que ya no le importa todo aquello que se supone que debería importarle a un padre de familia. Ha dejado de intentar volcar sus ambiciones frustradas en su hijo porque sabe que ese niño nunca va a seguir el camino que a él le hubiese gustado. El camino que hubiese seguido si todo hubiese sido distinto. Ya ni siquiera queda el perro en la escena. Era cuestión de tiempo que todos abandonaran el hogar.
Sin decir adiós, sin ser capaces de sentarse a hablar las cosas, el niño que ya no es niño, sino joven, se va. Podrían haber convertido la mesa del comedor en una mesa de operaciones y realizar una autopsia a sus sentimientos con el propósito de llegar a entenderse el uno con el otro, pero ese era un esfuerzo que ninguno de los dos estaba dispuesto a realizar. El chico cierra la puerta con llave al salir, aunque sabe que ya nunca volverá. Deja atrás los resquicios de una familia feliz y la imagen del niño que algún día fue acostada en la cama. Ahora se enfrenta a una vida con una cruz pesada sobre sus hombros.
Miro estas imágenes, estos recuerdos una y otra vez. Fotograma tras fotograma, hasta que los ojos se me cansan y ya no puedo más. Están rojos y me pican. Temo no poder matar a todos los fantasmas que habitan en mí antes de que ellos me maten. No me quedo tranquilo sabiendo que ese niño está encerrado en esta caja para siempre, obligado a correr a fotograma por segundo sin descansar ni siquiera ahora que su tiempo ya ha pasado. Aún no soy capaz de pensar en todo ello y no sentirme culpable. No sé si algún día seré capaz de soltar todo el peso que llevo arrastrando ya tanto tiempo. Me da miedo hacerme mayor y no llegar nunca a perdonarme por no haber sido capaz de salvarme a tiempo.