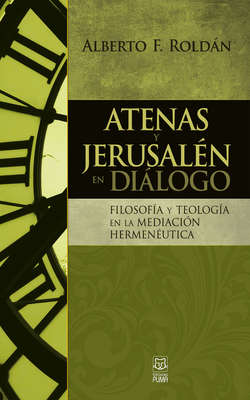Читать книгу Atenas y Jerusalén en diálogo - Alberto F. Roldán - Страница 10
ОглавлениеCapítulo 2
El concepto kantiano del reino de Dios en La religión dentro de los límites de la mera razón
Se puede decir con fundamento “que el reino de Dios ha venido a nosotros”, aunque sólo el principio del paso gradual de la fe eclesial a la Religión universal de la Razón, y así un Estado ético (divino) sobre la tierra, haya arraigado de modo universal […]
— Emmanuel Kant
Introducción
La expresión “reino de Dios” pertenece al lenguaje teológico63, pero es también una noción que ha sido estudiada filosóficamente por pensadores como Georg W. F. Hegel64, Ernst Bloch, Jacob Taubes, Walter Benjamin y Georgio Agamben, entre otros. En El principio esperanza, Bloch cita el pasaje del evangelio en el cual Jesús se refiere al reino de los cielos como un grano de mostaza que se siembra en un campo y que, siendo la más pequeña de las semillas, crece hasta llegar a ser la más grande de las plantas y se hace árbol. (Mt 13.31 ss.). A partir de ese texto, Bloch comenta que “Jesús con su humanidad entra solo en el reino como lo único que queda por salvar, nadie más que él y nada más que él”65, y que, siendo la “cepa” y la “vid” los que constituyen el reino, equipara de ese modo el acto de fundación al contenido del mismo, de modo que “el cosmos se convierte en el instrumento, más aún, en el escenario del reino […]”.66 Por su parte, Jacob Taubes, en su tesis doctoral Escatología occidental, sostiene que la historia es dialéctica, y agrega: “El poder de lo negativo obliga a la adopción de la antítesis y aclara por qué el reino de Dios no está realizado en el nivel de la tesis”.67 También Walter Benjamin, en su conocido “Fragmento político-teológico”, hace una breve referencia al reino vinculándolo al Mesías, quien consuma toda la historia. En ese contexto, afirma, el “reino de Dios no es el telos de la dynamis histórica; no puede ser propuesto aquél como meta de ésta. Visto históricamente no es la meta, sino el final”.68 Para Benjamin, el reino no es meta a la cual la propia dinámica histórica pueda conducirnos, sino el final de la historia. Más recientemente, Giorgio Agamben ha dedicado un libro a las relaciones entre la teología y la filosofía política, titulado El reino y la gloria69, en el cual, el filósofo italiano muestra las influencias de las categorías teológicas de reino, gloria y oikonomía de la salvación en la génesis de la filosofía política occidental. Estos ejemplos muestran la importancia que la noción “reino de Dios” ha tenido en las diferentes filosofías modernas y contemporáneas. Nuestra investigación está referida al modo en que Emmanuel Kant analiza el concepto “reino de Dios” en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón.70 Estructuraré el trabajo en los siguientes apartados. En primer lugar, analizo las relaciones que el filósofo alemán establece entre la ética y el reino; en segundo término, veo el modo en que Kant vincula a la iglesia con el reino, para, posteriormente, reflexionar sobre la manera en que Kant vislumbra la consumación de ese reino. Finalizo con unas conclusiones críticas al planteamiento kantiano. La hipótesis que subyace en la presente investigación se enuncia en los siguientes términos: Kant concibe el reino de Dios como una realidad de naturaleza ética; considera la iglesia como mediadora del reino y vislumbra su consumación en términos de justicia y paz. La exposición kantiana, aunque válida como reflexión filosófica, es criticable por el exclusivismo que refleja al considerar al cristianismo como la única “religión verdadera”, visión que ha sido superada por el ecumenismo y el diálogo interreligioso hoy.
Antes de comenzar el análisis, es necesario ubicar la obra de Kant. Este libro, La religión dentro de los límites de la mera razón, fue publicado en 1793, aunque la primera parte, referida al mal radical, ya había aparecido el año anterior. Kant ya había publicado también sus críticas: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Las referencias de Kant al tema del reino de Dios son precedidas por su tratamiento del mal radical en la persona humana. En una primera parte, se refiere a la no convivencia del principio malo al lado del principio bueno, o sobre el mal radical en la naturaleza humana, y en la segunda el tema es la lucha del principio bueno contra el malo. Recién en las secciones tercera y cuarta, se ocupa del reino de Dios, que, para Kant, significa el triunfo del principio bueno sobre el malo, lo cual conduce a la fundación del reino de Dios sobre la tierra. Más allá de que en la cuarta sección menciona alguna vez el reino, recién en la tercera centra su pensamiento en el tema que nos ocupa.
El carácter ético del reino
Kant comienza su reflexión sobre la fundación de un reino de Dios sobre la tierra con una cita indirecta a San Pablo cuando, refiriéndose al cristiano, dice: “Llegar a ser libre, ‘ser liberado de la esclavitud bajo la ley del pecado, para vivir a la justicia’ es la ganancia suprema que puede alcanzar. La frase citada corresponde a la carta a los Romanos, que, textualmente, dice: En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia”.71 Pero Kant sabe que el ser humano vive en una sociedad, dentro de un conjunto de personas con las cuales constituye una “sociedad ética”. Distingue entre una “sociedad civil ética” y una “comunidad ética”.72 Kant diferencia a ambas, pero señala que tienen una cierta analogía, ya que la primera implica un “Estado ético”, el “reino de la virtud”, que tiene dos aspectos: objetivamente toma su idea de la razón humana, aunque, subjetivamente, “no pudiese jamás esperarse de la buena voluntad de los hombres que ellos se decidiesen a trabajar en concordia en orden a ese fin”.73 Mientras en un Estado civil de derecho hay leyes coactivas, en un Estado civil ético no puede haber coacción, porque sería lo contrario de las leyes de virtud y obturarían la libertad, que es esencial a la naturaleza humana. Kant llega a exclamar: “¡Ay del legislador que quisiera llevar a efecto mediante la coacción una constitución erigida sobre fines éticos!”.74 El lamento surge de que, para Kant, un legislador que obligara coactivamente a formar una constitución sobre fines éticos también afectaría la constitución política. En otro tramo de su reflexión, plantea la necesidad de contar con un legislador para la conformación de esa comunidad ética llamada “reino”. El propio pueblo no puede ser su propio legislador. Debe haber, entonces, alguien distinto al pueblo para que sea el legislador de esa comunidad ética. Se trata de un “legislador supremo”, alguien que sea conocedor de las intenciones de los miembros de esa comunidad. Y dice: “Pero éste es el concepto de Dios como soberano moral del mundo”.75
En síntesis: el Estado ético representa al reino de Dios en la tierra y tiene un carácter eminentemente ético, lo cual implica que, para ingresar a él no pueden existir leyes de coacción propias de un Estado político de derecho. Como el pueblo no puede ser su propio legislador, necesita de un legislador supremo, que es Dios. Ahora bien: ¿Cómo se relaciona en este planteamiento el reino con la iglesia?
La iglesia como mediadora del reino
Kant distingue entre “Estado civil de derecho” y “Estado civil ético”. El primero es de naturaleza política, ya que es la relación de los seres humanos entre sí en tanto están comunitariamente vinculados por leyes de derecho públicas. Por el contrario, el Estado civil ético se rige por “leyes de virtud”. La comunidad política no puede forzar a sus ciudadanos a entrar en la comunidad ética, porque lo ético conlleva la idea de libertad, que es, por naturaleza, contraria a todo tipo de coacción. Kant asocia la comunidad ética a la forma de iglesia, y distingue, como ya lo había hecho Juan Calvino, entre “iglesia invisible” e “iglesia visible”.76 A partir de esa distinción, relaciona la iglesia con el reino, afirmando: “La verdadera iglesia (visible) es aquella que presenta el reino (moral) de Dios sobre la tierra en la medida en que ello puede acontecer a través de hombres”.77 Y presenta las notas distintivas de la verdadera iglesia, a saber: universalidad, calidad, relación, modalidad. Por ser la iglesia una comunidad ética, Kant la define como “mera representante de un Estado de Dios”,78 que sería el reino. Rechaza todo tipo de constitución política para la iglesia, sea el modelo monárquico, aristocrático o democrático. Se parece más a una comunidad doméstica o familiar, con un padre moral comunitario, aunque invisible (Dios). Para Kant sólo hay una verdadera religión, aunque existen muchas formas de creencia. Sugiere que se hable más de que una persona es de cierta creencia (mahometana, judía, cristiana, católica o luterana) que de una religión determinada. Kant parece identificar al cristianismo como el ámbito del cual surgirá, gradualmente, la religión verdadera y ética. Dice: “la iglesia universal empieza a constituirse en un Estado ético de Dios y a progresar hacia la consumación de tal Estado según un principio firme”.79 A partir de esa distinción, Kant desarrolla una acerba crítica al judaísmo. Dice que, según su organización original, la fe judía es un conjunto de leyes estatutarias sobre las que se fundó una constitución estatal. Lo que denomina “suplementos morales” se agregaron después, pues no pertenecían estrictamente al judaísmo. La constitución estatal del judaísmo tiene como base la teocracia, la cual “no hace ninguna reivindicación sobre la conciencia moral ni es dirigida a ésta, no hace de ella una constitución religiosa”.80 Para Kant, la clave al considerar el judaísmo como una constitución más bien política que religiosa, radica en el siguiente hecho: “Dado que no puede pensarse Religión alguna sin fe en una vida venidera, el judaísmo como tal, tomado en su pureza, no contiene fe religiosa alguna”.81 Pese a ello, Kant no desconoce que el cristianismo surge del judaísmo, pero, aclara, no del judaísmo de los patriarcas, sino del judaísmo posterior, que llegó a mezclarse con una fe religiosa “mediante doctrinas que poco a poco se habían hecho públicas allí, en una situación en que a este pueblo, en otro tiempo ignorante, había llegado ya mucha sabiduría extranjera (griega) […]”.82 El cristianismo surge de ese judaísmo en forma repentina, aunque no sin preparación. Kant destaca al “maestro del Evangelio” —velada referencia a Jesús de Nazaret— como aquel que se anunció como enviado del cielo y digno de una misión que apuntó a “la fe moral, la única que santifica a los hombres, ‘como santo es su padre que está en el cielo’, y que muestra su genuinidad por la buena conducta […]”.83 Esta ponderación del cristianismo no implica que Kant ahorre críticas al papado, las cruzadas y las excomuniones.
La consumación del reino
¿Cómo concibe Kant el reino de Dios? El filósofo afirma tanto la presencia actual del reino como su consumación escatológica. Sobre lo primero, señala: “Se puede decir con fundamento ‘que el reino de Dios ha venido a nosotros’, aunque sólo en principio del paso gradual de la fe eclesial a la Religión universal de la Razón, y así a un Estado ético (divino) sobre la tierra […]”.84 También cita el conocido pasaje del evangelio, en donde, ante la pregunta de cuándo vendrá el reino, Jesús responde: “El reino de Dios no viene en figura visible. No se dirá tampoco: mira aquí, o: allí está. ¡Pues ved, el reino de Dios está dentro en vosotros!” (Lc 17. 21–22).85 Apelando a un símbolo bíblico, Kant dice que el reino es “como un germen que se desarrolla y seguidamente se fecunda de nuevo, reside (de modo invisible) el todo que un día debe iluminar y dominar el mundo”.86 Se trata de una indirecta referencia a la “semilla de mostaza” citada por Bloch, según hemos consignado. El reino actúa en forma casi inadvertida, imperceptible a la vista humana, pero marcha, inexorablemente, hacia una consumación. Explica Kant:
Este es, pues, el trabajo —no observado por ojos humanos, pero constantemente en progreso— del principio bueno en orden a erigirse en el género humano, en cuanto comunidad según leyes de virtud, un poder y un reino, lo cual afirma el triunfo sobre el mal y asegura al mundo, bajo el dominio del principio bueno, una paz eterna.87
“Progreso”, “principio bueno” y “paz eterna” integran la trilogía que expresa la consumación del reino, ahora incipiente en la historia. La visión kantiana es expresión de la escatología judeocristiana que vislumbra —en algunos casos bajo un prisma mesiánico-milenarista— un futuro de justicia y paz en el mundo.88 A modo de evaluación, elaboramos ahora unas observaciones críticas al planteamiento de Kant.
Observaciones críticas
En primer lugar, aunque Kant enfatiza el carácter divino del reino, diciendo que “Dios mismo ha de ser el autor de su reino”,89 pone todo su énfasis en el protagonismo de la humanidad en el desarrollo de aquél. Al final de cuentas, es el ser humano quien, con su decisión libre, instaura el reino de Dios en el mundo.90 Esto, por un lado le permite a Kant distinguirse de un enfoque puramente teológico, pero, por otro, es algo contradictorio respecto de su énfasis sobre Dios como autor de ese reino. De todos modos, matizamos diciendo que es “algo contradictorio” y no en su totalidad, porque en Kant el postulado de Dios, así como es necesario como fundamentación para la ética, también lo es como legislador de esa comunidad llamada reino. En ambos casos, se trata de postulados de la razón práctica.91
En segundo lugar, a pesar de que Kant distingue entre iglesia invisible e iglesia visible, su crítica a esta última es tan radical que termina casi en una negación de la iglesia empírica y concreta en la historia. Si la iglesia es mediadora del reino, como expresa Kant, su presencia tangible en la historia humana es esencial y no periférica.92
En tercer lugar, afirma la existencia de una “religión racional pura”. Su intento es válido como tal, aunque quizás no toma en cuenta que cuando de experiencia religiosa se trata, entran en juego no sólo elementos puramente racionales, sino que también confluyen dimensiones no racionales, anímicas y emocionales.
En cuarto lugar, la visión kantiana del judaísmo es inapropiada, ya que al definirlo como una entidad puramente política en su constitución, no toma en cuenta los vínculos entre lo político y lo religioso, que hunde sus raíces en el Israel bíblico y en el cual interactuaban esos ámbitos. Considerar el judaísmo sólo como una “creencia” y no como una religión, representa una visión parcial del fenómeno.
En quinto lugar, y muy ligado al punto anterior, la visión de Kant respecto a que el cristianismo es la verdadera religión —más allá de las críticas que hace a su historia— ha quedado desfasada en por lo menos dos aspectos. 1) No se ha producido la universalidad de esa “única religión verdadera”, ya que, por el contrario, ha habido un sostenido avance del islamismo, el cual, según estadísticas, sería la religión que más se expande en el mundo. 2) Existen movimientos históricos que desmienten el exclusivismo religioso kantiano; a saber, el ecumenismo, en cualquiera de sus vertientes93, y el diálogo interreligioso. Desde la segunda mitad del siglo xx hasta el presente se han dado pasos significativos en el diálogo entre las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo, al punto de que se habla hoy de una “teología del pluralismo religioso”94, la cual rescata elementos comunes de esas religiones en la búsqueda de un entendimiento común.
Pese a estas observaciones críticas, el planteamiento de Kant fue un enfoque filosófico válido del reino de Dios, aunque, como no podría ser de otro modo, dependiente de lo teológico. En esto último, es digno de destacar la claridad con que Kant distingue al reino de la iglesia, considerando a esta última como una mediación del primero. El carácter eminentemente ético del reino dejará su impronta en teólogos posteriores, como Schleiermacher, Ritschl y Rauschenbush. Allí radica, tal vez, una de las principales virtudes del planteamiento kantiano.
_______________
63 Para un análisis del concepto desde la perspectiva teológica véanse: Rudolf Schanckenburg, Reino y reinado de Dios, 3.a edición, Madrid: Fax, 1974; Walter Rauschenbush, Los principios sociales de Jesús, Buenos Aires: La Aurora, Walter Rauschenbusch, Christianity and the Social Crisis, Nueva York: Association Press, 1907; H. Richard Niebuhr, The Kingdom of God in America, Hamden: The Shoe String Press, 1956, Wolfhart Pannenberg, Teología y reino de Dios, Salamanca: Sígueme, 1974, Jürgen Moltmann, Trinidad y reino de Dios, Salamanca: Sígueme, 1983, Trevor Hart, “Imagination for the Kingdom of God?” en Richard Bauckham, God will be all in all. The Eschatology of Jürgen Moltmann, Minneapolis: Fortress Press, 2001, pp. 49–76 y Alberto F. Roldán, Reino, política y misión, Lima: Ediciones Puma, 2011.
64 Ver Georg F. W. Hegel, Fenomenología del Espíritu, México: fce, 1966, 16.a Reimpresión, 2000, pp. 443ss., en donde se refiere al reino del Hijo y al reino del Espíritu.
65 Ernst Bloch, El principio esperanza, vol. 3, Madrid: Trotta, 2007, p. 386.
66 Ibíd. Michel Löwy y Robert Sayre interpretan que el reino de Dios en la concepción de Bloch es “un reino de Dios sin Dios, que da vuelta al Señor del Mundo instalado en su trono celestial y lo reemplaza por una ‘democracia mística’”. Rebelión y melancolía. El romanticismo como contracorriente de la modernidad, Buenos Aires: Nueva Visión, 2008, p. 226.
67 Jacob Taubes, Escatología occidental, Buenos Aires: Miño & Dávila Editores, 2010, p. 35.
68 Walter Benjamin, Ensayos, vol. iv, Madrid: Editora Nacional, 2002, p. 71. En una obra reciente, Emmanuel Taub hace un análisis del pensamiento de Benjamin sobre el reino de Dios, en el que vincula al reino con el shabat profano. Dice: “El shabat profano debe pensarse desde el orden de lo profano, pero en su conexión inevitable con el reino de Dios: ‘el orden profano de lo profano —escribe Benjamín— puede promover la llegada del mesiánico Reino. Así pues, lo profano no es por cierto una categoría del reino, sino una categoría (y de las más certeras) de su aproximación silenciosa’”. Emmanuel Taub, La modernidad atravesada. Teología política y mesianismo, Buenos Aires: Miño & Dávila, 2008, p. 170. La cita de Benjamin corresponde a Obras, Libro ii, vol. 1, Madrid: Abada editores, 2007, p. 207.
69 Giorgio Agamben, El reino y la gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.
70 Emanuel Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, trad. Felipe Martínez Marzoa, Madrid: Alianza editorial, 1995. En el presente trabajo las citas de esta obra corresponden a esta edición. En adelante se citará: rlmr.
71 Romanos 6.18, (nvi).
72 Según Adela Cortina, la nomenclatura “comunidad ética” es una expresión poco usual en la filosofía moral. Alianza y contrato. Política, ética y religión, 2.a edición, Madrid: Trotta, 2005, p. 108. La misma filósofa española entiende que la diferenciación que establece Kant entre Estado civil y Estado ético, es heredera de la tradición elaborada por San Agustín y retomada luego por Martín Lutero y que se condensa en la idea de “los dos reinos”, en el sentido de que el mundo político no puede imponer sus leyes al mundo de la libertad personal e interna. Tal herencia se podría explicar a partir del hecho de que Kant fue formado en el pietismo alemán surgido dentro del luteranismo del siglo xvii. Ibíd., p. 111.
73 rlmr, p. 95.
74 rlmr, p. 96.
75 rlmr, p. 100.
76 El reformador francés dice: “De la misma manera que estamos obligados a creer la Iglesia, invisible para nosotros y conocida sólo por Dios, así también se nos manda que honremos esta Iglesia visible y que nos mantengamos en su comunión”. Juan Calvino, Institución de la religión cristiana, vol. ii, Libro iv.i.7, Rijwijk: Fundación Editorial de Literatura Reformada, 1968, p. 811.
77 rlmr, p. 102
78 Ibíd., p. 103. Cursivas originales.
79 Ibíd., p. 126.
80 Ibíd., p. 128.
81 Ibíd.
82 Ibíd., p. 130.
83 Ibíd., p. 131.
84 Ibíd., p. 125.
85 Ibíd., p. 138. Cursivas originales.
86 lrmr, p. 125.
87 Ibíd., pp. 125–126. Dos años después, Kant desarrollaría más ampliamente este tema en La paz perpetua, Versión en castellano, 14.a edición, México: Porrúa, 2004. A partir de la perspectiva kantiana de la paz, Paul Ricoeur manifiesta su expectativa de una paz generalizada entre las religiones al decir: “Veo en el horizonte como un reconocimiento mutuo entre lo mejor del cristianismo y del judaísmo, lo mejor del Islam, lo mejor del budismo, etc., en la línea que evocaba yo hace poco, siguiendo las enseñanzas del aforismo según el cual la verdad reside en la profundidad”. Jean-Pierre Changeux/Paul Ricoeur, La naturaleza y la norma. Lo que nos hace pensar, México: fce, 2001, p. 273.
88 Para diferentes análisis de esa perspectiva, véanse Jürgen Moltmann, The Coming of God, pp. 29–46, y Michael Löwy, Redención y utopía. El judaísmo libertario en Europa central. Un estudio de afinidad electiva, Buenos Aires: El cielo por asalto, 1997.
89 lrmr, p. 148.
90 Esta perspectiva del reino será retomada por Albrecht Ritschl, teólogo neokantiano que definió al reino como una realidad que se produce cuando los seres humanos actúan inspirados por el amor. En la comprensión de Ritschl, como señala John Macquarrie, “la meta de la religión cristiana la constituye la realización del reino de Dios, que es a la vez el bien religioso supremo y el ideal moral del hombre”. El pensamiento religioso en el siglo xx, Barcelona: Herder, 1975, p. 101. Antes que Ritschl, el pensamiento kantiano sobre el reino dejó su impronta en Friedrich Schleiermacher, quien, según comenta Pannenberg, aunque criticó el imperativo categórico kantiano, hizo suya la interpretación ética del reino vinculada al bien supremo. Wolfhart Pannenberg, Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, Salamanca: Sígueme, 2001, p. 243.
91 Según el pormenorizado análisis que Gómez Caffarena hace de la obra de Kant Crítica del juicio, “No puede llegar a determinarse si la inteligencia causante del orden teleológico de la Naturaleza es una o es múltiple […] Y, desde luego, no permite llegar a afirmar un Creador y una creación en sentido estricto”. José Gómez Caffarena, “El ‘teísmo moral’ en la tercera Crítica kantiana”, Miscelánea Comillas. Revista de Teología y Ciencias Humanas, vol. 49, Madrid: Facultades de teología y filosofía de la Universidad Pontificia Comillas, 1991, p. 11. A modo de conclusión, el filósofo español entiende que “Kant busca, por una parte, evitar algo del antropomorfismo de la habitual expresión teística (Dios legislador, juez…), interiorizándola, para ello, en el fondo del mismo ser humano (‘Dios en nosotros’ es su fórmula preferida)”. Ibíd., p. 22.
92 Así interpreta Paul Tillich cuando dice que, según Kant, hay que criticar a la iglesia a partir de la iglesia esencial de la razón pura. Pero tal crítica se torna tan radical que termina en una negación de la Iglesia empírica. “Por lo tanto, todo individuo que pertenece a la Iglesia esencial debe tratar de vencer a esta Iglesia visible que destruye la autonomía mediante la autoridad heterónoma y destruye la razón mediante la superstición”. Pensamiento cristiano y cultura en Occidente. De la Ilustración a nuestros días, vol. ii, Buenos Aires: La Aurora, 1977, p. 385.
93 Desde el protestantismo, es dable mencionar el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, que es expresión de unidad de diversas iglesias protestantes del mundo y, desde el catolicismo romano, el Vaticano ii.
94 Véase A. Torres Queiruga, L. C. Susin, y J. Sobrino, Teología del pluralismo religioso, Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 2007.