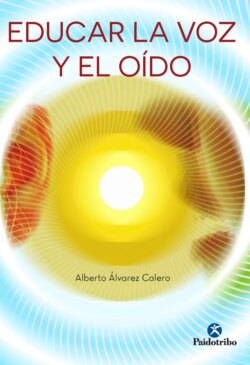Читать книгу Educar la voz y el oído - Alberto Álvarez Calero - Страница 8
Оглавление2
LA IMPOSTACIÓN
La emisión de la voz
Impostar la voz es situarla en su tesitura natural, lo que sirve a su vez para aprender a obtener de ella el mayor rendimiento con el mínimo esfuerzo respiratorio. La voz hay que colocarla de forma que salga fluida y lo más uniforme posible, de manera que así luzca sus variados tonos y riquezas sonoras.
Ya se ha dicho anteriormente que hay personas que hablan con un tono más grave o más agudo de lo que su voz haría de manera natural. Impostar, por tanto, es evitar precisamente eso, pues se trata de colocar la voz en su sitio correcto. De hecho, de la emisión adecuada o no de la voz se derivan todas sus cualidades o defectos. Si la voz está bien colocada, se producen sensaciones de vibración en la región labial, nasal, pómulos, ojos, etc., y no en el mismo lugar en donde se origina, que es en la laringe.
Saber impostar la voz ofrece una serie de posibilidades que mejoran las capacidades expresivas. Un buen timbre de voz, con muchos matices y una pronunciación clara, hace que la comunicación oral sea agradable para los demás. Ya que la emisión no se realiza igual en los diferentes momentos del día y los diversos lugares, sino que está condicionada por una serie de contextos, es importante ser consciente de la buena impostación de la voz.
La emisión de la voz está supeditada a cualquier alteración de los órganos que la hacen posible. Fundamentalmente, hay que evitar siempre cualquier constricción de la garganta, ya que provoca rigidez y distorsión de la emisión, más allá de razones externas (como un resfriado o un cambio brusco de temperatura). Hay que intentar pensar a la hora de emitir la voz (sea de forma cantada o hablada) que no se tiene garganta, para así evitar esas tensiones innecesarias. La voz también se siente afectada por el estado anímico y emotivo del emisor.
Aunque hay muchas opiniones y estudios sobre cómo realizar la emisión correctamente, si nos basamos de forma convencional en lo que dicen los foniatras y los laringólogos, la manera más segura de impostar la voz es a través de la naturalidad y la comodidad, y de acuerdo con la fisiología de cada uno. Por tanto, hay que conocer bien el instrumento para después perfeccionarlo.
Cuanto más volumen de voz se requiere, mayor presión se necesita para elevar la columna de aire. Lo mismo ocurre cuando los tonos son agudos, que demandan un mayor esfuerzo muscular. Teniendo en cuenta esto, hay que saber siempre hasta qué punto puede una voz llegar a tener o no una correcta emisión, sin problemas ni excesivos esfuerzos.
Con todo, el mecanismo para hablar o cantar no actúa a impulsos, porque de ser así la voz sonaría de la misma manera. Para lograr ese control durante la espiración, las paredes que separan la parte inferior del tórax de la superior del abdomen no han de descender a su posición de reposo de forma rápida, sino paulatinamente.
Teniendo en cuenta todos los elementos participantes, la emisión de la voz se realiza adecuadamente cuando la lengua está suelta; la mandíbula, elástica para abrir y cerrar; el paladar, a una altura adecuada, y los labios, bien colocados para la articulación de las palabras, además de adoptar el cuerpo una postura vertical, desde el tronco hasta la cabeza, sin olvidar por supuesto el ya citado control de la respiración, que es el auténtico conductor del proceso vocal. Todas estas consideraciones han de permitir que la emisión sea lo más espontánea y fácil posible.
La emisión de la voz no debe ser ni demasiado abierta, que provoca una voz chillona, ni demasiado oscura, que produce sonidos entubados. Como dice la antigua escuela italiana de canto: aperto ma coperto (‘abierto pero cubierto’); es decir, con la boca bien amplia por dentro pero, a su vez, modelada exteriormente por los labios.
La voz debe salir sin presiones de gestos extraños, ni desplazamientos de cabeza que generen vicios difíciles de corregir. La emisión de la voz se consigue de forma correcta cuando el sonido es nítido y adquiere una gama de claroscuros.
En el caso de que la voz esté forzada o cansada, o si se nota escozor en la garganta, hay que darle descanso durante un tiempo. La flexibilidad y la relajación del cuerpo son básicas para una buena impostación de la voz.
Además, para la emisión de una voz impostada hay que utilizar bien los diferentes resonadores, es decir, las cavidades en las que se proyectan las vibraciones realizadas por las cuerdas vocales. Para que se produzcan esas resonancias (véase el capítulo 3), hay que educar la voz. Eso requiere una práctica constante, de forma que se pueda conseguir la perfección de la voz con la máxima naturalidad.
En resumidas cuentas, la voz, hablada o cantada, está bien impostada cuando produce sonidos llenos, redondos, vibrantes y homogéneos. También ocurre cuando la articulación y la dicción se hacen de forma correcta, y, sobre todo en el caso del canto, el velo del paladar se mantiene elevado, ampliando la cavidad bucal.
Tipos de voces por su emisión
En el caso concreto de la voz cantada, su emisión se puede hacer de diversas maneras. Se clasifican en cuatro tipos, dependiendo de cómo se realice la espiración:
• Voz muda. El sonido se emite por la nariz con la boca cerrada, los dientes superiores e inferiores se tocan, y la punta de la lengua seune al paladar. El sonido de este tipo de emisión es exclusivamente nasal. En este caso, la voz resuena en la faringe, en el velo del paladar y en la nariz.
• Voz plana. El sonido se emite por la boca abierta, con una cierta posición de sonrisa pero con un espacio interno horizontal y más bien estrecho, pero sin resonancia nasal. El velo del paladar está unido a la parte posterior de la garganta y la lengua se mantiene plana. Aunque este modo de cantar puede facilitar la producción y afinación de las notas agudas, los registros agudos se vuelven poco timbrados y parecidos a los gritos. A su vez, los registros graves y el volumen se empobrecen. El hecho de que muchas personas desconozcan el uso correcto del velo del paladar para impostar la voz, la «llamada posición de bostezo», es la principal causa de la emisión de una voz plana, sin ninguna proyección.
• Voz nasal con resonancia bucal. Los labios están cerrados, pero la boca se mantiene abierta por dentro, la lengua plana y baja, y el velo del paladar separado de aquella y de la pared posterior de la garganta. Esta emisión resuena, además de en las zonas en que lo hace la voz muda, en la boca.
• Voz proyectada. El sonido sale por la boca abierta, pero con una mayor resonancia nasal respecto al modelo anterior. Esto es debido a que se amplía el espacio entre la garganta y la rinofaringe (la parte elevada de la faringe). De esta forma, resuenan todas las cavidades que participan en la emisión de la voz: las fosas nasales (a partir del techo duro del paladar), la boca, la rinofaringe y la faringe. Dentro de la voz proyectada, se pueden apreciar dos sonoridades diferentes: engolada y redonda.
a) La voz engolada. Esta sonoridad se produce cuando además de elevar el velo del paladar se contrae el fondo de la garganta, inmovilizando la laringe en una posición demasiado baja. Así se obtiene la llamada voz engolada o «tragada». Hay que evitarla, por tanto, al estar muy lejos de una buena impostación.
b) La voz redonda. La forma más completa de emitir la voz proyectada es cuando es redonda, con el paladar blando elevándose como en un bostezo, y combinándolo con una leve sonrisa, sin abrir demasiado los labios.
Defectos en la emisión de la voz
Durante la emisión de la voz se pueden apreciar varios defectos. Se pueden clasificar tres tipos de causas que provocan esas deficiencias vocales: causas físicas, patológicas o psicológicas. No suele haber una causa aislada, sino que normalmente una lleva a otra.
Causas físicas
– Adoptar una mala posición de la laringe, muy elevada para sonidos agudos y muy baja para sonidos bastante graves. Eso produce constricciones faríngeas, dando la sensación literal de ahogamiento.
– Elevar la intensidad de la voz lanzando una excesiva corriente de aire contra las cuerdas vocales, o bien, por el contrario, emitir el ataque del sonido de forma demasiado blanda, produciendo una falta de coordinación entre respiración y fonación.
– No controlar la salida del aire por excesiva tensión o relajación de la musculatura costoabdominal.
– Imitar una voz que no es la propia, o utilizar una tesitura inadecuada.
– Hablar descontroladamente, o trabajar con la voz más tiempo de lo que la laringe puede soportar.
– Tener rigidez muscular en cuello y hombros, y falta de apertura de la voz.
– Desviación del tabique nasal.
– Desproporción de algunos de los órganos que participan en la emisión respecto a otros, como la lengua con respecto a la cavidad bucal, el velo del paladar demasiado caído, o la faringe demasiado grande en comparación con la laringe.
Causas patológicas
– Enfermedades habituales relacionadas con la voz, como laringitis, faringitis, bronquitis, otitis (dolor en los oídos) o sinusitis (inflamación de los senos paranasales).
– Trastornos relacionados con otras zonas del cuerpo, como problemas digestivos o menstruales. Estos tienen un efecto colateral sobre la voz, al ser el diafragma el techo que separa el abdomen de los pulmones.
Causas psicológicas
– La angustia, la ansiedad, el estrés o la depresión afectan directamente la emisión de la voz.
Las vocales
Si se observa mejor el mecanismo de cada fonema, de cada palabra, parecerá mucho más sencillo cantar o hablar, y se hará, de hecho, más correctamente. Las siguientes páginas se centrarán en las vocales, para abordar después, en este mismo capítulo, las consonantes.
Los nombres de cada una de las vocales tienen su origen en la fuente que las produce, ya que son sonidos generados por las cuerdas vocales, y se diferencian entre sí por las posiciones de los labios y la lengua, que son específicas para cada vocal. Teniendo en cuenta esto, se suelen ordenar las vocales no como habitualmente se aprenden en la infancia (A-E-I-O-U), sino siguiendo este esquema: U-O-A-E-I. Este último modelo surge a partir del triángulo formado por la U, la A y la I, en función de su ubicación a la hora de emitirlas, al estar establecidas respectivamente por el vértice posterior palatal, el punto neutro similar a la posición de descanso y el punto de emisión colocado en el vértice palatal anterior. Entre esos tres puntos se sitúan la E y la O. Esto lo descubrió el médico alemán Christoph Hellwag en 1781, de ahí el nombre de triángulo de Hellwag (figura 2.1).
En los diversos ejercicios prácticos de calentamiento vocal, o para pronunciar correctamente las vocales, es recomendable seguir aquel orden (U-O-A-E-I), o incluso ampliarlo a su retroceso (U-O-A-E-I-E-A-O-U).
Figura 2.1. Triángulo vocálico o triángulo de Hellwag.
El conseguir un buen automatismo en el proceso de cada una de las vocales, colocando el conducto vocal en su posición adecuada, ayuda a comprenderlo mejor. Las vocales deben determinarse perfectamente, economizando movimientos innecesarios.
En la tabla 2.1 se expone una clasificación de las vocales en la lengua española según su mayor o menor apertura y su localización.
Tabla 2.1. Clasificación de las vocales
| FONEMA | APERTURA | LOCALIZACIÓN |
| U | Cerrada | Posterior |
| O | Semicerrada | Posterior |
| A | Abierta | Central |
| E | Semicerrada | Anterior |
| I | Cerrada | Anterior |
En las dos primeras vocales nombradas (U, O), los labios tienen un papel principal. Para las otras tres vocales (A, E, I), es la lengua la que tiene que actuar de una manera especial.
La E y la I son las vocales palatales más delanteras y las que dejan mayor espacio a nivel faríngeo. También son las que tienen mejor resonancia. Sin embargo, de las dos, en función del género, una es más cómoda que la otra a la hora de cantar: mientras que para los hombres la E es más fácil en los registros más agudos, para las mujeres la I es más cómoda. Esto se puede apreciar en el momento de hacer ejercicios de vocalización. La razón es la siguiente: para la I hay que elevar más aún el dorso de la lengua, hecho que resulta más incómodo normalmente para los hombres, al ser la lengua de unas dimensiones mayores que la de las mujeres. Lo contrario ocurre con la E, siendo más fatigosa de emitir para las mujeres, al necesitar más espacio horizontal.
Sabiendo esas circunstancias, los hombres, a la hora de pronunciar una I, deben pensar en una E, mientras que las mujeres, para emitir una E, deben pensar en una I.
Con la voz cantada, la colocación de la zona bucal ha de mantenerse igual mientras se emite un mismo fonema, para así conservar el mismo sonido.
La U
Para emitir la U basta colocar bien la boca para silbar. Esta vocal da la sensación de que su proyección comienza en el fondo de la pelvis y se prolonga hasta la punta de los labios. Parece que su sonido recorre toda la columna vertebral, dirigiéndose hacia arriba y hacia el exterior. Con el repliegue de los labios se forma una cámara casi cerrada por fuera, abovedada por dentro, por el paladar, y la lengua doblada al máximo hacia atrás, emitiéndose así una resonancia correcta. Tras aspirar profundamente, pruebe a emitir la U en un tono medio. Haga lo mismo después con las siguientes vocales.
Si cuesta trabajo obtener ese sonido, imite el sonido de un panal de abejas. En este caso, emita el zumbido por la nariz y después vaya modulando la U.
En un tono medio, la zona de resonancia de la U está colocada delante de cada oído, y hacia la cara. Si se tuviera que dibujar esta zona, se haría un círculo pequeño en cada una de estas partes. Para una mejor sonoridad, es bueno bajar algo la mandíbula inferior en los ejercicios de vocalización con dicho fonema.
La O
Partiendo de la U, para producir la O hay que bajar algo más la mandíbula y ensanchar la apertura de los labios hasta conseguir una forma ovalada, tirando un poco de las fosas nasales. La lengua se repliega hacia la base de los dientes inferiores. Ayuda pensar que la boca es como un espacio hueco. La O se tiene que sentir en la parte dura del paladar.
La zona de resonancia en un tono medio está colocada rodeando cada oído con una hipotética forma de elipse.
La A
A partir de la anterior vocal se puede conseguir más fácilmente la A. Para ello hay que bajar aún algo más la mandíbula y abrir ligeramente los labios sin llegar a descubrir los dientes. La lengua se coloca plana en la parte inferior de la boca, tras los dientes incisivos de esa zona. Se debe emitir una A no excesivamente abierta, sino más bien redondeada, parecida a una O.
La A es la vocal más primitiva ya que se asemeja a un quejido. Es la primera vocal que emiten los bebés. Este fonema es el más fundamental por el gran espacio bucal que produce. Se escucha en los tonos medios rodeando las respectivas partes laterales de la cara, formando un amplio círculo en cada una de ellas.
La E
Con la postura de la A se puede emitir más fácilmente la E. Para ello, la colocación de los labios debe estar a medio camino entre la A y la O, y hay que esbozar una leve sonrisa. Sonará algo oscura por la influencia de la O, y el sonido se dirigirá hacia el paladar óseo y hacia la cara interior de los incisivos superiores. Es más bien la E francesa. Los labios ligeramente alisados darán el tono debido. Se escucha en registro medio como una alargada elipse proyectada tras los oídos.
La I
Con la posición de la E se puede llegar mejor a la de la I. Basta con aumentar los pliegues de los labios. Hay que evitar que la lengua se contraiga sobre el paladar; por el contrario, debe apoyarse sobre los dientes inferiores, y los lados deben tocar los colmillos superiores de la arcada dental. La sonoridad debe ser parecida a la U francesa. Es más cerrada que la E, pero aumenta la cavidad faríngea. No obstante, en las notas agudas se debe cantar con la boca más abierta, como si fuera una A o una E.
El dibujo imaginario que se formaría con la emisión de esta vocal con un tono medio es parecida a una E, pero formando un tubo muy fino que ocupa toda la cabeza, más que una elipse. Cuando se emite, da la sensación de que atraviesa el cuerpo de arriba abajo.
Las consonantes
Si las vocales producen el sonido, las consonantes hacen inteligibles las palabras, sin interferir demasiado en la línea del sonido. Sin embargo, es cierto que en todos los idiomas hay algunas consonantes difíciles de pronunciar, entorpeciendo la rapidez y fluidez del fraseo.
Las consonantes se articulan correctamente cuando se coloca la lengua lo más adelante posible de la boca, proyectando más la voz y mejorando la dicción. Como dice Madeleine Mansion (1947, pág. 69), las consonantes son «las bisagras de la articulación», además de hacer de trampolín para las vocales, al dar solidez a las palabras.
Desde el punto de vista de la articulación, las consonantes se clasifican en:
– Labiales: P, B, M, F, V.
– Dentales: R, L, N, Ñ, D, T, C, S, Z.
– Palatales: J, K, G, X.
Además, algunas consonantes son clasificadas como «sonoras» en el sentido de que pueden ser «cantadas» en una nota particular. Son la B, D, G, L, M, N, Ñ, R, V e Y. De todas ellas, la que más problemas plantea para su emisión es la R, y eso que en la lengua española se pronuncia de una manera muy clara, a diferencia de en otras lenguas, como la francesa o la alemana.
La B, la P y la T ayudan a ensanchar el espacio interno de la boca, unido a las vocales A, O.
La F y la V sensibilizan los músculos faciales. En especial la F es empleada por los logopedas para resolver problemas de hipercinesia, es decir, de movimientos involuntarios del cuerpo (véase el capítulo 8). Al poder prolongarse esta consonante más de lo habitual, los pacientes pueden tener conciencia de que son ellos quienes envían el aire. La vocal que le sigue debe ser la más fácil para la ocasión, como la U, o bien la O.
La G y la K evitan la nasalización del sonido por el juego palatal que implican.
La L es eficaz para dar soltura a la lengua y para la articulación.
La M y la N facilitan la resonancia frontal.
La R es muy eficaz para encontrar el vibrato, y para concentrar la energía respiratoria en el momento de emitir el sonido.
La S sirve para hallar el equilibrio sonoro en las voces carentes de enfoque. Es utilizada por los foniatras para pacientes con trastornos hipocinéticos, es decir, con problemas de movimiento (véase el capítulo 8), en este caso concreto en el aparato vocal. A la S le suele seguir la vocal I, o la E, que son más claras que otras.
La Y aporta brillo a los sonidos al convertirse en diptongo.
Ejercicios prácticos
Los siguientes ejercicios de este capítulo están ordenados teniendo en cuenta su utilidad y dificultad. Los tres primeros están dirigidos explícitamente a la voz hablada, y tienen como finalidad poner en práctica una buena pronunciación de las vocales y las consonantes. Por tanto, estos primeros ejercicios son apropiados para quienes vayan a hablar en público poco después, y para aquellos que no pronuncian del todo correctamente, por la razón que sea, y quieran corregir esa dificultad, sobre todo a la hora de impartir clases o dirigirse a un auditorio. También se pueden practicar estos primeros ejercicios con un alumnado de corta edad, para que los niños sean conscientes de la pronunciación apropiada, independientemente de los acentos locales que tengan arraigados por su región o su familia.
Los demás ejercicios están destinados a mejorar o preparar la voz cantada, y requieren unos conocimientos básicos de lectura musical, o al menos por parte de la persona que los dirija. Estos ejercicios están pensados en particular para preparar un calentamiento vocal intensivo y amplio, sea cual sea la finalidad (previo a un ensayo con un coro, un concierto coral, una clase práctica...). De todas formas, para disponer bien la voz cantada es adecuado iniciar la sesión con algunos de los ejercicios diseñados solo para la voz hablada.
Ejercicio 1. Sonidos onomatopéyicos
Con los labios inicialmente juntos, deje escapar el aire y hágalos vibrar, notando un cosquilleo o vibración como una imitación del sonido de un avión.
Después, emitir el sonido de R de manera continua, con la lengua vibrando con el paladar duro, como imitando el sonido de una moto de alta potencia. Con estos movimientos se ponen en funcionamiento algunos músculos que participan habitualmente en la emisión vocal.
Ejercicio 2. Práctica de las vocales
Para agilizar las vocales es bueno repetir varias veces una frase, cambiando las vocales por una sola. Es decir, permutar la frase «ayer estaba lloviendo mucho toda la tarde» por «ayar astaba llavanda macha tada la tarda», y así sucesivamente con las otras vocales.
Ejercicio 3. Práctica de las consonantes y las vocales
En la siguiente lista de palabras de dos sílabas se pretende dar una correcta y clara pronunciación de las consonantes. Para ello no hay que «golpearlas», pero tampoco alargarlas.
Tabla 2.2. Práctica de la emisión correcta de las consonantes
Ejercicio 4. Intención de lanzar algo
Para un calentamiento de la voz cantada es recomendable comenzar con la emisión de una I o una A desde una imprecisa nota aguda. El sonido ha de hacerse mediante un enérgico impulso o golpe glótico. Este ataque se caracteriza por la ausencia de un escape de aire previo a la fonación, y por eso se debe notar cómo las cuerdas vocales se despegan entre sí de repente. De todas formas, no hay que olvidar que el origen de ese impulso debe partir del diafragma, no directamente de la garganta.
Este sonido agudo se mantiene un breve tiempo mientras desciende con un glissando hasta un registro muy grave, donde muere el sonido.
Para toda esta acción sonora ayuda mucho acompañarse con un impulso corporal, haciendo como si se lanzara una piedra o algo con fuerza, mientras se «dispara» ese sonido agudo que después decae.
Ejercicio 5. La sirena
A partir de un sonido grave, imite la sonoridad de una sirena, con el desplazamiento en glissando hacia arriba y hacia abajo. El intervalo entre las notas extremas debe ser aproximadamente de una octava. Después, modifique esta secuencia subiendo progresivamente la nota de inicio, y por tanto haciéndola cada vez más aguda. La lengua debe estar fuera, para evitar así la tensión muscular en la zona de la laringe a la hora de emitir los registros agudos.
Para facilitar el movimiento ascendente, es mejor utilizar la vocal I para voces femeninas y la E para voces masculinas. La intensidad ha de ser suave, y el timbre ni oscuro ni nasal.
Ejercicio 6. Sobre un mismo sonido
En los siguientes ejercicios de este capítulo, las secuencias musicales que aparezcan han de repetirse cambiando de tonalidad, primero subiendo gradualmente por semitonos, y una vez llegado a un punto muy agudo, descendiendo en cada fragmento de tono en tono.
Comenzar con tres vocales (U-I-E), manteniendo un mismo sonido. Sostener un mismo tono durante un tiempo es a veces más difícil que hacer ciertas florituras vocales. Un poco más abajo, en el ejercicio de la izquierda, la boca se abre lentamente, mientras se sube algo la intensidad sonora. Hay que ser consciente de cómo se colocan bien las vocales, como se explicó en la parte teórica de este capítulo.
En el ejercicio de la derecha, se comienza con la boca cerrada aunque emitiendo el fonema /m/, aumentando progresivamente la posición de bostezo, hasta que los labios no tengan más remedio que separarse y emitir la sílaba /mu/, /mo/ o /ma/:
Ejercicio 7. Sonidos conjuntos y de breve extensión total
Al principio de un calentamiento vocal siempre ha de haber ejercicios en los que se utilice el fonema /m/, tal como se ha hecho al final del ejercicio anterior. Eso ayuda a desarrollar una buena resonancia bucal al obligar a mantener la boca cerrada.
En estas secuencias, las notas son conjuntas entre sí en la mayoría de los casos, salvo casi al final del ejercicio de la derecha:
En este último ejercicio, y justo en el siguiente, la boca se expande o se retrae en función de la vocal y de la nota más aguda o más grave, respectivamente:
Ejercicio 8. Sonidos conjuntos, con mayor extensión
A continuación, el sonido irá progresando como en el anterior ejercicio conjunto por notas, aunque alcanza una mayor extensión en total. Utilice en este caso solo las vocales:
Ejercicio 9. Intervalos de 2.a y 3.a
Este ejercicio sirve de repaso de los dos anteriores, y emplea intervalos de 2.a y de 3.a, siempre con vocales. Más adelante se trabajarán intervalos más extensos:
Ejercicio 10. Triángulo vocal
Para ejercitar el triángulo vocálico o triángulo de Hellwag, realice los siguientes esquemas con las vocales I, A, U:
Ejercicio 11. Unión de vocales
Para conseguir una homogeneidad en el sonido, es recomendable entonar grupos de dos, tres e incluso cuatro vocales por nota, tal como se indica en el siguiente ejercicio:
Ejercicio 12. Sacar la lengua
Por las mismas razones que en el ejercicio 5 («La sirena») se saca la lengua cuando la laringe se eleva sobre todo en los registros agudos, en este caso hay que realizar los siguientes diseños vocales sacando la lengua en las notas escritas con la letra mayúscula:
Ejercicio 13. Escala descendente
Para las personas que tengan problemas para encontrar una correcta impostación vocal, es recomendable practicar ejercicios en los que se parta directamente de notas agudas, y después hacer un diseño musical descendente, y así sucesivamente. De lo contrario, si empiezan con notas graves, estas personas acaban teniendo tarde o temprano la sensación de «estrangulamiento» conforme alcanzan registros cada vez más agudos. No obstante, esto no es impedimento para que este ejercicio se repita a partir de notas iniciales cada vez más altas. Este método requiere más presión de antemano, y menos progresivamente, tal como ocurre con escalas ascendentes.
El siguiente ejercicio puede considerarse como muy completo, pues es una suma de un arpegio más una escala, en ambos casos de carácter descendente:
Ejercicio 14. Intervalos de 4.a, 5.a, 6.a y 8.a
A continuación aparecen diversos ejemplos dirigidos a perfeccionar la entonación correcta de varios intervalos, con el uso tanto de vocales como de consonantes, dependiendo del caso:
Ejercicio 15. Arpegio y escala ascendente/descendente a partir de palabras llanas
Emplee una palabra por cada dos notas similares, y tome como material la primera fila de la tabla 2.2 (ejercicio 3 de este capítulo):
Ejercicio 16. Intervalo de 5.a ascendente a partir de palabras llanas
Se utilizan las mismas palabras llanas en este ejercicio con el propósito de hacer coincidir el acento gramatical con la nota más grave, la cual está siempre en las partes fuertes de cada compás (pulsos 1 y 3):
Cuando la secuencia comienza a repetirse en unos registros bastante agudos, es posible facilitar la emisión con un movimiento corporal. Primero, se puede acompañar el intervalo ascendente subiendo a su vez los brazos, y más adelante, ya de pie, se puede dar un salto a la vez que se emite la nota más aguda de las dos. Esto ayuda a que la persona que realiza el ejercicio sea consciente del movimiento tenso del diafragma, el cual reacciona de manera innata al saltar, y también a la hora de cantar una nota aguda.
Ejercicio 17. Intervalo de 8.a a partir de palabras llanas
Repetir el ejercicio anterior, pero esta vez con un intervalo de 8.a ascendente:
Ejercicio 18. Intervalos de 5.a descendente a partir de palabras agudas
En este caso, el acento de las palabras coincide con la nota/sílaba grave, que es donde recae el peso:
Ejercicio 19. Intervalo de 3.a a partir de una combinación de palabras
Procure igualmente que la sílaba acentuada recaiga sobre el sonido más grave:
Ejercicio 20. Crescendo y decrescendo
Trabaje el crescendo y el decrescendo de manera equilibrada, ya que debe acabar el ejercicio con la misma intensidad con la que empezó. Se suele caer en el error de hacer la escala ascendente muy gradualmente mientras que el descenso posterior se realiza de una forma más rápida.
Puede aprovechar este ejercicio para facilitar el movimiento de los labios y los dientes al emplear las consonantes B y C, respectivamente:
En general, se suele asociar por inercia lo agudo con el crescendo y lo grave con el decrescendo, porque de hecho así es como interviene la laringe. Sin embargo, habría que invertir esas imágenes mentales, manteniendo siempre la laringe en la posición más descendida y relajada posible cuando se realice un giro melódico cada vez más agudo, y viceversa.
De todas formas, más que intentar actuar sobre la laringe, es más práctico que cuando se interprete una escala ascendente se piense en lo contrario, en una escala descendente, o que se está bajando un escalón, y a la inversa para las escalas descendentes.
Ejercicio 21. Articulación
21.1. Partiendo del ejercicio anterior, aunque con otras sílabas, diferencie ahora el primer compás, en el que las notas se abordan con una articulación vocal donde no están ni muy ligadas ni muy separadas (non legato), del segundo compás, en el que las notas se articulan picadas o separadas (staccato):
Para ser más consciente del movimiento de los labios superiores, coloque el dedo índice en vertical y en el centro del labio inferior para impedir así cualquier movimiento del mismo. Esto ayuda a que el labio superior se ejerza más de lo habitual, lo cual ayuda a conseguir una buena pronunciación.
21.2. En el siguiente ejercicio, las articulaciones picadas están intercaladas.
Ejercicio 22. Agilidad con los fonemas
Los dos siguientes ejercicios están diseñados para conseguir una mayor agilidad a la vez que una buena relajación en todos los componentes de la boca que contribuyen a la emisión de un buen sonido.
22.1. Con tres fonemas:
22.2. Con cuatro fonemas:
22.3. Con cinco fonemas:
Ejercicio 23. Consonantes palatales
Para trabajar las sonoridades del paladar duro se propone este ejercicio, en el que se incluyen consonantes palatales:
Ejercicio 24. Breve canon
Un canon es un ejercicio básico de afinación a varias voces. Una vez organizadas las voces en dos o tres grupos (mixtos o a voces iguales), tomando como referencia el ejemplo de un poco más abajo, comienza a cantar una voz, y dos pulsos después (un compás) la otra, y lo mismo en el caso de que hubiera un tercer grupo. Esto se repite tres veces, cada una con una indicación de intensidad diferente en cada frase. De manera independiente en cada voz, se lleva a cabo el siguiente esquema dinámico por frase de mf-p-f. Cuando acaben las primeras voces de realizar todo el canon, deben mantener la última nota hasta que terminen las otras voces.
Con este diseño melódico descendente se pretende que al final del canon no se haya bajado nada el tono. Después se puede repetir, pero en diversos tonos más altos.
Ejercicio 25. Afinación y agilidad vocal
Terminamos estos ejercicios con dos ejemplos de cierta dificultad. Los dos parten de una nota alta que después desciende en total una 5.a o una 8.a. La dificultad que presentan estos ejercicios, como todos los que contienen una escala descendente, como ya se comentó en el ejercicio anterior, radica en que se baje el tono al final del ejercicio.