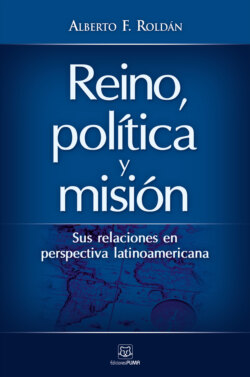Читать книгу Reino, política y misión - Alberto Roldán, Carlos Olivares - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 1: Concepciones del Reino y missio Dei
El mensaje de Jesús sobre la venida del reino de Dios antecede histórica y objetivamente a toda cristología […]. La teología actual ha de recuperar de nuevo este tema fundamental del mensaje de Jesús.
—Wolfhart Pannenberg3
Es difícil que se busque una claridad misionera desde una perspectiva que no sea la de la teología del reino. Casi todas las teologías contextuales del tercer mundo intentan interpretar la realidad —histórica, cultural y política— apuntando hacia una visión de futuro dentro de la perspectiva del reino.
—Emilio Castro4
Introducción
Si partimos del axioma ampliamente difundido por Paul Ricoeur en el sentido de que el lenguaje religioso es, por antonomasia, simbólico, ya que “el símbolo da que pensar”, en lo que se refiere a la misión de la iglesia, ese símbolo es el “reino de Dios”. El símbolo del Reino es el que nos hace pensar la misión de la iglesia en el mundo. La teología cristiana en general y, particularmente, la protestante, ha desarrollado con bastante amplitud el concepto de “reino de Dios” y su importancia para la vida y misión de la iglesia. En el presente trabajo, intentamos definir el reino de Dios como clave hermenéutica para entender y hacer misión en el mundo que, para nuestro caso particular, es el “mundo-historia-geografía-cultura-latinoamericanas”. En la primera parte del trabajo, nos referimos al concepto bíblico de “reino de Dios”. En la segunda, hacemos un repaso de cómo ha sido interpretado el reino de Dios en la teología contemporánea. El campo para analizar aquí es vastísimo e imposible de rastrear a profundidad. Por lo tanto, hemos resuelto hacer un repaso histórico desde los comienzos de la reflexión en Albert Schweitzer para analizar un poco más detenidamente el aporte de Walter Rauschenbush y su teología del evangelio social y, a modo de contraste, el ensayo de H. Richard Niebuhr The Kingdom of God in America. Después, nos abocamos al pensamiento de teólogos del siglo XX y actuales cuyas obras son más sistemáticas. Nos referimos a Oscar Cullmann, Paul Tillich, Wolfhart Pannenberg y Jürgen Moltmann5. En la tercera, vinculamos al reino de Dios con la misión y el modo en que esa clave hermenéutica ayuda a comprender la missio Dei.
El concepto bíblico de “reino de Dios”
En su meduloso trabajo titulado Reino y reinado de Dios, Rudolf Schnackenburg afirma: “El pensamiento del reino de Dios extiende sus raíces hasta lo más profundo del Antiguo Testamento. El erudito judío M. Buber dice: ‘La realización del reino universal de Dios es el próton y el escháton de Israel”6. No obstante este hecho, el reino de Dios no fue un tema importante en la teología cristiana, debido, entre otros motivos, a la fuerte impronta agustiniana que dominó el pensamiento cristiano en Occidente identificando el reino de Dios con la iglesia. Ello derivó en teologías fuertemente eclesiocéntricas, para las cuales el interés de Dios pasaba solo por la iglesia. El reino de Dios, en consecuencia, quedaba en un plano inferior o, decididamente “pospuesto”7. Una mirada somera al testimonio bíblico, muestra que existen varias nociones de “reino de Dios” que se distinguen a partir de los contextos históricos y literarios donde aparece la expresión. El reino de Dios es vinculado al gobierno de Dios sobre Israel y el mundo, es de naturaleza escatológica y motivo del culto del pueblo que encuentra expresión en algunos salmos que proclaman: “El SEÑOR reina, revestido de esplendor” (93.1a); “¡El SEÑOR es rey! ¡Regocíjese la tierra!” (97.1); “El SEÑOR es rey: que tiemblen las naciones” (99.1a).
Según el ya citado Schnackenburg8, aunque en el judaísmo tardío la expresión “reino de Dios” no es muy frecuente, ese hecho no debe conducirnos a pensar que la idea esté ausente de las reflexiones rabínicas, porque la opinión dominante es que Dios enviaría al Mesías-Rey, hijo de David, para restaurar el reino davídico a Israel. “El pensamiento de la restauración de Israel y de su imperio bajo la sombra de su Dios y rey se extiende a través de la mayoría de los testimonios de la fe judía, por muy diversos matices que adquieran al pintarnos las bendiciones mesiánicas”9.
En lo que se refiere a la perspectiva del Reino que expresan los Apocalipsis judaicos intertestamentarios, el pensamiento del Reino reaparece en forma más espiritualizada y enmarcada dentro de lo “supramundano”. Hay un universalismo soteriológico que alcanzará a todos los buenos, los “justos”. Por ejemplo, un texto del Apocalipsis de Baruch reza: “Por causa de ellos (es decir, de los justos) ha surgido este mundo, por amor de ellos aparecerá el mundo futuro (15, 7)”10.
Pero es en los evangelios donde el reino de Dios adquiere, a través de la persona y mensaje de Jesús un nuevo relieve y una centralidad que todavía no se percibía en los antiguos testimonios. Jesús irrumpe en el Imperio romano proclamando: “Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!” (Mr 1.15; NVI). Aquel reino anunciado por los profetas, proclamado en los salmos y ansiado en el período intertestamentario, ahora irrumpe en la historia. En feliz expresión de Orígenes: Jesús es la autobasileia, quien personifica el reino de Dios11. Tanto la enseñanza como la praxis evangelizadora de Jesús están centradas en el Reino. Proclama la venida del Reino, establece “la ley del Reino” en el Sermón del Monte (Mt 5, 6, 7; Lc 6), que exige una ética tan radical que ha suscitado las más diversas interpretaciones en la teología contemporánea. A eso nos dedicamos en el próximo apartado.
El reino de Dios en la teología contemporánea
Precursores: Albert Schweitzer, Albrecht Ritschl y Johannes Weiss. Estos teólogos alemanes protestantes fueron los precursores en el debate contemporáneo sobre el reino de Dios y la escatología. Albert Schweitzer ha sido, en palabras de Moltmann: “el renovador de la escatología cristiana en nuestro siglo”. Representa el comienzo de la discusión sobre el reino de Dios en la teología contemporánea. Hombre de intereses múltiples: médico, filántropo, teólogo y músico, estaba interesado en encontrar el núcleo del mensaje de Jesús. Mientras visitaba a los enfermos de lepra en Lambarané, África, buscaba el mensaje del Jesús histórico. Es así como elabora la teoría del ínterin que, con referencia al reino de Dios, sostiene que Jesús esperaba la venida de este en un futuro cercano, razón por la cual establece una ética del tiempo intermedio entre el anuncio y su llegada. Las cosas fueron distintas: Jesús resultó un Mesías sorprendido de que el Reino anunciado no viniera y, en actitud desesperada, casi suicida, se va a Jerusalén para acelerar su venida a través de la cruz12.
Por su parte, Albrecht Ritschl, teólogo luterano, influido por la deontología kantiana, había concebido el reino de Dios como una realidad ética. El modelo para seguir es Jesús de Nazaret y su enseñanza ética, expresada, fundamentalmente, en el Sermón del Monte. En términos del propio Ritschl: “El Reino de Dios es producido por los seres humanos que actúan inspirados por el amor”13. Esa concepción, sin embargo, recibiría un golpe de gracia en 1892 cuando Johannes Weiss, yerno de Ritschl, formula otro postulado diametralmente opuesto: el reino de Dios no vendrá por la acción humana, sino como la irrupción de Dios en la historia. La venida del Reino sería “el estallido de una abrumadora tormenta divina que irrumpe en la historia para destruir y renovar”14. En síntesis: los precursores del tema del reino de Dios en el campo teológico protestante reflejan, en general, una visión individualista y “espiritual” del Reino cuya presencia afecta la vida de las personas que, inspiradas en el amor, crean el Reino a través de acciones solidarias. En esa perspectiva, el Reino sería el producto de la acción humana más que de la acción de Dios. La excepción a ese punto de vista, lo constituyó el pensamiento de Weiss, el cual acentuó la venida del Reino como una irrupción divina en la historia.
Walter Rauschenbush. A modo de contraste con la visión de Schweitzer, es necesario analizar la perspectiva de Walter Rauschenbusch, gestor del Social Gospel. Rauschenbusch, de origen alemán, fue profesor de historia en el Rochester Seminary y pastor en la Segunda Iglesia Bautista Alemana al norte de Nueva York en un barrio pobre conocido como “la cocina del infierno”. En medio de una situación de pobreza extrema, Rauschenbusch elabora una teología fuertemente arraigada en lo social y que es conocida luego como el Social Gospel. En cierto modo, su búsqueda fue una puesta en práctica de la teología de los valores morales de Albretch Ritschl. Para Rauschenbush, el mensaje del reino de Dios tiene alcances sociales. Dice Rauschenbusch: “Jesús derivó de la vida histórica del pueblo hebreo la idea de ‘el Reino de Dios’. La mejor traducción sería ‘el reinado de Dios’. Esta concepción incorporó el ideal social y el propósito de las mejores mentes de una de las naciones más creativas de la historia”15 (en Christianity and the Social Crisis16). Rauschenbusch aunque dice que Jesús no fue un reformador social del tipo moderno, sostiene que fue mucho más que un mero “maestro de moral”. Esta designación, propia del liberalismo teológico, es superada por Rauschenbush al explicar que, aunque es cierto que el corazón del mensaje de Jesús es la religión, entendida como la relación de vida con Dios, por otra parte nadie comparte su vida con Dios sin que esta reconstruya todas sus relaciones. Analizando con mayor profundidad el propósito de Jesús definido como “reino de Dios”, Rauschenbusch17 sostiene que Jesús no fue un iniciador, sino más bien un consumador de las expectativas del Reino. Incorporó la fe y la esperanza proféticas acerca del reino de Dios. Unió su obra al mensaje de Juan el Bautista, con el cual mostró una afinidad interna. Jesús comenzó su ministerio anunciando: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio” (Mr 1.15). El Reino continuó como centro de su enseñanza, tal como está registrado en los Sinópticos. Raschenbusch hace una observación interesante en el sentido de que la audiencia de Jesús no necesitaba definiciones del Reino porque se trataba de una concepción y una frase ampliamente conocidas. No ocurre lo mismo hoy, reflexiona Rauschenbusch, y ofrece, entonces, un panorama de cómo era comprendido el Reino en aquellos comienzos del siglo XX. Rauschenbusch sintetiza las diferentes comprensiones del Reino en sus días:
Para el lector ordinario de la Biblia, “heredar el reino de los cielos” simplemente significa ser salvo e ir al cielo. Para otros significa el milenio. Para algunos, la Iglesia organizada; para otros “la Iglesia invisible”. Para el místico, significa “la vida escondida con Dios”18.
Rauschenbusch sostiene que el concepto del Reino fue adquiriendo un sentido colectivo y nacional en Israel, el cual implicaba independencia, seguridad y poder bajo el mando de los reyes davídicos. Involucraba justicia social, prosperidad y felicidad tal como está descrito en la ley y los profetas. En su interpretación del Reino de la perspectiva de Jesús, Rauschenbusch dice que si el Reino no fuera dependiente de la fuerza humana ni de catástrofes divinas, pero creciera quietamente por medio de procesos orgánicos: “entonces el Reino en un sentido ya estaba aquí. Su consumación, por supuesto, es del futuro, pero sus realidades fundamentales ya estaban presentes”19.
El aporte más significativo que Rauschenbusch ofrece sobre el reino de Dios es el siguiente: “El Reino de Dios es todavía una concepción colectiva, involucra toda la vida social humana. No es un asunto de salvación de átomos humanos, sino la salvación del organismo social”20. Es así por el sencillo hecho de que “toda bondad humana debe ser bondad social. El hombre es fundamentalmente gregario y su moralidad consiste en ser un buen miembro de su comunidad. Un hombre es moral cuando es social; es inmoral cuando es antisocial”21. A partir de estos presupuestos teológicos, Rauschenbusch define su proyecto: “Necesitamos una combinación entre la fe de Jesús en la necesidad y la posibilidad del Reino de Dios, y la moderna comprensión del desarrollo orgánico de la sociedad humana”22. En otra de sus obras, Rauschenbush distingue entre el reino de Dios y las modernas teorías sociales. Dice:
La idea del Reino de Dios no se identifica con ninguna teoría social particular. Significa justicia, libertad, fraternidad, trabajo, gozo. Muéstrenos cada sistema o movimiento social la contribución que puede hacer, y tomaremos en consideración sus pretensiones23.
No es este el lugar para analizar las razones por las cuales el evangelio social no tuvo el éxito esperado24. Provocó reacciones diversas, entre otras, la del fundamentalismo que lo consideró poco menos que herético. Pero fue, sin dudas, un aporte importante al situar nuevamente en el plano teológico la centralidad del reino de Dios y su presencia activa en un mundo en crisis.
H. Richard Niebuhr. Siempre en el escenario de los Estados Unidos, resulta importante tomar en cuenta el aporte de otro teólogo notable: Helmut Richard Niebuhr. Hermano del quizás más famoso Reinhold Niebuhr, Richard aportó a la reflexión sobre el reino de Dios en su obra: The Kingdom of God in America. En los comienzos de su reflexión, Niebuhr se refiere al reino de Dios como el principio último de la vida cristiana, en una perspectiva que sigue el camino trazado por Isaías, Jeremías y Jesús de Nazaret. Y puntualiza: “poner la soberanía de Dios en el primer lugar es hacer de la actividad obediente algo superior a la contemplación; sin embargo, es necesaria mucha teoría para la acción”25. Luego de analizar las varias perspectivas que el concepto “reino de Dios” ha tenido en la historia del cristianismo, Niebuhr subraya que la realización del reinado de Dios es el elemento más importante de la fe protestante. Abocándose luego al análisis de la historia de los Estados Unidos de América, Niebuhr subraya que la idea del reino de Dios fue dominante en el primer período de esa historia. Para Niebuhr, hubo tres ideas que imprimieron su sello en la vida americana: el constitucionalismo, la independencia de la iglesia y la limitación de la soberanía humana.
Con referencia al reino de Cristo en la historia de los Estados Unidos, Niebuhr compara la perspectiva de los cuáqueros y los puritanos. Los primeros, junto con los separatistas, ponen la gracia delante de la soberanía, mientras que los puritanos invierten esa relación26. Los cuáqueros tuvieron una conciencia revolucionaria muy pronunciada. Se encontraban más interesados en el reino de Cristo que en la soberanía de Dios: “es decir, estaban impresionados aún por el hecho de que el reino ha venido y podría venir a los hombres en sus propias vidas, trayendo libertad y gozo, que por el hecho de que la ley universal y la justicia reinaran a través de las esferas”27.
Otro momento histórico importante fue el Gran Avivamiento o Despertar, que abarca desde Jonathan Edwards a Charles Finney. Según la comprensión de los adherentes al Despertar, el reino de Cristo ha de adquirir un sentido nuevo: “Dios ha actuado y está actuando en la historia; en Jesucristo él ha producido el gran cambio que ha operado en los hombres el reino de libertad y de amor”28. El Avivamiento tendió a considerar el Reino como algo presente e insistió en su carácter de “revolución espiritual” que era necesaria encarar. “El Reino de Dios en la tierra había venido muy cerca, no como resultado de esfuerzos moralistas que siguen a la perfección, sino como consecuencia del poder del evangelio de la reconciliación”29.
La última etapa de la historia del reino de Dios en Estados Unidos es la que Niebuhr denomina “institucionalización y secularización del Reino”. Si bien la institucionalización es algo inevitable, en el caso de la historia estadounidense, el movimiento post-avivamiento confinó el reino de Cristo dentro de las paredes de la iglesia visible, con un detalle: “La institucionalización del reino de Cristo fue naturalmente acompañada por su nacionalización”30. Se afianzaron las ideas moralistas de un modo íntimamente asociado de lo que Niebuhr denomina “concepción mecánica de la conversión”, lo cual significaba lo siguiente: “Ser reconciliado con Dios ahora significó ser reconciliado para establecer las costumbres de una sociedad más o menos cristianizada”31. En la parte final de su meduloso estudio, Niebuhr se refiere al reino de Dios en la concepción del liberalismo. Es aquí donde introduce su famosa definición de ese movimiento marcado por un fuerte optimismo y el cumplimiento de una promesa sin juicio. Dice Niebuhr: “Un Dios sin ira introduciría a hombres sin pecado en un reino sin juicio mediante los ministerios de un Cristo sin cruz”32. De todos modos, Niebuhr observa que el optimismo evolucionista no prevaleció en todos los ámbitos del movimiento liberal. En aguda observación, sostiene que, mientras algunos mediadores compartieron la protesta contra las versiones estáticas de la soberanía, la salvación y la esperanza, no retuvieron los elementos dialécticos y críticos propios del protestantismo.
A modo de evaluación de la obra de Niebuhr, debemos decir: la concepción del reino de Dios marcó, desde sus orígenes, la historia de los Estados Unidos de América. Pero no se trató de una concepción unívoca y mucho menos estática. Sufrió mutaciones que acompañaron la marcha de la historia estadounidense, desde una concepción de la soberanía de Dios en todos los órdenes, pasando por un énfasis en el reino de Cristo de naturaleza fundamentalmente soteriológica y llegando hasta una cierta secularización del Reino. En estas modificaciones, hay diversas influencias, entre las que se destaca el Avivamiento o Gran Despertar que sacudió las iglesias estadounidenses por medio de figuras clave como Johnatan Edwards y Charles Finney. Esa influencia dejaría una impronta más espiritualista en la concepción del reino de Dios con énfasis en la salvación experimentada en términos de paz y gozo personales. Pero, de esa versión “espiritualista” del Reino, se pasará luego a lo que Niebuhr denomina: “la institucionalización y secularización del Reino”, aspectos que serán acompañados por una creciente nacionalización al punto de identificar el reino de Dios con la historia americana. “Cuando el Evangelio social apareció al fin del siglo XIX este punto de vista institucionalizante de la venida del Reino fue uno de sus ingredientes”33. Si algo muestra la historia estadounidense con respecto al reino de Dios es que cuando esta realidad se institucionaliza, no solo pierde su raíz histórica, sino que también deriva en una especie de “mecanización de la conversión”, perdiendo su carácter dialéctico y su fuerza transformadora.
Oscar Cullmann. Este teólogo reformado se inscribe dentro de la corriente conocida como “historia de la salvación” (Heilgeschische). Sus trabajos corresponden más bien al campo del Nuevo Testamento. En lo que se refiere a nuestro tema, acaso el libro más importante es Cristo y el tiempo. En opinión de C. René Padilla: “A Cullmann le cabe el honor de haber ofrecido el estudio más completo del significado del Hecho de Cristo en relación con el concepto del tiempo que se refleja en el Nuevo Testamento”34. Cullmann distingue tres concepciones del tiempo según el Nuevo Testamento. Hay tres aiones, que son:
1. El que precede a la creación, en el que la historia de la revelación ya está preparada en el plan divino y en el Logos, que está ya al lado de Dios;
2. el que se halla situado entre la creación y el fin del mundo, el aión “presente”; y
3. el aión “que viene”, en el cual se sitúan los acontecimientos finales35.
Dentro de la historia, la irrupción de Cristo introduce un elemento nuevo que implica que, desde la Pascua, el centro de la historia ya no está situado en el futuro: “la mitad de la historia ya ha sido alcanzada”36. El reino venidero ya ha comenzado a partir del hecho de Cristo. La expresión “Cristo reina” se refiere al tiempo presente de la iglesia en el mundo. Sin embargo, hay una oposición entre “este siglo” y el “siglo venidero”. En este contexto de su reflexión, Cullmann ofrece una “solución” al tema del presente y del futuro del reino de Dios, la cual, por la importancia que tendrá en las reflexiones futuras, merece ser citada in extenso:
Es ya el último tiempo, pero todavía no es el final. Esta tensión está marcada en toda la teología del cristianismo primitivo. La era presente de la Iglesia es el tiempo que separa la batalla que ya ha sido decisiva para el resultado de la guerra y el “Victory Day”. Para el que no se da claramente cuenta de esta tensión, el Nuevo Testamento entero es un libro sellado con siete sellos, porque es la condición implícita de todas sus afirmaciones. Ésta es la única dialéctica y el único dualismo que hay en el Nuevo Testamento. No es una dialéctica entre aquí abajo y más allá, ni entre el tiempo y la eternidad, sino entre el presente y el porvenir37.
Como se verá más adelante, el concepto del “ya pero todavía no” del reino de Dios, acuñado por Cullmann, ejerció un influjo importante en la teología latinoamericana. Pese a ello, no ha carecido de críticas, particularmente, por parte de Jürgen Moltmann, quien sintetiza la idea central de Cullmann en el sentido de que “su tesis es que la historia de la salvación determina el tiempo, de modo que la continuación del tiempo no destruye la esperanza escatológica”38. Pese a ello, le formula tres críticas puntuales: primero, si el tiempo entre la batalla decisiva y el día V es tan extenso, hace surgir una justificable duda en cuanto a lo decisivo de esa batalla; segundo, la noción del tiempo lineal no es un hecho bíblico, como Cullmann sostiene. Se trata, más bien, de un concepto científico moderno que podría rastrearse en la Física de Aristóteles, pues es imposible cuantificar el tiempo en términos de la historia de la salvación, y, tercero, “una teología de la salvación que está basada en un ‘plan redentor’ preprogramado por Dios, es teología del Iluminismo. No es otra cosa que deísmo histórico”39.
Paul Tillich. Analizamos ahora el pensamiento teológico de Paul Tillich sobre el reino de Dios40. Tillich comienza el abordaje de la relación entre el ser humano y la historia recordando el sentido del término griego: historia. Primariamente, ese vocablo significaba inquirir, informar, reportar y luego, secundariamente, los eventos investigados e informados. Para Tillich, es importante destacar la conciencia histórica que se expresa en una tradición; por ejemplo, un juego de memorias de generación en generación. “La tradición no es una colección casual de eventos recordados, sino la recolección de aquellos eventos que han ganado significado por los que trajeron y recibieron la tradición”41. La importancia de la conciencia histórica, radica en lo que un grupo determina lo que debe considerarse como un evento histórico. De ese modo, según Tillich, las cosas que ocurren son elevadas a un significado histórico a través de medios que transforman esos acontecimientos en símbolos de la vida. “La tradición une los informes [reports] históricos con interpretaciones simbólicas”42. En todas las formas de la tradición, resulta imposible separar el acontecimiento histórico de su interpretación simbólica. Este hecho es tomado en cuenta en los registros bíblicos, tal como Tillich expone en el tercer volumen de su teología sistemática. Uno de los problemas que señala Tillich se relaciona con una cuestión subjetiva: cómo elegir un objeto de la historia. Esto se realiza dependiendo de la evaluación de su importancia para establecer la vida de un grupo histórico. Entonces, elabora un axioma:
Todo escrito histórico depende tanto de los acontecimientos reales como de su recepción por una conciencia histórica concreta. No hay historia sin acontecimientos fácticos, y no hay historia sin la recepción e interpretación de los acontecimientos fácticos por la conciencia histórica43.
A partir de estos conceptos iniciales, que sirven como preámbulo a su exposición, Tillich luego indica el propósito de su exposición, que consiste en “discutir los símbolos en los cuales el cristianismo ha expresado su respuesta a la cuestión del significado de la existencia histórica”44. Para que no queden dudas de su perspectiva “existencialista”, Tillich agrega que, aun el más objetivo erudito [scholar] “está existencialmente determinado por la tradición cristiana, interpreta los eventos históricos a la luz de su tradición, por más inconsciente e indirecta que esa influencia pueda ser”45.
Luego, Tillich se refiere a la dimensión histórica a la luz de la historia humana, afirmando que la historia humana siempre es una unión de dos elementos: el objetivo y el subjetivo. En un lenguaje cercano a Hegel, dice: “La dirección horizontal bajo la dimensión del espíritu [spirit] tiene el carácter de intención y propósito”46. En una breve referencia a la polaridad “libertad” y “destino”, Tillich dice que el ser humano trasciende su propia situación, al usar su libertad. No obstante, se trata de una propia trascendencia que no es absoluta, pese a lo cual es capaz de producir algo cualitativamente nuevo. En la categoría de lo “nuevo”, hay una distinción que el autor hace al comparar, por un lado, las realizaciones en el campo de la naturaleza, como la producción de nuevas especies en un proceso evolutivo o el descubrimiento de nuevas constelaciones en el universo, y, por otro, lo “nuevo con relación a la historia. En este último caso, lo “nuevo” está relacionado “esencialmente a significados y valores”47.
¿Cuándo un evento histórico es significativo? Tillich propone que lo es cuando representa un momento dentro del movimiento histórico hacia el fin. Los eventos históricos son significativos por tres motivos: representan las potenciales esenciales de lo humano, muestran esas potencialidades realizadas en un sentido único y representan momentos en el desarrollo hacia el blanco [aim] de la historia.
Pasamos ahora a analizar el significado del reino de Dios para Tillich. En primer lugar, fiel a su enfoque existencial y filosófico, que privilegia el lenguaje simbólico en la religión, Tillich dice que el reino de Dios es el símbolo que “significa que ‘Reino’ incluye la vida en todos los ámbitos [realms], o cada cosa que participa en la lucha hacia el objetivo interno de la historia: el cumplimiento o la sublimación última”48. Para Tillich, el reino de Dios es la respuesta a la cuestión planteada: el significado de la historia. El Reino implica un doble carácter: intrahistórico y transhistórico. En su primera faceta, participa de las dinámicas de la historia. En su carácter transhistórico, el Reino “responde las preguntas implicadas en las ambigüedades de las dinámicas de la historia”49. Tillich lamenta que el símbolo del Reino haya perdido fuerza a través de un énfasis sacramental de las iglesias católicas, el evangelio social y algunas formas de socialismo religioso. Pero todavía cree que es posible rescatar su poder simbólico, tarea a la que se dedica. Esa reinstalación del Reino como símbolo viviente, puede proceder del encuentro del cristianismo con las religiones asiáticas, especialmente el budismo, aunque es consciente de que difícilmente este acepte el símbolo del reino de Dios en un modo semejante al sentido original. No obstante, Tillich cree que no hay otro símbolo del cristianismo que pueda ser útil para apuntar a la fuente última de las diferencias, especialmente cuando es contrastado con el símbolo del Nirvana.
El reino de Dios posee cuatro características: política, social, personal y universal. Procederemos a comentar las dos primeras, que nos parecen más relevantes:
a. La primera connotación de esa expresión es política. “Esto armoniza con la esfera […] predominantemente política en las dinámicas de la historia”50. El reino de Dios tiene un desarrollo como símbolo a través del Antiguo Testamento. Originalmente, implica que Dios reina asumiendo el poder de control sobre todas las naciones y derrotando a los enemigos de Israel. En el judaísmo tardío y el Nuevo Testamento, esa esfera de acción del gobierno divino llega a ser más importante, ya que implica la transformación de los cielos y la tierra, lo cual resulta en el renacer de la nueva creación. De ese modo, el “símbolo político es transformado en un símbolo cósmico pero sin perder su connotación política”51.
b. La segunda característica del reino de Dios es social. Esta característica incluye, especialmente, los valores de la paz y la justicia. En una referencia al elemento utópico del Reino, Tillich dice que este símbolo cumple con la expectativa utópica del reino de paz y justicia y que la adición “de Dios” acentúa la imposibilidad de que un cumplimiento terreno sea implícitamente reconocido. Casi como nota adicional, Tillich vincula la santidad con la justicia: “no hay santidad sin que lo santo deba ser el imperativo moral incondicional de justicia”52. Este es un punto que Tillich trata en otro libro (Moralidad y algo más), en el cual critica la tendencia a subrayar el elemento intimista de los enfoques de la caridad que, de alguna manera, desplazan la lucha por la justicia. Dice Tillich:
Es lamentable que el cristianismo haya tan a menudo ocultado su falta de voluntad para hacer justicia, o su no disposición para luchar por ella, oponiendo la justicia y el amor y realizando obras de amor, en el sentido de la “caridad”, en lugar de luchar por la eliminación de la injusticia social53.
En síntesis: el aporte de Tillich a la teología del Reino consiste en la vinculación que establece entre el Reino, la historia y la justicia, carácter este último imposible de materializar sin la mediación política.
Wolfhart Pannenberg. Este teólogo luterano es una de las figuras más importantes en el campo de los estudios sistemáticos. Ha reflexionado sobre la importancia del reino de Dios de un modo que es imposible soslayar. Está inscrito dentro de una “teología de la historia”, la cual, de alguna manera, es una continuación de la escuela inaugurada por Oscar Cullmann. Su principal énfasis radica en la “revelación en la historia” como un evento universal, abierto a todos; Pannenberg vincula el reino de Dios con la escatología y la iglesia54. En Teología y reino de Dios, Pannenberg resalta la importancia que el tema tiene en el mensaje de Jesús y la disminución de su centralidad en la teología a mediados del siglo XX. Como contenido central, el reino de Dios se encuentra en Kant, Schleiermacher, Abrecht Ritschl, Jonathan Edwards y el Social Gospel, que ya hemos analizado. Pero agrega: “La idea del reino de Dios no se desvanece propiamente hasta la dogmática de los últimos decenios”55. Pannenberg entiende que desde Kant hasta Ritschl, dominó la idea ética del Reino que lo entendía como producto de la acción humana. Posteriormente, se pasó de una interpretación ética a una comprensión escatológica del Reino. Ello, pese a que en la teología dialéctica, expresada por Bultmann y Barth, lo “escatológico” recuperaba su posición central, pero enmarcada en una visión antropológica-existencial y, en consecuencia, desprendida de su sentido temporal. “Se prescindió de que en el mensaje de Jesús la idea del reino de Dios designaba un futuro bien concreto”56. Pannenberg insta a recuperar el sentido histórico del Reino como una realidad presente hoy, para tornarlo relevante en problemas que hoy acucian a la teología: el problema de Dios, la relación entre la comprensión cristiana del mundo y las ciencias naturales, y la relación entre la iglesia y la sociedad.
Con referencia a las relaciones entre el Reino y la iglesia, Pannenberg distingue ambas realidades definiendo: “El reino de Dios es mayor que la iglesia y ésta tiene su función específica y su importancia sólo en la ordenación al reino de Dios”57. La concepción del reino de Dios en la historia de Israel tomó un cariz político y de él se esperaba la realización del Shalom y la justicia plena. “Nunca se habla en este contexto del templo o de la iglesia. Es absolutamente posible representarse el reino de Dios entre los hombres sin una institución religiosa”58. Pannenberg observa la tendencia, equívoca, en la historia de la cristiandad, de identificar la iglesia con el Reino, concibiendo el “reino de Cristo” como preparatorio para el reino pleno de Dios. Pero la crítica más aguda de Pannenberg se relaciona con el hecho de que los signos del Reino no siempre se han dado en la iglesia, sino, muchas veces, fuera de ella y hasta en contra de ella. Dice:
La iglesia no es siempre el único lugar donde acontecen estos signos. Más aún, con frecuencia han acontecido y acontecen en oposición a la iglesia. Precisamente, cuando la iglesia se ha considerado a sí misma como la forma presente del reinado de Dios, las huellas del reino de Dios en la historia han quedado frecuentemente marcadas fuera del ámbito de la iglesia y, no pocas veces, contra la resistencia de la misma59.
El reino de Dios apunta a una realidad concreta de amor, justicia y derecho. Está llamado a ejercer una influencia en las instituciones sociales y políticas. La dimensión política es la que suscita la pregunta insoslayable: ¿el reino de Dios se identifica con alguna forma política determinada, sea monarquía, democracia o socialismo? La respuesta es negativa, porque el reino de Dios no ha tomado forma concreta en ningún tipo de Estado, ya que ninguna forma social y política es definitiva y perfecta. En una referencia más específica al marxismo, Pannenberg admite que su explicación de la permanencia de las religiones es correcta en el sentido de que han de persistir mientras no se haya realizado la forma definitiva de la vida social. Pero el marxismo incurre en un error, que para Pannenberg consiste “en la ilusión de que la sociedad verdaderamente humana pueda ser realizada definitivamente por los hombres y, ciertamente, en un proceso relativamente corto”60. Esta crítica a la visión marxista, realizada en una época de cierto esplendor, no es obstáculo para que Pannenberg también señale el de la propia iglesia, visión que consiste en el repliegue y la retirada de la sociedad, aduciendo que la sociedad secular nunca podrá alcanzar los fines superiores que porta la iglesia. Esto es fuertemente criticado por Pannenberg, en el sentido de que la retirada de la sociedad también implica una función social. Y agrega: “Las iglesias que afirman que están totalmente ocupadas con las tareas, en este sentido, ‘espirituales’ y que se mantienen alejadas, por esto, de todos los problemas políticos, son, en realidad, verdaderos bastiones de la defensa de lo establecido”61.
Tomando en cuenta estos presupuestos teológicos, ¿cuál es entonces la función de la iglesia en su relación con la sociedad y el reino de Dios? Siendo una institución provisoria, tiene el deber de adentrarse en la vida social y política existentes y juzgarlas a la luz del Reino venidero. A modo de propuesta programática, dice Pannenberg:
La existencia de la iglesia, como una institución particular en el marco de la sociedad actual, está justificada en la medida [en] que cumpla su función crítica y constructiva de iluminar a la sociedad en su marcha hacia el cumplimiento de su determinación en el reino de Dios62.
En síntesis: la perspectiva teológica del reino de Dios elaborada por Pannenberg ofrece ciertas notas particulares que es menester subrayar. En primer lugar, realiza un esfuerzo por volver a situar el tema del reino de Dios en las consideraciones teológicas de la segunda parte del siglo XX al advertir cómo ese tema tan central en Jesús y su mensaje, quedó desdibujado por la tendencia ética expresada en la teología liberal. En segundo término, distingue adecuadamente entre el Reino y la iglesia, definiendo a esta última como una realidad temporal y provisoria. En tercer lugar, fiel a su búsqueda de una teología en la historia, señala ese escenario en el que se despliega la revelación del futuro de Dios expresado en el Reino futuro que, desde esa dimensión, debe iluminar el presente. En cuarto término, su visión es realista, ya que no ve posibilidad de neutralidad por parte de la iglesia en las zonas sociales y políticas en las que le toca vivir dando testimonio del Reino. En quinto lugar, la misión de la iglesia, a la luz del Reino, consiste en criticar e iluminar a la sociedad toda en su marcha hacia el cumplimiento escatológico del reino de Dios. No obstante estos aportes, la exposición de Pannenberg carece de una crítica al capitalismo en sus diversas formas, lo cual se espera luego del severo cuestionamiento realizado al marxismo.
Jürgen Moltmann. El teólogo reformado Jürgen Moltmann surgió al campo teológico con su obra Teología de la esperanza, fruto del diálogo con la filosofía de Ernst Bloch: El principio esperanza. Moltmann cuestiona el lugar postrero que le ha cabido siempre a la escatología en los tratados teológicos, postulando que ella debe ocupar el primer lugar, ya que el mensaje cristiano es, por naturaleza, escatológico e ilumina todo el pensamiento cristiano que se basa en la esperanza de la concreción de la promesa de Dios. Dentro de esa perspectiva, la escatología, entonces, ya no es una “doctrina sobre el futuro”, sino que “significa doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca tanto lo esperado como el mismo esperar vivificado por ella”63. Si el mensaje cristiano tiene a la esperanza como su núcleo central, entonces el reino de Dios se constituye en el eje del obrar de Dios en la historia. Dice Moltmann: “El auténtico centro y el concepto básico de la escatología —concepto utilizado continuamente, y cuyo contenido varía— consiste, sin duda, en aquello que se nos ha prometido y que aguardamos como ‘Reino de Dios’ y ‘dominio divino”64. El Reino entendido como dominio divino no es tanto un reinado universal como un conducir de Dios a la humanidad hacia “lugares de la promesa”, situados en la historia y dirigidos hacia una meta. En otras palabras y, a modo de definición: “El dominio divino quiere decir originariamente dominio en promesa, en fidelidad y en cumplimientos”65.
En Trinidad y reino de Dios, Moltmann continúa su reflexión sobre el Reino, pero esta vez vinculado al concepto trinitario. Se pregunta qué relación guardan entre sí la Trinidad y el reino de Dios. Formula, entonces, una crítica al monoteísmo en su uso político, apuntando como premisa: “Cuanto más se subraya la economía de la salvación y de la soberanía de Dios, más se impone la unidad de Dios, pues esa soberanía parece que sólo puede ejercerla un sujeto único, idéntico”66. Moltmann indica que la pregunta “¿Existe Dios?” representa un planteo equivocado, porque es abstracta. De esa idea de un Dios “monárquico” en el cielo y en la tierra, se deduce, luego, una soberanía política, religiosa, moral y patriarcal. Por eso, insta a pasar de la monarquía divina a la Trinidad divina como eje a partir del cual pensar a Dios. Con estas premisas, Moltmann entra de lleno a elaborar una crítica de la “teología política”, frase acuñada por el jurista alemán Carl Schmitt67. Moltmann destaca el origen estoico de la expresión “teología política”, que presupone una unidad entre política y religión. Así se fue gestando el monoteísmo político, cuya última figura, en la historia europea, fue el absolutismo de la Ilustración. Lo único que puede superar el marco estrecho del monoteísmo aplicado luego al campo político en términos de monarquía, es el concepto trinitario de Dios. Para ello, Moltmann propone cuatro aspectos que se deben tomar en cuenta68:
1. La doctrina trinitaria cristiana une a Dios, Padre todopoderoso, con Jesús, el Hijo entregado a la muerte, al que lo romanos crucificaron, y también lo une al Espíritu vivificador. De la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu no puede surgir la figura del monarca omnipotente del universo al cual imiten los soberanos terrestres.
2. El omnipotente no es trinitariamente un arquetipo para los poderosos del mundo, sino que es el Padre de Cristo crucificado y resucitado. Como Padre de Cristo, se expone a la experiencia del sufrimiento y la muerte. Antes que omnipotencia, es amor apasionado y vulnerable.
3. La gloria del Dios trino no se refleja en las coronas de los reyes y vencedores, sino en el rostro del Crucificado, de los oprimidos, de los creyentes y de los pobres.
4. El Espíritu vivificador no se apoya en la acumulación de poder y absolutismo, sino en el Padre de Jesucristo y su resurrección.
A partir de estas pautas que surgen de las relaciones interpersonales del Padre, del Hijo y del Espíritu, Moltmann deriva una aplicación al tema social y político diciendo: “La doctrina cristiana impulsa a desarrollar un personalismo social y un socialismo personal69. De ese modo, en opinión de Moltmann, se podrían superar el personalismo occidental aliado al monoteísmo y el socialismo del Este, el cual, desde la óptica religiosa, tiene una base de panteísmo más que de ateísmo.
Desde esa crítica al monoteísmo teológico y el modo en que se refleja en el campo político en términos de monarquía y soberanía absolutas, Moltman pasa a reflexionar sobre “la doctrina trinitaria del Reino”. Parte de una cita de Ernst Bloch, el filósofo marxista gestor del “principio esperanza” como núcleo de su pensamiento, quien afirmó: “Cuando gobierna el gran Soberano del universo, no hay espacio para la libertad, tampoco para la libertad […] de los hijos de Dios ni para el reino místico-democrático de la esperanza milenarista”70. La crítica, aparentemente, no carecería de razón y obliga a la teología cristiana a hacer un esfuerzo para crear espacio de libertad en el reino de Dios. Apela, entonces, a la elaboración escatológica del Reino elaborada por Joaquín de Fiore. Se nutrió de dos escatologías: la de Tyconio, desarrollada por San Agustín, según la cual Dios creó al mundo en siete edades, y la de los teólogos capadocios, quienes distinguieron entre reino del Padre, reino del Hijo y reino del Espíritu. Esto lo hicieron no de manera deliberada, sino incidental. Joaquín amplió ese horizonte para ver cómo en la historia se fue desplegando, gradual y consecutivamente, el reino del Padre, el reino del Hijo y el reino del Espíritu. El primero significa la creación y conservación del mundo, y el segundo, la redención del pecado. El tercero, el reino del Espíritu, es el renacimiento del hombre por la fuerza del Espíritu, que implicará, también, la llegada de la “inteligencia espiritual”71.
Pero no solo Joaquín de Fiore ha elaborado una teología del Reino en perspectiva trinitaria. También lo han hecho las teologías luterana y reformada. Esas teologías distinguen, en la doctrina del reino de Cristo, el reino de la naturaleza, el reino de la gracia y el reino de la gloria. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos planteamientos? Básicamente, en que Joaquín concibe los tres reinos como etapas en la historia, mientras que el protestantismo se refirió a dos reinos históricos: el reino de la naturaleza y el reino de la gracia. Ofrece un esquema para comprender las diferencias:
| Joaquín: ⇒ reino del Padre ⇒ reino del Hijo ⇒ reino del Espíritu: reino de la gloriaOrtodoxia protestante: regnum naturae ⇒ regnum gratiae: regnum gloriae |
A modo de síntesis de cómo habría que entender la doctrina trinitaria del reino de Dios, dice Moltmann:
a. El reino del Padre consiste en la creación de un mundo abierto al futuro del reino de la gloria.
b. El reino del Hijo consiste en la soberanía liberadora del Crucificado y en la comunión con la multitud de hermanos y hermanas.
c. El reino del Espíritu “se siente” en las fuerzas que dispersa el Espíritu Santo a los seres humanos liberados por el Hijo.
Lo que debe caracterizar al reino trinitario de Dios es la libertad y posee las siguientes características:
a. Reino del Padre, consistente en la creación y conservación del mundo
b. Reino de Cristo, como liberación de los seres humanos de su oclusión mortal y
c. Reino del Espíritu, “definido por las fuerzas y las energías de la nueva creación, que hace del hombre morada y patria de Dios”72.
En resumen: el aporte de la teología de Moltmann al tema del reino de Dios consiste en haber vuelto a situar la escatología en el primer lugar de las reflexiones teológicas, ya que el mensaje cristiano es, por definición, escatológico. En esa perspectiva, el reino de Dios aparece como el ámbito del gobierno de Dios creando espacios de promesa, pero no en un más allá celestial o etéreo, sino en el más acá de la historia. Ese Reino debe ser concebido desde el concepto trinitario de Dios, ya que el monoteísmo a secas solo ha servido para legitimar las monarquías absolutistas. Por lo tanto, el concepto trinitario es el que puede ser capaz de superar ese monoteísmo que conduce a la esclavitud y el sometimiento de la humanidad. En Joaquín de Fiore y en la teología luterana y reformada, Moltmann encuentra un marco teórico que le permite pensar el reino de Dios en términos de solidaridad, de pluralidad, donde el Padre crea y conserva el mundo, el Hijo libera a los seres humanos de su oclusión y el Espíritu libera energías produciendo una nueva creación en la historia.
Importancia del Reino de Dios para la missio Dei
¿Qué importancia tiene el concepto teológico “reino de Dios” para la missio Dei? Primero, debemos definir lo que significa esta expresión latina, missio Dei, para luego reflexionar sobre las vinculaciones entre el reino y la misión.
Tradicionalmente, en el ámbito de las iglesias evangélicas y protestantes, se habló siempre de “la gran comisión” como el mandato misionero de Jesús a los apóstoles y, en ellos, a la iglesia naciente, mandato cuya narrativa está en Mateo 28.19 y ss., y pasajes paralelos. También se habló siempre de la “misión de la iglesia” y de las “misiones”. Pero, la expresión missio Dei no es tan conocida. Aparentemente, se trata de una terminología antigua, pero que, según Johannes Verkuyl73, fue actualizada en una conferencia realizada en Willingen, Alemania occidental, en 1952. Esa conferencia realizó un giro copernicano en la comprensión de la misión, ya que estableció que “la misión es de Dios, no nuestra”. Del informe final de esa conferencia, surgió el concepto: “El movimiento misionero del cual tenemos parte tiene su fuente en el mismo trino Dios74. La missio Dei enfatiza la cuestión de “cómo Dios actúa en la historia y cómo se puede discernir la missio ecclesiarum, relacionandolo con este proceso de discernimiento de sus actos”75.
Por su parte, David Bosch analiza con profundidad el desarrollo del concepto de missio Dei señalando el papel decisivo que Karl Barth tuvo en ese proceso. Bosch76 dice que a Barth se le puede denominar el primer exponente claro de un nuevo paradigma teológico que rompió de manera radical con el acercamiento de la Ilustración. Bosch coincide con Verkuyl en indicar que fue en la conferencia de Willigen donde se recuperó el concepto de missio Dei, lo cual colocó a la misión “en el contexto de la doctrina de la Trinidad, no de la eclesiología o la soteriología. La doctrina clásica sobre la missio Dei como Dios Padre enviando al Hijo, y Dios Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo se amplió para incluir un “movimiento” más: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviando a la Iglesia al mundo”77. En esta perspectiva, la misión es un atributo de Dios mismo. La iglesia no tiene una misión que le sea propia, sino que Dios, en su soberanía y amor, comparte su misión a la iglesia para que ella participe en sus movimientos. En tono sincero, Bosch dice: “No podemos pretender de manera simplista que lo que hacemos es idéntico a la missio Dei: nuestras actividades misioneras son auténticas únicamente en la medida en que reflejan una participación en la misión de Dios”78.
Definida la missio Dei, es oportuno, entonces, reflexionar sobre su importancia y las conexiones que pueden establecerse con el reino de Dios. El tema es muy amplio; por ello, en esta oportunidad, solo enunciaremos lo que consideramos más importante.
En primer lugar, el concepto del Reino permite superar la tendencia eclesiocéntrica en la teología y la misión cristianas. Cuando la iglesia entiende la misión como si su centro fuera ella misma, reduce el propósito de Dios con su mundo. En rigor, el propósito último de Dios no se reduce a la salvación de “almas” o de “personas” o de “familias”, sino que consiste en la reconciliación del mundo. Pablo dice que “en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo” (2Co 5.19). A la luz de este texto y de otros de la literatura paulina (como Romanos 8.19 y ss.), hay que entender “mundo” en un sentido comprehensivo, abarcando no solo la vida humana y salvación de las personas, sino también el mundo creado por Dios, ya que la esperanza cristiana no se reduce a un “cielo etéreo”, sino a “cielos nuevos y tierra nueva”. La teología del Reino permite que la iglesia salga de su claustro para evangelizar el mundo con la buena nueva de la reconciliación de todas las cosas, visibles en invisibles, presentes y futuras, terrenas y celestiales en Cristo. José Míguez Bonino, al referirse a esta superación del eclesiocentrismo, cita un trabajo de J. C. Hoekendijk, presentado en la conferencia de Willingen, que dice:
La concepción eclesiocéntrica, que desde Jerusalem (1928) parece haber sido el único dogma casi indiscutido de la teoría de la misión, nos ha aferrado tan estrechamente, nos ha enredado en una trama tan densa, que apenas podemos darnos cuenta de la medida en que nuestro pensamiento se ha “eclesificado”. De este abrazo asfixiante no escaparemos nunca a menos que aprendamos a preguntarnos de nuevo qué significa repetir una y otra vez nuestro amado texto misionero: “Este evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo” y a tratar de hallar nuestra solución al problema de la Iglesia en este marco de Reino-Evangelio-Testimonio (apostolado)-Mundo79.
En segundo lugar, el Reino nos da una pista para entender la acción de Dios en la historia80. Es responder a la pregunta que en su tiempo planteaba Paul Lehmann: “¿Qué está haciendo Dios en el mundo?”. La incisiva pregunta era respondida a partir del concepto aristotélico de “política” y del testimonio bíblico de la acción de Dios: “Según la definición, podemos decir que política es la actividad y la reflexión sobre la actividad, que tiende a y analiza lo que implica hacer y mantener humana la vida humana en el mundo”81.
En palabras de Julio de Santa Ana:
…el propósito de la acción del cristiano es el mismo de la acción de Dios en Cristo: la humanización del hombre. De ahí que sea posible dialogar con aquellos otros movimientos o filosofías que, sin ser cristianos y por caminos distintos y hasta encontrados, también están comprometidos en la humanización del individuo. De ellos, también se sirve Dios, dado que están sujetos a Su soberanía82.
En tercer término, la teología del Reino da un marco teórico para el involucramiento de la iglesia en todos los movimientos sociales que, fuera de ella, también luchan por la justicia y la paz, aunque no estén explícitamente inspiradas en el reino de Dios. La iglesia puede participar, entonces, en esas luchas sin sentimientos de culpa ni prejuicios. Aquí, es necesario plantearse dos preguntas: ¿Cómo se relaciona el Reino con la iglesia? ¿Puede el Reino prescindir de la iglesia o la iglesia del Reino? A la primera pregunta, deberíamos responder qué es el Reino como esfera del gobierno de Dios en el mundo que crea la iglesia. Esta es una realidad temporaria, mientras que el Reino es eterno, el centro y la meta de la historia de la salvación. En palabras de Verkuyl:
El Reino es, por supuesto, más amplio que la Iglesia. El Reino de Dios es una realidad que lo abarca todo con respecto a ambos puntos de vista y propósito; esto significa la consumación de toda la historia; tiene proporciones cósmicas y cumple tiempo y eternidad. Mientras tanto, la Iglesia, la comunidad creyente y activa de Cristo, surge por la acción de Dios de entre todas las naciones para compartir en la salvación y el servicio sufriente del Reino. La Iglesia consiste en aquellos a los que Dios ha llamado para estar a su lado y actuar con Él en el drama de la revelación del Reino que vino y está viniendo83.
En la misma línea interpretativa, Carlos Van Engen subraya el carácter integral y transformador de la misión que surge del Reino, al afirmar que “ella involucra el cambio estructural y societal tanto como la transformación personal. Involucra toda la persona, no sólo los aspectos espirituales. Involucra la totalidad de la vida y no sólo la eclesiástica”84. Y agrega: “Esta misiología de esperanza es profunda y creativamente transformacional, porque busca ser un signo del presente y futuro Reino de Dios”85.
La segunda pregunta planteada debe responderse negativamente: tanto el Reino como la iglesia son realidades íntimamente vinculadas, de modo que cada una remite a la otra. La iglesia constituye las primicias del Reino. Aunque la iglesia no es un objetivo en sí mismo, no por ello es “una entidad desdeñable —como al presente podría parecer— que podría sentir vergüenza de su llamado y buscar su redención en su propia destrucción. Las llaves del Reino fueron dadas a la Iglesia”86. Pero la iglesia no se predica a sí misma ni se nutre de sus propios valores, sino que proclama el reino de Dios y se nutre de sus valores, que son, según Pablo, justicia, paz, alegría y poder (Ro 14.17; 1Co 4.20). Aunque estas aretai (virtudes) también pertenecen a un lenguaje universal, lo cual se puede rastrear en la tradición filosófica, no siempre coinciden con los valores del Reino87. Por lo tanto, en cada situación histórica y cultural, hemos de discernir de qué justicia, paz, alegría y poder se trata. La justicia del Reino es, como Barth lo expresa en su comentario a Romanos, una “justicia aliena”, es decir, ajena a la producción humana; en otras palabras, una justicia que nos viene como expresión de la gracia divina actuando como respuesta a la fe. La paz no es una simple ausencia de guerra, sino el Shalom de Dios, que significa bendición y bienestar integrales88. Tampoco se trata de una alegría y poder de cualquier naturaleza, sino de la alegría que produce el Espíritu en la vida humana y de un poder que, lejos de ser despótico y dominante, está al servicio del prójimo. De todos modos, aunque debemos subrayar que no siempre han de armonizar los valores del Reino con los valores de la sociedad, no debemos poner límites a la acción soberana de Dios en la vida de las personas. Solo para citar un caso testigo: Cornelio, el centurión romano, según el relato de Hechos 10, tenía una comunión con Dios aun antes de su “conversión” al evangelio. El ángel le dijo: “Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda” (Hch 10.4b). Esto debiera advertirnos sobre el peligro de negar toda acción del Reino fuera del ámbito eclesial. El Espíritu creador actúa en el mundo físico, preservando la creación y en el mundo de las personas más allá de su filiación religiosa. El Reino también puede actuar en ellas.
En cuarto lugar, la teología del Reino permite tomar la historia como el escenario donde se despliega la misión de Dios dentro de sus propias dinámicas y contradicciones. Esta cuestión se relaciona con dos hechos clave: el primero, la unidad de la iglesia como anticipo de la reconciliación de todas las cosas en Cristo y, segundo, el discernimiento del Reino en las contradicciones de la historia. Para el primer tema, es oportuno citar la reflexión de Emilio Castro en el sentido de que la concreción de la unidad de la iglesia como anticipo del Reino, se debe dar sin ignorar las divisiones y divergencias doctrinales que tienen sus raíces históricas, sociales, políticas y culturales. A partir de su propia experiencia en el espacio ecuménico, dice que “la búsqueda de unidad de la Iglesia y la visión del Reino de Dios como tema de nuestros esfuerzos, se concreta en los verdaderos conflictos que dividen a la humanidad, asegurando una tendencia de continuación del desacuerdo y la controversia en la vida ecuménica”89. En otras palabras, no se trata de una unidad idealista que termina por ser ineficaz, sino de una unidad en medio de situaciones de conflicto. Y, en lo que se refiere al discernimiento del Reino, quien con mayor agudeza ha trabajado el tema es Míguez Bonino en “El Reino de Dios y la historia”, en donde plantea una pregunta incisiva e inquietante: “¿Tienen los acontecimientos históricos —a saber, la acción histórica humana, con sus diversas dimensiones: política, cultural, económica— alguna significación en términos del reino que Dios prepara y ha de establecer gloriosamente en la parusía del Señor?”90. Su respuesta es positiva, pero, a la vez, distingue entre una búsqueda meramente noética (nous = mente) del Reino, propia de un diletante, y una búsqueda activa y comprometida. “Porque el reino no es un objeto a conocer sino un llamado, una convocación, una presión que impulsa […]. La historia, en relación con el reino no es un enigma a descifrar, sino una misión”91.
Conclusión
Este recorrido histórico por el modo en que la teología contemporánea ha concebido el reino de Dios, ha puesto de manifiesto los siguientes hechos:
Luego de las décadas del siglo XX en que el reino de Dios quedó obturado como tema teológico, por impulsos de la llamada “teología liberal”, particularmente por el aporte de Schweitzer y Weiss, el reino de Dios vuelve a ubicarse en la centralidad de las reflexiones teológicas.
Hay una gran diversidad de enfoques del reino de Dios que van desde una visión espiritualista e intimista —en sus versiones de la propia teología liberal y del pietismo en sus diversas formas— hasta una secularización del Reino, cuyas versiones estadounidenses están representadas por el Social Gospel, de Walter Rauschenbusch, y la obra de H. Richard Niebuhr: The Kingdom of God in America. Cada una de esas corrientes, tiene su propia dinámica, pero ambas coinciden en el intento de plasmar el reino de Dios en América (del Norte) con todas las influencias culturales e ideológicas que tal intento implica.
De los aportes sistemáticos al tema, podemos destacar los de Paul Tillich, Wolfhart Pannenberg y Jürgen Moltmann. El primero, porque reflexiona agudamente sobre las vinculaciones entre el reino de Dios y la historia. El segundo, debido a que realiza unas aportaciones a los temas de la relación entre iglesia y Reino y la crítica a una pretendida neutralidad de la iglesia en el área de lo social y lo político. En este último aspecto, aunque su crítica al marxismo es atendible, llama la atención —o quizás no tanto— que no haya ensayado ninguna crítica al capitalismo. Finalmente, el aporte principal de Moltmann consiste en tres aspectos: primero, la crítica al monoteísmo occidental que deriva en una monarquía absolutista —tema que surge de su diálogo crítico con la “teología política”—; segundo, la importancia de la Trinidad en su relación con el Reino, el cual, a partir de los testimonios bíblicos y la reflexión teológica, es redefinido como reino del Padre, creación y conservación del mundo; reino del Hijo, liberación de los seres humanos de toda esclavitud, y reino del Espíritu, fuerzas y energías de la nueva creación; tercero: el Reino trinitario se caracteriza por la libertad de toda clase de opresión.
En suma, la teología del Reino es la que ofrece el marco teórico que orienta a la iglesia en su participación en la missio Dei. Por lo tanto, coincidimos con Emilio Castro en el sentido de que “es difícil que se busque una claridad misionera desde una perspectiva que no sea la teología del reino”92. El presente trabajo ha sido un modesto intento para contribuir a la reflexión de este eje central en la vida y mensaje de Jesús y, por ende, en la vida y misión de la iglesia en el mundo de Dios. A partir de este marco teórico que sitúa al Reino en el lugar central de la misión, resulta necesario indagar sobre los modos en que ese Reino ha sido interpretado más recientemente en la teología latinoamericana, para efectos de establecer con mayor precisión el locus histórico, social, eclesial y geográfico de la missio Dei. A eso nos abocaremos en el próximo capítulo.
3 Wolfhart Pannenberg. Teología y reino de Dios. Salamanca: Sígueme, 1974, p. 13.
4 Emilio Castro. Llamados a liberar. Buenos Aires: La Aurora, 1985, p. 109.
5 En esta ocasión no analizamos la teología de Karl Barth sobre el reino de Dios en razón de que su tendencia a lo protohistórico, ahistórico o posthistórico tiende a ubicar al Reino en un plano trascendental en el cual, en famosa metáfora del propio Barth, lo eterno apenas roza como una tangente al mundo, tocándolo solo en un punto. Para más datos, véase Alberto F. Roldán. Escatología. Una visión integral desde América Latina. Buenos Aires: Kairós, 2002, pp. 28–30, y mi artículo “El carácter dialéctico de la justicia en el comentario de Barth a la carta a los Romanos” (Enfoques, 2009). Tampoco tomamos en consideración la teología de Rudolf Bultmann, cuyo enfoque existencialista (o existenciario) ubican también el Reino casi fuera de la historia.
6 Rudolf Schnackenburg. Reino y Reinado de Dios. Tercera edición. Madrid: FAX, 1974, p. 3. Cursivas originales.
7 El concepto de “posposición” del Reino es elaborado por el dispensacionalismo, para el cual hay diversos modos en que Dios trata con la humanidad (dispensaciones o economías) afirmando que el Reino que Jesús ofreció a los judíos era el davídico, a modo de restauración del reino teocrático que había caído en manos de los enemigos de Israel. Cuando el pueblo judío rechazó el “evangelio del Reino”, Jesús cambió planes sobre la marcha, para fundar la iglesia. Este postulado ha sido ampliamente refutado en varios textos. Véanse: George E. Ladd. Crucial Questions about the Kingdom of God. Grand Rapids: Eerdmans, 1952, y Alberto F. Roldán. Escatología. Una visión integral desde América Latina. Buenos Aires: Kairós, 2002.
8 Óp. cit., p. 32
9 Ídem, p. 33. En su tesis doctoral recientemente traducida al español, Jacob Taubes afirma precisamente que en la expresión reino de Dios “se mezclan inextricablemente la escatología nacional, el mesianismo davídico y la escatología cósmico-trascendente de un Reino de los Cielos pensado esencialmente como mucho más allá” (Jacob Taubes. Escatología occidental. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2010, p. 75).
10 Citado en Schnackenburg, óp. cit., p. 58.
11 Contrariamente a la interpretación habitual del cristianismo, Taubes sostiene que no es Jesús quien trae el reino. Apoyado en Wellhausen, dice que una idea semejante es totalmente ajena a Jesús. Más bien, el reino trae a Jesús consigo (óp. cit., p. 75).
12 He desarrollado más ampliamente las ideas de Schweitzer en el libro ya citado: Escatología. Una visión integral desde América Latina, capítulo 1.
13 Esta interpretación es coincidente con la postura de Adolf von Harnack —profesor de Karl Barth en Alemania—, quien también había definido la llegada del Reino en términos individualistas: “Llega cuando se acerca al individuo, entrando en su corazón y tomando posesión del mismo”.
14 Johannes Weiss. Jesus’ Proclamation of the Kingdom of God. Citado por Anthony Hoeckema en La Biblia y el futuro (Grand Rapids: Subcomisión de Literatura Cristiana, 1984, p. 325). Moltmann apunta un dato interesante: Weiss esperó hasta 1892, dos años después de la muerte de Ritschl, para publicar su obra que, a todas luces, se posicionaba en las antípodas de su suegro (Jürgen Moltmann. “Hope and Reality: Contradiction and Correspondence”. En Richard Bauckham. God will be all in all. The Eschatology of Jürgen Moltmann. Minneapolis: Fortress Press, 2001, pp. 78–79).
15 Walter Rauschenbusch. The Social Principles of Jesus. Nueva York: The Woman’s Press, 1917, p. 55.
16 Walter Rauschenbusch. Christianity and Social Crisis, p. 48.
17 Ídem, p. 54
18 Ídem, pp. 54–55.
19 Ídem, p. 62.
20 Ídem, p. 65.
21 Ídem, p. 67
22 Ídem, p. 91.
23 Walter Rauschenbusch. Las enseñanzas sociales de Jesús. Buenos Aires: La Aurora, 1947, p. 92. Cursivas originales.
24 José Míguez Bonino, al evaluar el evangelio social, considera que fue una solución defectuosa porque pretendía ofrecer ciertos “principios sociales” tomados de la enseñanza de Jesús, aislados de la obra redentora de Jesucristo, por lo cual derivaba en un idealismo que, al fin de cuentas, era tan inoperante como el pietismo individualista (“Fundamentos teológicos de la responsabilidad social de la Iglesia”. En VV. AA. La responsabilidad social del cristiano. Montevideo: Iglesia y Sociedad en América Latina, 1964, p. 24).
25 H. Richard Niebuhr. The Kingdom of God in America. Hamden: The Shoe String Press, 1956, p. 20. Cursivas originales.
26 Ídem, p. 89.
27 Ídem, p. 92.
28 Ídem, p. 103.
29 Ídem, p. 148.
30 Ídem, p. 178.
31 Ídem, p. 181.
32 Ídem, p. 193. Pannenberg interpreta correctamente el tono de la frase de Niebuhr definiéndola como “irónica” (Teología y reino de Dios, p. 99).
33 The Kingdom of God in America, p. 183.
34 C. René Padilla. “El Reino de Dios y la Iglesia”. En El Reino de Dios y América Latina. El Paso: CBP, 1975, p. 62, nota 7.
35 Oscar Cullmann. Cristo y el tiempo. Barcelona: Editorial Estela, 1968, p. 55. Cursivas originales.
36 Ídem, p. 67
37 Ídem, p. 126.
38 Jürgen Moltmann. The Coming of God. Christian Eschatology. Minneapolis: Fortress Press, 1996, p. 12. Una crítica a esta obra —a propósito de su aparición en español— se puede ver en David A. Roldán. “La escatología pre-crítica. Un balance de La venida de Dios (2004)” (El títere y el enano. Buenos Aires, número 1. Para un análisis más pormenorizado de la crítica de Moltmann a la escatología de Cullmann, véase Richard Bauckham. God will be all in all. The Eschatology of Jürgen Moltmann. Capítulo “Time and Eternity”. Minneapolis: Fortress Press, 2001, pp. 177 y ss. Desde otro ángulo, Wolfhart Pannenberg también critica el binomio cullmanniano del “ya pero todavía no” del Reino, porque, dice, esa concepción no tiene en cuenta que el mensaje de Jesús partió manifiestamente de la prioridad del futuro antes que del presente. Parece más adecuada la ordenación inversa que comprende el presente del Reino como la manifestación anticipada de su futuro (Wolfhart Pannenberg. Teología y Reino de Dios, p. 15).
39 Jürgen Moltmann, óp. cit, p. 13.
40 El texto base de nuestra investigación es Paul Tillich. Systematic Theology. Life and the Spirit History and the Kingdom of God. Volumen III. Chicago: The University of Chicago Press, 1963. De ese modo, usamos el texto original inglés, ya que el propio Tillich consigna en el prefacio: “I want to express my thanks to Mrs. Elizabeth Boone, who did the necessary ‘Englishing’ of my style with its unavoidable Germanisms […]”.
41 Ídem, p. 300.
42 Ídem, p. 301. La palabra scholar que insertamos entre corchetes, es para indicar el término inglés que usa Tillich. Cada vez que nos parezca importante indicar el vocablo original, lo consignaremos de este modo.
43 Ídem, pp. 301–302.
44 Ídem, p. 302.
45 Ibíd.
46 Ibíd.
47 Ídem, p. 303
48 Ídem, p. 350.
49 Ídem, p. 357.
50 Ídem, p. 358.
51 Ibíd.
52 Ibíd.
53 Paul Tillich. Moralidad y algo más. Buenos Aires: La Aurora, 1974, p. 38. Este libro lo dedica Tillich a su amigo Reinhold Niebuhr, quien precisamente es autor de la notable obra: El hombre moral en la sociedad inmoral (Buenos Aires: Siglo XX, 1966).
54 El proyecto teológico de Pannenberg centrado en la historia se puede apreciar en Wolfhart Pannenberg (editor). Revelation as History. A proposal for a more open, less authoritarian view o fan important theological concept. Londres: The Macmillan Company, 1968.
55 Wolfhart Pannenberg. Teología y Reino de Dios. Salamanca: Sígueme, 1974, p. 12.
56 Ídem, p. 13.
57 Ídem, p. 43.
58 Ídem, p. 47.
59 Ídem, p. 49.
60 Ídem, p. 55
61 Ídem, p. 58
62 Ídem, p. 59.
63 Jürgen Moltmann. Teología de la esperanza. Salamanca: Sígueme, 1969, p. 20.
64 Ídem, p. 282.
65 Ídem, p. 283.
66 Jürgen Moltmann. Trinidad y reino de Dios. Salamanca: Sígueme, 1983, p. 207.
67 Para un análisis más profundo de la teología política de Carl Schmitt y su superación por parte de Metz y Moltmann, véase el capítulo “Las teologías políticas de Jürgen Moltmann y Johann Baptist Metz. Alternativas al planteo de Carl Schmitt”.
68 Sintetizamos aquí los conceptos vertidos por Moltmann en Trinidad y reino de Dios, pp. 214–215.
69 Ídem, p. 216. Cursivas originales.
70 Ernst Bloch. The Prinzip Hoffnung. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag Kg, 1959, p. 1413, citado en Moltmann, óp. cit., p. 220. Hay versión española por Trotta, de Madrid.
71 Gianni Vattimo ha ampliado los conceptos de Joaquín de Fiore y los ha aplicado al tema hermenéutico. Dice que, según Joaquín, el reino del Padre es el que estuvo caracterizado por la ley; el del Hijo por la servidumbre filial, y el tercero, el del Espíritu, por la libertad. Gianni Vattimo. Después de la cristiandad. Por un cristianismo no religioso. Buenos Aires: Paidós, 2004, p. 42).
72 Moltmann, óp. cit., p. 230.
73 Johannes Verkuyl. “Prolegomena”. En Contemporary Missiology: An Introduction. Tomado del curso de Carlos Van Engen, TM 10: Perspectivas bíblicas de la missio Dei, lecturas complementarias adicionales, Prodola, p. 3.
74 Ibíd. Cursivas originales.
75 Ibíd.
76 David J. Bosch. Misión en transformación. Grand Rapids: Libros Desafío, 2000, p. 476.
77 Ídem, p. 476.
78 Ibíd.
79 J. C. Hoekendijk. Evangelische Missions Zeitchrift, enero de 1952, p. 9, traducción. International Review of Missions, julio de 1952, pp. 324–336, citado por José Míguez Bonino en Rostros del protestantismo latinoamericano (Buenos Aires: Nueva Creación, 1995, p. 132).
80 Sobre la expresión “acción de Dios en la historia”, de amplio uso en la literatura teológica, Rudolf Bultmann ha hecho unas observaciones dignas de tomar en cuenta. Dice que cuando nos referimos al “acto de Dios”, estamos hablando, al mismo tiempo, de nuestra propia existencia, dado que la vida humana se vive en un tiempo y un espacio, y solo puede ser en una forma de encuentro del ser humano con Dios. Tal tipo de lenguaje no es ni simbólico ni pictórico, sino analógico, ya que supone una analogía entre la actividad de Dios y la del ser humano. Por otra parte, critica el pensamiento mitológico que considera la actividad divina como una interrupción en la historia o en la naturaleza. Por lo tanto, concluye: “El único modo de preservar el carácter no mundano, trascendental de la actividad divina, es considerarla no como una interferencia en los sucesos mundanos, sino algo realizado en ellos de tal modo que la trama cerrada de la historia, tal como se presenta a la observación objetiva, se mantiene imperturbada” Rudolf Bultmann. Nuevo Testamento y mitología. Buenos Aires: Almagesto, 1998, p. 80).
81 Paul Lehmann. La ética en el contexto cristiano. Montevideo: Editorial Alfa, 1968, pp. 90.
82 Julio de Santa Ana. “Algunas referencias teológicas actuales al sentido de la acción social”. En VV. AA. Responsabilidad social del cristiano, p. 42.
83 Johannes Verkuyl. “The Biblical Notion of Kingdom”. En Charles Van Engen, Dean Gilliland y Paul Pierson. The Good News of the Kingdom. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1993, p. 73. En su más conocida obra, Contemporary Missiology, Verkuyl ya había planteado la pregunta sobre cuál es el último objetivo de la missio Dei, y respondió que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por medio de palabras y hechos, Dios reclama su intención de traer el Reino para expresar y restaurar su dominio de autoridad liberadora. Por ello, de las muchas imágenes que provee el testimonio bíblico, Verkuyl escoge el reino de Dios como la más clara expresión de sus propósitos con el mundo (Johannes Verkuyl. Contemporary Missiology. An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans, 1978, p. 197).
84 Charles van Engen, “Faith, Love, and Hope”. En Charles Van Engen, Dean S. Gililand y Paul Pearson. The Good News of the Kingdom. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1993, p. 261
85 Ibíd.
86 Verkuyl, óp. cit., p. 73.
87 Por ejemplo, las aretai que se describen en el pasaje de 2 Pedro 1.3–7 se encuentran también en el estoicismo.
88 Míguez Bonino contrasta precisamente estas dos visiones cuando dice: “También aquí tenemos que advertir el contraste entre los conceptos de paz basados en la tradición grecorromana, que concibe la paz como ausencia de conflicto, como una calma casi ‘natural’ y la concepción dinámica de la Biblia como un orden que Dios quiere e invita al hombre a buscar para establecer la justicia en medio de las tensiones de la historia” (José Míguez Bonino. Ama y haz lo que quieras. Buenos Aires: La Aurora, 1976, p. 131, nota 27).
89 Emilio Castro. A Passion for Unity. Ginebra: WCC, 1992, p. 9.
90 José Míguez Bonino. “El reino de Dios y la historia”. En C. René Padilla (editor). El reino de Dios y América Latina. El Paso: CBP, 1975, p. 83. Analizamos con mayor profundidad este trabajo de Míguez Bonino en el capítulo “El reino de Dios en la teología latinoamericana”.
91 Ídem, p. 85
92 Emilio Castro. Llamados a liberar. Buenos Aires: La Aurora, 1985, p. 109.