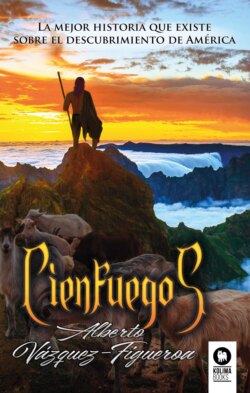Читать книгу Cienfuegos - Alberto Vazquez-Figueroa - Страница 7
ОглавлениеPasó el día en la cima de un acantilado que caía a pico sobre el mar, observando a unos hombres que en la lejana bahía se atareaban yendo y viniendo de la playa a las naves que aparecían fondeadas a tiro de piedra de la costa, incapaz de admitir que para salvar la vida no se le ofreciera más opción que embarcarse en uno de aquellos desvencijados armatostes de los que apenas lograba entender cómo conseguían mantenerse a flote cuando las olas se encrespaban a causa de los fuertes vientos de Levante.
Cienfuegos había nacido en la montaña y la montaña era su hogar y su refugio, ya que podía trepar por los más peligrosos acantilados, salvar los más anchos abismos o mimetizarse con las rocas alimentándose de raíces como una liebre o un lagarto, y debido a ello estaba absolutamente convencido de que jamás conseguiría sobrevivir a bordo de uno de aquellos mugrientos pedazos de madera en los que los hombres parecían apiñarse encaramados los unos sobre los otros como lombrices sobre una plasta de perro.
Al mediodía había tomado por tanto la decisión de permanecer en la isla, convencido de que el capitán De Luna jamás podría apresarlo ni en mil años que le anduviera a la zaga, pero con la llegada de las primeras sombras su fino oído le obligó a prestar atención al advertir cómo los lejanos valles, las quebradas, los riscos y los bosques se plagaban de sonoros silbidos que en cuestión de minutos propagaron de un confín a otro de la Tierra la noticia de que a partir de aquel instante se ofrecía una recompensa de diez monedas de oro a quien condujese vivo o muerto a La Casona al pastor pelirrojo conocido por el sobrenombre de Cienfuegos.
Le asombró su propio precio, puesto que jamás había oído hablar de nadie –aparte claro está de los amos de hacienda– que hubiera tenido en su poder una sola de aquellas valiosísimas monedas y de improviso el vizconde ofrecía por su miserable cabeza más de cuanto toda una familia pudiese ganar a lo largo de veinte años de esfuerzos.
Meditó largo rato sobre ello, llegando a la conclusión de que si lo tuviera también ofrecería ese dinero por aniquilar a quien hubiera sido capaz de robarle el amor de una criatura tan maravillosa como Ingrid, llegando igualmente a la conclusión de que a partir de aquel instante sus horas de vida estaban ya contadas.
Por hábil que fuera escabulléndose por los infinitos recovecos de la isla, igualmente lo eran los restantes pastores de sus cumbres, gentes que conocían al dedillo cada sendero y cada gruta de los montes y cuyos hambrientos perros eran muy capaces de olfatear un triste conejo aunque se ocultara en las mismísimas puertas del infierno.
A la caída de la noche Bonifacio le llamó una vez más desde el fondo del valle, y pese a que tratara de darle ánimos, la cadencia de su silbido permitía entrever a un oído tan acostumbrado a su tono como el del pastor que había una especie de tristeza o deje de despedida en sus modulaciones, como si el pobre cojo estuviese íntimamente convencido de que aquella sería ya su última charla.
Por unos instantes le asaltó la tentación de compadecerse de sí mismo por el hecho de saberse a solas frente al resto del mundo, y cuando la tímida luna recortó contra el cielo la majestuosa silueta del inmenso volcán que coronaba la isla vecina se preguntó si lo más acertado no sería intentar cruzar el tranquilo canal que las separaba para unirse a las salvajes bandas de aborígenes que aún se mantenían furiosamente irreductibles en sus agrestes cimas y profundos bosques.
¡Sevilla!
Aquella era no obstante la palabra que una y otra vez giraba en su cerebro constituyéndose en una especie de lejana luz de aliento y esperanza, porque ella había dicho –le había prometido– que se reuniría con él en Sevilla.
¿Pero qué era Sevilla y dónde se encontraba?
Una ciudad.
Cienfuegos no había visto nunca una auténtica ciudad ya que la minúscula capital de la isla no era más que un villorrio de apenas tres docenas de casuchas de madera y barro, y se le antojaba inadmisible la idea de que pudiera existir un lugar en que cientos de palacios como La Casona se apiñasen en torno a amplias plazas de enormes iglesias y altivos campanarios.
Pero era allí donde ella lo buscaría si es que conseguía salir con vida de la isla, y sentado una vez más al borde del acantilado con las piernas colgando sobre el abismo decidió que merecía la pena esforzarse por sobrevivir aunque tan solo fuera por el hecho de mantener la ilusión de que tal vez algún día volvería a acariciar aquella hermosa mata de cabello hecho de oro, se miraría de nuevo en sus azules ojos o aspiraría el olor a hierba fresca de la criatura más hermosa que hubiera puesto el Creador sobre la Tierra.
A medianoche voló por tanto de roca en roca para acabar aterrizando mansamente sobre la negra arena de la playa, bordeó el alto acantilado, aguardó largo rato con el oído atento hasta cerciorarse de que todos dormían, y poco antes del alba se introdujo en un agua, que le supo distinta, y nadó mansamente y en silencio hacia la mayor de las naves, que se balanceaba con un crujir de huesos en mitad de las tinieblas.
Se alzó a pulso por el cabo del ancla, arrugó la nariz ante la espesa hediondez de la brea, la humedad de la vieja madera y los orines, se coló por el primer agujero que encontró sobre cubierta y se acurrucó en el fondo de una oscura y atiborrada bodega, ocultándose como una rata más entre las barricas y los fardos.
Cinco minutos después dormía.
Lo despertaron ásperas voces, rumor de pies descalzos que corrían sobre su cabeza, chirriar de maderos y restallar de grandes velas, y al poco la quejumbrosa nave comenzó a estremecerse macheteando el agua en su lucha contra las furiosas olas que asaltaban su proa.
Un sudor frío le corrió por la frente al tomar plena conciencia de lo alejado que se encontraba de su mundo y de que aquel balanceo que hacía que todo a su alrededor comenzara a dar vueltas lo apartaba aún más del único paisaje en que había deseado vivir desde que tenía memoria.
Estuvo a punto de gritar o salir corriendo para lanzarse de nuevo al mar y regresar a nado a las amadas costas de su isla, a conseguir que su vida acabara donde realmente debía, pero hizo un supremo esfuerzo mordiéndose los labios para limitarse a permitir que amargas y ardientes lágrimas corrieran mansamente por su rostro de niño.
Él no podía saberlo, pero aquella mañana de septiembre acababa de cumplir catorce años.
Luego llegó el mareo.
Al olor a brea, sudor y trapos sucios, a alimentos podridos, excrementos humanos y pescado salado, se sumó ahora un violento mar de fondo, por lo que pronto se sorprendió a sí mismo devolviendo, cosa que jamás le había ocurrido anteriormente.
Creyó que se moría.
Al experimentar aquel mareo y aquella sensación de profundo vacío en el estómago, del que apenas conseguía extraer a base de angustiosas arcadas una bilis amarga que le abrasaba la boca y la garganta, ignorando –como ignoraba casi todo en este mundo– que la suya no era más que la lógica reacción de quien por primera vez se embarca, consideró seriamente que había llegado el postrer momento de su vida, y que para acabar de tan sucia y denigrante forma más valía haberlo hecho altivamente enfrentándose al capitán León de Luna en el grandioso marco de sus bellas montañas.
Morir allí encerrado no era digno de quien siempre se había sentido uno de los seres más libres de la tierra, ni morir sucio, enfangado en vómitos y bilis, apestando a mil hedores diferentes, tan solo y abandonado como únicamente podía encontrarse un ser humano en el momento de morir lejos de Ingrid.
Su agonía fue larga y no dio fruto.
Era quedarse a medias, con un pie a cada lado de la raya en estúpido equilibrio entre marcharse o aferrarse a una vida que carecía ahora de sentido, ya que en lugar de los bosques y los prados, el sol, la luz y el viento, a los que siempre había estado acostumbrado, no existía más que aquel sucio y hediondo agujero en el que el único rayo de luz que penetraba alumbraba a dos escuálidas ratas que acudían a devorar sus vómitos ya fríos.
Cerró los ojos y le rezó al único dios que conocía: el cuerpo de su amada, rogándole que acudiera a transportarlo una vez más al Paraíso para dejarle definitivamente en paz junto a la pequeña y limpia laguna en la que siempre se bañaban. Soñó con ella como postrer refugio a sus desdichas y perdió por completo la noción del tiempo y el lugar en que se encontraba hasta que un pesado pie descalzo le golpeó duramente las costillas.
–¡Eh, tú, cernícalo! –masculló un vozarrón malhumorado y bronco–. ¡Ya está bien de vagancia, pues...!
»Arriba o te muelo a patadas.
Entreabrió apenas los ojos y observó idiotizado al malencarado hombretón que le coceaba por segunda vez el lomo.
–¿Qué pasa? –musitó con un hilo de voz apenas audible.
–¿Que qué pasa? –gruñó el otro roncamente–. ¡Pasa que en este barco hay mucho vago, y son siempre los mismos los que tienen que hacer todo el trabajo! ¡Si te mareas busca otro oficio porque aquí has venido a pringar, y es lo que vas a hacer en este instante...! ¡Arriba!
Lo aferró sin miramientos de una oreja y haciendo gala de unos dedos de hierro se la retorció obligándolo a alzarse para conducirlo así, entre protestas y aspavientos de dolor, hacia las escaleras.
De un empujón lo lanzó sobre cubierta.
–¡Ahí va otro!
Ni siquiera tuvo tiempo de erguirse ya que de inmediato alguien colocó ante sus ojos un cubo y un cepillo de púas, al tiempo que ordenaba secamente:
–¡Empieza a sacarle brillo al entablado o te quiebro el costillar!
En un principio no pareció entender lo que le decían, puesto que jamás había fregado nada y empleaban palabras que no estaban comprendidas en su limitadísimo vocabulario, pero en cuanto se acostumbró a la violenta luz del mediodía advirtió cómo otros tres muchachuelos se afanaban en silencio restregando de rodillas las desgastadas tablas de la vieja cubierta, lo cual le permitió comprender de inmediato que aquello era lo que tenía que hacer si pretendía que no volvieran a patearle el lomo o arrancarle una oreja.
Se aplicó por tanto a la tarea procurando mantener la cabeza lo más gacha posible para que nadie descubriese antes de tiempo que era un intruso por cuya captura se ofrecían diez monedas de oro, hasta que al atardecer acudió un tipejo mugriento y desgreñado que dejó ante sus narices un cuenco que llenó con el maloliente guiso que extraía con un sucio cucharón de una enorme cazuela renegrida.
Observó solo un instante las oscuras judías y los trozos de nabo que bailoteaban al compás de la nave sobre un líquido espeso y rancio de color indefinido, a punto estuvo de acabar de rellenarlo con su bilis, y si no lo hizo fue porque el más cercano de sus compañeros de fatigas alargó prestamente la mano apoderándose del recipiente.
–¿Qué haces? –exclamó horrorizado–. Dame eso. ¡Con el hambre que tengo...!
El cabrero tuvo que esforzarse por mirar a otra parte porque el odioso espectáculo de contemplar a alguien devorando semejante bazofia bastaba para revolverle nuevamente las tripas y clavó por tanto la vista en el azul del mar, que parecía haberse amansado en las últimas horas, y en otra nave, bastante más pequeña, que navegaba con todo su velamen al viento a no mucha distancia.
–¿Cómo te llamas? –quiso saber su vecino.
–Cienfuegos –replicó sin mirarle.
–Cienfuegos, ¿qué?
–Solo Cienfuegos.
–Eso no es un nombre. Será en todo caso un apodo. Yo me llamo Pascual. Pascualillo de Nebrija. Nunca te había visto a bordo, aunque no me extraña porque aquí todo el mundo cambia de barco como de camisa. Hoy estás en este, mañana en aquel. ¿En el fondo qué más da uno que otro? ¿De verdad no quieres comer?
–Me moriría si lo hiciera.
–Y yo si no lo hago. A mí esto de sacar brillo a las cubiertas me da un hambre de lobo, y lo cierto es que apenas he hecho otra cosa en este viaje que fregar y comer. ¡Perra vida la del grumete!
–¿La de quién?
El otro le observó ciertamente perplejo:
–La del grumete –repitió–. ¡La nuestra!
–Yo no soy grumete. Soy isleño.
–¡Tú lo que eres es tonto! –fue la espontánea respuesta–. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Se puede ser isleño y grumete. ¿O no?
–No lo sé. Yo siempre fui únicamente isleño y cabrero.
–¡Dios nos asista! –exclamó el chicuelo haciendo un ampuloso ademán hacia el muchacho que se sentaba a su derecha como mostrándole el extraño espécimen humano que había descubierto–. ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Otro genio!
–¡Demasiados para esta mierda de barco! ¿De dónde ha salido?
–Me temo que de la isla.
–¡Pues estamos buenos! Aunque al fin y al cabo, mientras friegue mejor isleño que de Toledo o Salamanca.
No entendió de qué hablaban. Se le escapaba el significado de la mitad de las palabras, ignoraba la razón de sus risas y aún le dolía terriblemente la cabeza. Lo único que deseaba era recostarse en un mamparo, cerrar los ojos y evocar el rostro de su amada, repitiéndose una y mil veces que le había prometido ir a buscarlo a Sevilla.
El sol a proa comenzaba a hundirse muy despacio en un mar ahora tranquilo y recordó cuántas veces se sentaron en la cima de un monte a observarlo en silencio esperando distinguir en la distancia el abrupto contorno de la misteriosa isla que según una vieja leyenda surgía algunas veces de las aguas, cuajada de flores y palmeras, para desaparecer de nuevo bruscamente tras mostrar a los hombres lo que fuera en su tiempo el Paraíso del que un día los expulsara un arcángel.
Resultó siempre empeño inútil, pese a que los más ancianos del lugar juraban haberla visto muchas veces, pero a él nunca le importó no verla, porque sentado allí, con la cabeza de Ingrid entre sus muslos, ningún otro Paraíso provocaba su envidia y no cabía imaginar un lugar más hermoso que el bosque en que se amaban, ni la escondida laguna en que un día se conocieron.
Cayó la noche.
Repicó una campana y se hizo un profundo silencio roto tan solo por el crujir del achacoso navío, el rumor del agua al lamer mansamente las bordas y el aislado restallar de los foques con los cambios de viento, mientras dos mortecinas luces contribuían a acentuar los contornos de las sombras del alcázar de popa, dejando en tinieblas la figura de un flaco timonel de mirada impasible.
Alguien lloraba.
Escuchó atentamente, y pese a que su agudo oído no estaba acostumbrado a los ruidos de a bordo, percibió con toda claridad el intermitente sollozar de una persona que se esforzaba por no mostrar su pena.
Se arrastró hacia el confuso bulto.
–¿Qué te ocurre? –musitó.
El rostro de Pascualillo de Nebrija se alzó muy lentamente.
–Tengo miedo... –musitó en un susurro.
–¿De qué?
–Mañana estaremos todos muertos.
Lo había dicho con tanta seguridad y firmeza que consiguió que un nudo subiera a la garganta de un cabrero que ya de por sí se sentía indefenso y profundamente preocupado por la innegable fragilidad de la vetusta nave.
–¿Vamos a hundirnos? –inquirió con un hilo de voz.
–Mañana –replicó el otro roncamente–. Al mediodía el mundo se habrá acabado y estaremos todos muertos.
–¡Estás loco!
Se alejó hacia proa maldiciendo en voz muy baja a un estúpido capaz de pasarse toda una tarde fregoteando pese a estar convencido de que se encontraba a las puertas de la muerte, para ir a tomar asiento sobre un montón de sogas esforzándose por serenarse e intentar poner un poco de orden en una mente que hora tras hora iba atiborrándose de nuevos conocimientos y contradictorias sensaciones.
En el corto período de solo dos días le habían ocurrido muchísimas más cosas y había tratado a más personas que en el transcurso de los últimos cinco años, y de una noche a la siguiente su vida había dado un vuelco tan completo que menos le hubiera desconcertado encontrarse de improviso frente a un mundo boca abajo ya que ahora no existían tierras, montes, olorosos bosques y dulce soledad, sino tan solo un infinito mar azul oscuro, cuatro tablas crujientes, un hedor nauseabundo y una sucia masa humana que se apiñaba en un espacio increíblemente angosto.
Arrancado por la fuerza de su entorno, aquel en el que había nacido, nunca soñó abandonar y al cual se había adaptado con absoluta perfección, el brusco cambio lo golpeaba con tan inesperada violencia y agresividad que le resultaba inaceptable que no se tratara de un absurdo y estúpido sueño, viéndose en la perentoria necesidad de asimilar de golpe conceptos y situaciones de los que con anterioridad ni siquiera tuvo jamás noticia alguna.
Si apenas tenía una clara noción de la utilidad de la mayoría de los objetos, desconocía el suficiente número de palabras como para comunicarse con el resto de la tripulación y se sentía incapaz de captar el auténtico significado de los gestos y las actitudes que parecían conformar la habitual manera de expresarse de las gentes del mar, difícil le resultaba por tanto hacerse una clara idea de en qué lugar se encontraba y qué era lo que en verdad estaba sucediendo en torno suyo.
Alguien lloraba otra vez muy cerca.
–¿Qué te ocurre?
El hombre –casi un anciano– recostado en el palo, apuntó con su largo dedo hacia delante e inquirió con voz quebrada:
–¿Ves algo?
–Nada.
–Es que no hay nada. Pronto moriremos.
Permaneció muy quieto, estupefacto, convencido de que en aquel barco estaban todos locos, ya que si nada se veía se debía evidentemente a que la luna no había hecho aún su aparición sobre el horizonte y era ya noche cerrada, por lo que no conseguía entender qué relación podía tener un hecho tan natural con un próximo y apocalíptico final irremediable.
A la luz del día aquellas gentes parecían comportarse de modo más o menos razonable –dentro de lo irracional que podía llegar a ser aventurarse sobre las aguas en semejante cáscara de nuez–, pero no cabía duda de que en cuanto las tinieblas se apoderaban de la nave, un miedo irrefrenable los transformaba en niños temblorosos.
¿Miedo a qué? ¿A las tinieblas en sí mismas o a aquel inmenso océano que se abría ante la proa pero al que la mayoría de ellos deberían encontrarse ya habituados?
Se acurrucó en su rincón advirtiendo que la cabeza parecía a punto de estallarle de tanto darle vueltas a palabras y conceptos que se encontraban más allá de su capacidad de raciocinio y permaneció así largo rato, como alelado, hasta que la luna hizo acto de presencia derramando una leve claridad sobre la abarrotada cubierta por la que vio avanzar a un hombre de pálido rostro y porte altivo que se abría paso por entre los fardos, los toneles o los cuerpos yacentes como si no existiesen o tuviesen órdenes expresas de apartarse a su paso.
Vestía de oscuro y había algo en él que imponía respeto y repelía al propio tiempo; como un frío distanciamiento o un aire de excesiva arrogancia que le recordó en cierta manera la forma de moverse y comportarse del capitán León de Luna.
El desconocido ascendió los tres escalones del castillo de proa, llegó a su lado, se detuvo a tan corta distancia que le hubiera bastado alargar la mano para rozar sus botas, y buscó apoyo en un obenque para permanecer muy erguido con la vista clavada en la distancia.
Olía a sotana.
Recordaba perfectamente el inconfundible aroma que tanto le impresionara cuando el cura del pueblo lo aferró por el brazo dispuesto a arrastrarlo a la iglesia y bautizarlo, y ahora aquel ligero tufo a ropa pesada y polvorienta impregnada de mil efluvios ignorados lo asaltó de improviso llevando a su mente por una extraña asociación de ideas el firme convencimiento de que era aquel un hombre inaccesible, autoritario y serio, encerrado en sí mismo y en todo diferente al resto de la tripulación del vetusto navío.
El desconocido se mantuvo muy quieto durante un período de tiempo que se le antojó desmesurado.
Musitaba algo en voz baja.
Tal vez rezaba.
O tal vez conjuraba a los demonios de las aguas profundas en un postrer intento de calmarlos y evitar que al día siguiente devoraran la nave como al parecer tantos temían.
Luego alzó lentamente la mano, acarició con un gesto que se le antojó de amor profundo el blanco foque delantero y pareció tratar de cerciorarse de que tomaba todo el viento que soplaba de popa sin permitir que se le escapara tan siquiera una brizna para que su inmensa fuerza impulsara firmemente la proa hacia delante.
¿Quién era?
El capitán, tal vez, o tal vez un sacerdote que tuvieran la obligación de llevar todos los barcos para que sus oraciones les permitieran llegar a su destino.
¡Sabía tan poco de naves!
Sabía en realidad tan poco de tantas cosas que empezaba a tomar conciencia de la inconcebible magnitud de su ignorancia, y de que, obligado como estaba a abandonar para siempre el seguro refugio de sus montañas, había llegado el momento de empezar a poner remedio a sus infinitas limitaciones.
¿Quién conseguía que aquella extraña máquina se mantuviese a flote? ¿Quién sabía cuál, de entre la compleja maraña de cuerdas, había que ajustar para que las velas se tensaran? ¿Por qué se movía la proa siempre hacia poniente sin que los caprichos del viento consiguieran que toda la embarcación girase de pronto a su compás?
Cuando los alisios soplaban sobre las cimas de la isla, las hojas de los árboles volaban siempre hacia el Sur, y cuando en primavera la brisa llegaba de poniente, el polen de las flores se desparramaba por levante, pero allí se diría que el hombre había sabido dominar a su capricho los impulsos del viento, y eso era algo que tenía la virtud de intrigar profundamente a alguien tan observador de los fenómenos de la Naturaleza como había sido siempre el pelirrojo Cienfuegos.
Al rato, el hombre que olía a cura dio media vuelta, descendió los cortos y crujientes escalones, cruzó la cubierta y se perdió en las sombras.
Se escuchó un nuevo sollozo.
–¡Este barco se hunde! –se lamentó el anciano.
–¿Y por qué coño te preocupas tanto? –inquirió una voz anónima–. ¿Acaso es tuyo?
El viejo lanzó un corto reniego y el isleño se limitó a sonreír y a apoyar la nuca en la borda para permanecer con la vista clavada en una luna que parecía divertirse jugueteando con el tope del mayor de los palos, mientras el recuerdo de la hermosa mujer que le mantenía obsesionado venía una vez más a acompañarlo hasta que las emociones del día y el cansancio le vencieron.
–¡Arriba, carajo! Esta mañana la «Marigalante» tiene que brillar como un espejo.
Le patearon las piernas con aquella costumbre al parecer inseparable de los hombres de a bordo, y lanzando un leve gruñido se esforzó por regresar del maravilloso mundo en que había pasado la noche para adaptarse al hecho de que aún se encontraba a bordo de aquella cochambrosa reliquia pestilente.
Observó al anciano que continuaba recostado en el palo y que le miraba a su vez con ojos enrojecidos, e inquirió:
–¿Quién es la «Marigalante»?
El otro pareció desconcertado y tardó en responder:
–¿Quién va a ser...? El barco.
–¡Ah! –le miró fijamente–. ¿Por qué aseguraba anoche que pronto moriremos? –quiso saber.
–Porque moriremos pronto. –Señaló hacia proa–. ¿Ves algo?
Cienfuegos se alzó levemente, atisbó el horizonte y por último negó con un gesto.
–Solo agua.
–No durará mucho –replicó el viejo al tiempo que se ponía pesadamente en pie y comenzaba a descender hacia la cubierta central–. Puedes jurarlo; no durará mucho.
El isleño se limitó a guardar silencio puesto que empezaba a perder toda esperanza de entender a aquellos extraños individuos de las aguas profundas, ya que resultaba evidente que hablaban un idioma que nada tenía que ver con el que a él le habían enseñado, y lo único que quedaba claro era que le habían colocado nuevamente un cubo y un cepillo en las manos y nadie le prestaría la más mínima atención mientras se mantuviera cabizbajo y de rodillas restregando viejas tablas en lo que parecía un absurdo intento de desgastarlas más aún de lo que ya lo estaban.
El sol se encontraba muy alto sobre popa cuando pasó nuevamente el mugriento cocinero ofreciendo sus hediondos cuencos de bazofia, y aunque en un principio decidió rechazarlo, Pascualillo de Nebrija le hizo imperiosos gestos indicándole que se lo guardara para acudir de inmediato a tomar asiento a su lado aprovechando aquellos cortos minutos de descanso.
–¡Estás loco! –le espetó–. Nunca rechaces la comida. Si tú no la quieres, otros la aprovecharán. Yo, por ejemplo.
–Es una porquería.
–¿Porquería? –se asombró el chiquillo–. Es lo mejor que he comido nunca. ¿Qué sueles comer tú?
–Leche, queso y frutas...
–Pues vas de culo porque a bordo no hay de eso. Al menos, no para los grumetes.
–¿Y cuándo llegaremos a Sevilla?
El rapazuelo, que devoraba ávidamente su segunda ración de judías, se detuvo un instante y le observó perplejo.
–¿A Sevilla? –repitió confuso–. Supongo que nunca. No vamos a Sevilla.
Cienfuegos permaneció como desconcertado, incapaz de asimilar lo que acababan de decirle, y por último inquirió tímidamente:
–¿Y si no vamos a Sevilla, adónde vamos?
El rapazuelo dudó unos segundos, se encogió de hombros, le devolvió la escudilla vacía y se alejó gateando hacia su cubo y su cepillo.
–¡A ninguna parte! –replicó indiferente–. Lo más probable es que mañana estemos muertos.
Lo dejó allí, sentado en el suelo, con el cerebro en blanco y anonadado por el hecho de que todos a bordo pareciesen compartir aquel negro presagio de desgracias, hasta que advirtió cómo un hombre de mediana edad, agradable aspecto, espesa barba y ojos vivos se acuclillaba frente a él para observarlo con extraña atención.
–¿Te ocurre algo, hijo? –inquirió con un extraño acento.
Asintió levemente.
–¿Por qué dicen todos que mañana estaremos muertos?
–Porque son unos bestias. –Le golpeó animosamente la rodilla–. ¡No les hagas caso! –señaló–. No saben de qué hablan.
–¿Cuándo llegaremos a Sevilla?
–No vamos a Sevilla.
–¿Y adónde vamos entonces?
–Al Cipango.
–¿Qué es eso?
–Un país muy grande, muy rico y muy hermoso en el que todo el mundo es feliz y las casas están hechas de oro. –Sonrió levemente–. Al menos eso dicen.
–¿Y queda lejos?
–Muy lejos. Pero nosotros lo encontraremos.
–¿Está lejos de Sevilla?
–Mucho.
–Pero yo voy a Sevilla.
–Mal rumbo escogiste entonces puesto que navegamos en dirección opuesta. ¿De dónde eres?
–De la isla.
–¿Qué isla? ¿La Gomera? –Ante el mudo gesto de asentimiento dejó escapar un leve silbido de admiración y sorpresa–. ¡Dios bendito! –exclamó–. No me digas que te embarcaste de polizón en La Gomera con intención de ir a Sevilla.
–Así es, señor.
–Pues sí que has tenido mala suerte, puesto que navegamos hacia el Oeste en busca de una nueva ruta hacia el Cipango.
–Al Oeste no hay nada.
–¿Quién lo dice?
–Todos. Todo el mundo sabe que La Gomera y El Hierro son el confín del universo.
–Pues las hemos perdido de vista hace dos días y el universo continúa.
–Solo agua.
–Y cielo, y viento, y nubes... Y delfines que llegan de muy lejos... ¿Por qué no puede haber tierra al Oeste? –Le golpeó de nuevo la pierna como intentando darle ánimos y sonrió ampliamente–. No dejes que te asusten –concluyó–. Tienes aspecto de ser un muchacho valiente.
Se irguió dispuesto al parecer a regresar al castillo de popa, pero Cienfuegos lo retuvo con un gesto.
–¿No piensa castigarme? –quiso saber.
–¿Por qué?
–Por embarcar sin permiso.
–En el pecado llevas la penitencia. El contramaestre te hará trabajar hasta que te salgan callos en los dientes. ¡Suerte!
–¡Gracias, señor! –Alzó la voz cuando ya se alejaba–. ¡Perdone, señor! –dijo–, yo me llamo Cienfuegos. ¿Y usted?
–Juan –replicó el otro con un leve guiño amistoso–. Juan De la Cosa.