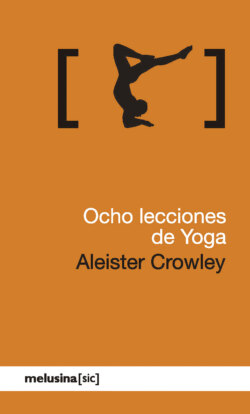Читать книгу Ocho lecciones de yoga - Aleister Crowley - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSegunda conferencia
Yama
Haz lo que quieras será la totalidad de la Ley.
¡Oh, estrellas y amniotas placentales! ¡Oh, vosotros, habitantes todos de los diez mil mundos!
la conclusión de nuestras pesquisas de la semana pasada fue que el yoga definitivo, el que permite la emancipación que aplaca la sensación de separación, que es donde reside el deseo, debe y puede alcanzarse por medio de la concentración de todos y cada uno de los elementos del nuestro propio ser, para luego aniquilarlo mediante su íntima combustión con el Universo.
Debo señalar aquí, y entre paréntesis, que una de las dificultades que encontraremos consiste en que todos los elementos del yogui aumentan exactamente en la misma medida en que éste progresa, como consecuencia, precisamente, de su progreso. Sin embargo, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Ahora debemos concentrarnos en sentar unos principios científicos serios, basados en la experiencia universal, que nos servirán fielmente en cada etapa del viaje que acabamos de empezar.
Cuando principié mis estudios sobre el yoga, por fortuna estaba pertrechado con unos sólidos conocimientos sobre los principios fundamentales de la ciencia moderna. Vi en seguida que si quería contribuir a la materia con una pizca de sentido común (la ciencia no es más que sentido común instruido), lo primero que necesitaba era embarcarme en un estudio comparativo de los distintos sistemas de misticismo. Apenas tardé un segundo en darme cuenta de que los resultados eran los mismos a lo largo y ancho del mundo. Los enmascaraban teorías sectarias. Los métodos eran los mismos en todas partes, pero los prejuicios religiosos y las costumbres locales los desfiguraban. Pero en esencia... ¡eran idénticos! Me bastó este simple principio para desbrozar la materia que me ocupaba de las extraordinarias complejidades que habían confundido su expresión.
Cuando llegó el momento de elaborar un análisis sencillo del asunto, se me planteó la pregunta siguiente: ¿qué términos hay que emplear? Los misticismos europeos están embrollados sin remedio; las teorías han sepultado los métodos por completo. El sistema chino es quizá el más sublime y simple, pero sus símbolos plantean una dificultad insuperable para cualquier persona que no haya nacido en China. El sistema budista es en cierto modo el más completo, pero también el más inaccesible. Sus palabras son demasiado largas y difíciles para retenerlas en la memoria y, en términos generales, los árboles no nos permiten ver el bosque. En cambio, el sistema hindú, por mucho que lo lastren los distintos añadidos, si lo comparamos con los anteriores, no plantea tantas dificultades cuando se trata de extraer un método desprovisto de implicaciones innecesarias e indeseables o de lograr interpretarlo de manera inteligible, y aceptable, para la mentalidad europea. Me propongo, pues, presentaros este sistema y su interpretación.
El gran texto clásico de la literatura sánscrita lo encontramos en los Aforismos de Patañjali. Al menos es piadosamente breve y un noventa o noventa y cinco por ciento del texto puede descartarse sin pérdida como los desvaríos de una mente desordenada. Lo que queda es oro de veinticuatro quilates. Me dispongo ahora a haceros entrega del mismo.
Se dice que el yoga posee ocho extremidades. No sé por qué las llaman extremidades. Pero me parece adecuado aceptar esta clasificación y estoy convencido de que dominaremos el terreno de manera harto satisfactoria si ajustamos nuestros comentarios a estos ocho epígrafes.
1. Yama
2. Niyama
3. Asana
4. Pranayama
5. Pratyahara
6. Dharana
7. Dhyana
8. Samadhi
Todo intento de traducir estas palabras nos embarrará en una ciénaga de confusión irremediable. Lo que sí podemos intentar es abordarlas de una en una, empezando por ofrecer algún tipo de definición o descripción que nos permitirá hacernos una idea bastante completa de lo que significan. Empezaré, por tanto, con una noticia de la primera, Yama.
¡Atended! ¡Sopesad! ¡Trascended!
De las ocho extremidades, el Yama es el más fácil de definir, ya que se acerca mucho a nuestra palabra «control». Si os digo que algunos lo han traducido como «moralidad», retrocederéis perplejos y horrorizados ante semejante demostración de la descerebrada vileza de la humanidad.
La palabra «control» no es muy distinta aquí de la palabra «inhibición», tal y como la emplean los biólogos. Una célula primaria, como la ameba, goza de una libertad total en ciertos aspectos, pero según se mire también es completamente pasiva. Todas sus partes son semejantes. Cualquier punto de su superficie puede ingerir alimento. Puedes partirla por la mitad, y lo único que obtendrás son dos amebas perfectas en lugar de una. ¡Qué lejos en la escala evolutiva está la condición de la ameba de los asesinatos del baúl!2
Los organismos que se han desarrollado a través de la especialización de las estructuras que los componen deben su desarrollo evolutivo no tanto a la adquisición de nuevas facultades como a la restricción de una parte de sus facultades generales. Así, un especialista de Harley Street3 no es más que un doctor normal y corriente que dice: «No saldré a visitar a los enfermos. No, no y no.»
Ahora bien, lo que vale para las células, vale también para los órganos ya potencialmente especializados. La fuerza muscular se basa en la rigidez de los huesos y en la negativa de las articulaciones a permitir cualquier movimiento que no se dé en las direcciones convenidas. Cuanto más firme sea el punto de apoyo, más eficiente será la palanca. Este mismo comentario vale también para los asuntos morales. Éstos no pueden ser más sencillos, pero se han visto completamente sepultados por las siniestras actividades de curas y abogados.
No tiene sentido plantearse ninguno de estos problemas en los términos abstractos del bien o el mal. Resulta absurdo decir que está «bien» que la clorita se combine entusiasmada con el hidrógeno y sólo a regañadientes con el oxígeno. No por ser virtuosa es la hidra hermafrodita, como tampoco podemos acusar de sedicioso al codo que no quiere moverse libremente en todas direcciones. Quienquiera que sepa en qué consiste su trabajo, sólo tiene una obligación: hacerlo bien. Quienquiera que tenga una función sólo se debe a una tarea: disponer de lo necesario para que esa función pueda desarrollarse sin obstáculos.
Haz lo que quieras será la totalidad de la Ley.
Por tanto, no puede sorprender que un término tan simple como yama (o control) haya sido pasto del maligno ingenio del devoto y equívoco hindú, quien lo vació de todo sentido; interpretó que la palabra «control» significaba sumisión a ciertas prohibiciones fijadas de antemano. Cierto es que existen muchas proscripciones que pueden agruparse bajo el marbete del yama, las cuales quizá eran bastante necesarias para el tipo de pueblo que el Maestro tenía en mente, pero no tiene ningún sentido haberlas elevado a reglas universales. Cualquiera conoce la prohibición del cerdo en la dieta de judíos y musulmanes. Ésta nada tiene que ver con el yama o con una rectitud abstracta. Se debió a que la carne de cerdo estaba infectada de triquina en los países orientales, de modo que, si no se cocinaba adecuadamente, su ingesta causaba la muerte. Era inútil intentar decírselo a los salvajes. Sea como fuere, sólo trasgredían el mandamiento higiénico cuando les superaba la codicia. La recomendación tenía que convertirse en una regla universal, apoyada en la autoridad de una sanción religiosa. No tenían entendederas suficientes para creer en la triquinosis, pero sentían temor de Jehovah y de Jahanam. De modo parecido, bajo el marbete de yama nos enteramos de que el aspirante a yogui debe quedarse «fijo en el no-recibir dones», lo cual significa que si alguien te ofrece un cigarrillo o un vaso de agua, deberás rechazar tales insinuaciones insidiosas con los modales más victorianos. En verdad, es difícil encontrar peor sinsentido, puesto que de esta guisa lo que se logra es que la ciencia del yoga sea objeto de burla. Pero deja de ser un sinsentido si consideramos el tipo de gente para quienes se promulgó la obligación, puesto que, tal y como mostraremos más adelante, la concentración de la mente sólo llegará después de poder ponerla bajo control, es decir, calmarla, y la mentalidad hindú está constituida de tal modo que si le ofreces a un hombre cualquier baratija, la anécdota se convierte en un hito de su vida. La impresión no se le pasará en años.
En Oriente, un acto de generosidad completamente automático e irreflexivo hacia un autóctono puede atarle a ti de por vida, en cuerpo y alma. En otras palabras, seguro que tu generosidad no le va a gustar, de modo que el yogui en ciernes tiene que rechazarla. Pero es que tener que rechazarla también le va a afectar mucho y, en consecuencia, tiene que quedarse «fijo» en su negativa o, lo que es lo mismo, tiene que erigir una barrera psicológica con sus negativas sucesivas, una barrera que sea tan impenetrable que le permita rechazar la tentación sin inmutarse ni por un instante. Estoy seguro de que convendréis conmigo en que resulta necesaria una regla absoluta para lograrlo. Como es obvio, al yogui en ciernes le resultará imposible trazar la línea entre lo que puede recibir y lo que no. De hecho, está sumido en un dilema socrático: si se va al otro extremo de la línea y lo acepta todo, su mente se verá igualmente afectada por el peso de la responsabilidad de manejar las cosas que ha aceptado. Sin embargo, todas estas consideraciones no valen para la mentalidad europea media. Si alguien me da doscientas mil libras, la verdad es que ni siquiera me daré cuenta. Es algo que ocurre con relativa frecuencia. ¡Ponedme a prueba!
Existen muchos otros mandamientos y debemos examinarlos de manera independiente para descubrir si valen para el yoga en general y para los progresos específicos de un estudiante cualquiera. Nos veremos obligados a excluir especialmente todas aquellas consideraciones basadas en teorías fantasiosas sobre el Universo o sobre accidentes relativos a la raza o el clima.
Por ejemplo, en tiempos del finado maharajá de Cachemira, la pesca del mahasir4 estaba prohibida en todo el territorio porque, de niño, el maharajá, mientras estaba acodado en el parapeto de un puente sobre el río Jhelum, en Srinagar, abrió la boca sin darse cuenta, de suerte que un mahasir saltó fuera del agua y engulló su alma. No es propio de un sahib —¡un mechla!— pescar esa carpa.5 Esta historia representa en verdad un buen ejemplo del noventa por ciento de preceptos que se suelen agrupar bajo el epígrafe yama. El diez por ciento restante obedece en gran medida a las características locales y climatológicas, y no siempre pueden aplicarse a nuestro caso particular. Por otra parte, disponemos de todo tipo de buenas reglas que nunca se le habrían ocurrido a un maestro de yoga, porque dichos maestros nunca imaginaron las condiciones en las que muchos vivimos hoy en día. Buda, Patañjali o Mansur el-Hallaj nunca pensaron en recomendar a sus pupilos que no se ejercitasen en un piso con una radio encendida en la habitación de al lado.
En consecuencia, si hay entre vosotros alguien que merezca la pena, seguro que le encantará oír que hay que tirar a la basura todas las reglas recibidas y descubrir las propias. Sir Richard Burton dijo: «Vive y muere noblemente quien dicta y guarda sus propias leyes». Esto es precisamente lo que cualquier hombre de ciencias tiene que hacer en todos sus experimentos. Ésta es la naturaleza misma de un experimento. Hay otro tipo de hombres, los que sólo tienen malos hábitos. Cuando exploras un país desconocido, no sabes con qué situación vas a encontrarte, y no te queda más remedio que hacerte cargo de la situación apelando al método del ensayo y error. Estamos empezando a penetrar la estratosfera, y tenemos que modificar nuestras máquinas de mil maneras distintas que nunca hubiésemos imaginado. Quisiera tronar una vez más que el bien y el mal no atañen a las cuestiones que aquí nos planteamos. Pero en la estratosfera está «bien» que un hombre esté ataviado con un traje que lo proteja del cambio de presión y del frío y que disponga asimismo de una provisión de oxígeno, mientras que estaría «mal» que este hombre llevase puesta la misma indumentaria para disputar una carrera de cinco mil metros en los juegos de verano del desierto del Tanezrouft.
Éste es el agujero en el que todos los grandes maestros religiosos han caído hasta la fecha, y estoy seguro de que todos me miráis ansiosos con la esperanza de verme hacer lo mismo. ¡Pero no! Hay un principio que nos ayuda a superar cualquier conflicto con respecto a la conducta, porque es tan inflexible como elástico: «Haz lo que quieras será la totalidad de la Ley».
Por tanto, no es del todo inútil que vengáis a mí y me deis la lata. ¡Dominio perfecto del violín en seis sencillas lecciones por correspondencia! ¿Debería tener el valor de desengañaros? Pero el yama es distinto. Haz lo que quieras será la totalidad de la Ley. Eso es el yama.
Vuestra meta es hacer yoga. Vuestra verdadera voluntad es alcanzar la consumación del matrimonio con el Universo, y vuestro código ético debe adaptarse sin cesar a las condiciones de vuestro experimento, y no a otras. Incluso cuando hayáis descubierto vuestro código, tendréis que modificarlo a medida que vayáis avanzando, para que sea «más cercano a la forma que vuestro corazón haya soñado», tal y como escribió Omar Jayyam. Del mismo modo, en una expedición al Himalaya te encuentras con que tu dominio de la vida cotidiana en los valles del Sikkim y del alto Indo de poco sirve si no lo modificas al llegar al glaciar.6 Pero se puede reconocer (en términos generales expresados con suma cautela) el «tipo» de cosa que seguramente no te hará bien. Todo lo que debilite el cuerpo, agote, perturbe o inflame la mente debe ser desdeñado. Conforme avances, es muy probable que descubras que algunos factores no pueden eliminarse en absoluto en tus circunstancias personales, de modo que tendrás que arreglártelas para minimizar los problemas que éstos puedan acarrearte. Y descubrirás que no puedes salvar el obstáculo del yama, y apartarlo de tu mente de una vez por todas. Unas condiciones favorables para el principiante pueden convertirse en una molestia intolerable para el adepto, mientras que, por otra parte, ciertas cosas que pueden pesar muy poco al principio quizá se conviertan en obstáculos de entidad más adelante.
Asimismo, hay que tener en cuenta que pueden surgir problemas imprevistos en el curso del aprendizaje. Un hombre corriente entregado a su trabajo diario puede desdeñar todo el asunto del inconsciente como si se tratase de un chiste. Y sin embargo, ello se convierte en un problema demasiado real cuando descubres que la tranquilidad de tu mente se ve perturbada por una clase de pensamientos cuya existencia jamás habrías sospechado y cuyas fuentes son inimaginables.
Así que, una vez más, no hay materiales perfectos, siempre se cometerán errores y se mostrarán debilidades, y aquel hombre que logre vencerlos será el que continúe progresando con un motor defectuoso. Es la tensión del trabajo la que ocasiona los defectos, de suerte que para lidiar con las condiciones cambiantes de la vida nos veremos obligados a hacer gala de una gran sutileza de juicio. Veremos que la fórmula «Haz lo que quieras será la totalidad de la Ley» nada tiene que ver con un «Haz lo que te dé la gana».
Es mucho más difícil observar la ley de Thelema que seguir servilmente un decálogo de reglas muertas. Quizá la única posibilidad de emancipación, entendida como la posibilidad de liberarse de una carga, resida en la diferencia entre Vida y Muerte.
Obedecer a un conjunto de reglas significa trasladar toda la responsabilidad sobre tu conducta a un bodhisattva jubilado, quien se molestaría amargamente de poder verte y echaría pestes de ti por ser tan insensato como para creer que puedes esquivar las dificultades de tu investigación echando mano de un conjunto de reglas que poco o nada tiene que ver con tu situación actual.
Formidables son los obstáculos que nos hemos creado en un proceso tan sencillo como el de romper nuestras cadenas. La analogía de la conquista de los cielos es perfectamente válida. Lo que le preocupa al pedestre peatón, a nosotros no nos preocupa en lo más mínimo. Pero para controlar un nuevo elemento, tu yama tiene que ser como los principios biológicos de la adaptación a un nuevo medio, el ajuste de las facultades a las nuevas condiciones, y el éxito consiguiente en esas condiciones, principios que Herbert Spencer enunció con respecto a la evolución planetaria y que ahora, generalizados en virtud de la ley de Thelema, sirven para todas las modalidades de existencia.
Pero permitidme ahora que dé rienda suelta a mi indignación. Mi obra —que no es otra que promulgar la ley de Thelema— no puede ser más desalentadora. Resulta extremadamente difícil encontrar a alguien que tenga alguna idea sobre la libertad. Porque la ley de Thelema es la ley de la libertad, y al oírlo la gente levanta sus púas como el inquieto puercoespín, berrea como una mandrágora arrancada de raíz y huye horrorizada del lugar maldito. Porque ejercer tu libertad significa que tienes que pensar por ti mismo, y la inercia natural de la humanidad se inclina por religiones y éticas fijadas de antemano. Por muy ridícula o vergonzosa que sea una teoría o una práctica, la gente prefiere acatarla antes que examinarla. En ocasiones se trata de prácticas como el charak-puja7 o el sati,8 en otras de la consubstanciación o del supralapsarianismo: a la gente no le importa la cultura en la que crece, siempre y cuando se les críe bien. No quieren que les incordien con este asunto. Siempre se impone el viejo uniforme escolar que, en realidad, si miramos de cerca su patrón, es un uniforme de presidiario.
Seguro que recordaréis al doctor Alexandre Manette de la Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Había estado preso muchos años en la Bastilla, y para no perder la razón pidió permiso para confeccionar zapatos. No le gustó que le sacasen de la cárcel. Para acercarse a él, los demás personajes tenían que extremar la cautela. Si alguien se dejaba la puerta abierta, al doctor le daba un ataque de miedo, y se ponía a trabajar frenéticamente, temiendo no poder terminar los zapatos a tiempo (unos zapatos que nadie quería). Charles Dickens vivía en un tiempo y un país en que un estado mental semejante parecía anormal o, incluso, deplorable, pero hoy en día ése es el estado de ánimo de un noventa y cinco por ciento de la población inglesa. Temas que en tiempos de la reina Victoria se discutían libremente son hoy tabú, porque todo el mundo sabe, en su inconsciente, que tratarlos, aunque sea con el máximo tacto, supone exponerse al riesgo de precipitar la catástrofe de nuestra propia podredumbre.
No tendremos demasiados yoguis en Inglaterra, porque serán en verdad muy pocos los que se atrevan a abordar siquiera la primera de las ocho extremidades del Yoga: el yama.
No creo que nada vaya a salvar el país: a no ser que la guerra y la revolución obliguen a quienes quieran sobrevivir a pensar y obrar por sí mismos y de acuerdo con sus necesidades desesperadas, y no sirviéndose de la podrida vara de medir de las convenciones. ¡Pero si incluso las habilidades de los obreros casi se han descompuesto en el lapso de una generación! Hace cuarenta años eran muy pocos los trabajos que un hombre no pudiera hacer con una navaja o una mujer con una horquilla de pelo. Hoy necesitas un chisme distinto para cualquier menudencia.
Si queréis convertiros en yoguis, tendréis que daros prisa.
Lege! Judica! Tace!9
El amor es la ley, el amor sujeto a la voluntad.
2. Aleister Crowley alude a una truculenta tradición británica que, durante el verano de 1934, recibió un nuevo impulso. En la estación de ferrocarriles de Brighton apareció un baúl abandonado cuyo hedor delató la presencia del torso de una mujer embarazada de cinco meses. Las identidades de la víctima descuartizada y el homicida continúan siendo un misterio.
3. Calle de Londres conocida por su alta densidad de consultas médicas privadas.
4. Pez de agua dulce semejante a la carpa.
5. Crowley quizá alude aquí al descontento indio con el mandato británico. El sahib (señor) inglés nunca habría dejado de ser un mechla (bárbaro en sánscrito).
6. Pionero de la escalada deportiva, Crowley intentó coronar el Kangchenjunga (el tercer pico más alto del mundo) durante el verano de 1905 en una expedición que se cobró cuatro vidas y la buena fama de Crowley como escalador. (Ver Su satánica majestad Aleister Crowley, Melusina, 2008, pp. 268-287.)
7. Charak-puja, práctica ritual hindú que consistía en colgar a un hombre de una pértiga clavándole un gancho en la espalda para hacerlo rodar en volandas a unos diez metros de altura.
8. Práctica funeral hindú cada vez menos extendida en India. A instancias de los deudos, las viudas se inmolaban en la pira funeraria del marido.
9. «¡Lee, juzga, calla!»