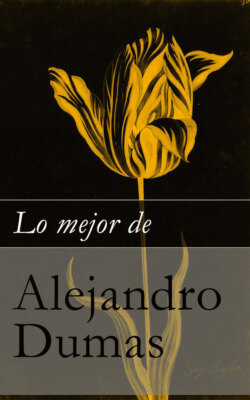Читать книгу Lo mejor de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 107
Capítulo 47 El consejo de los mosqueteros
ОглавлениеComo Athos había previsto, el bastión sólo estaba ocupado por una docena de muertos tanto franceses como rochelleses.
-Señores - dijo Athos, que había tomado el mando de la expedición-, mientras Grimaud pone la mesa, comencemos a recoger los fusiles y los cartuchos; además podemos hablar al cumplir esa tarea. Estos señores - añadió él señalando a los muertos - no nos oyen.
-Podríamos de todos modos echarlos en el foso - dijo Porthos-, después de habernos asegurado que no tienen nada en sus bolsillos.
-Sí - dijo Aramis-, eso es asunto de Grimaud.
-Bueno - dijo D’Artagnan-, entonces que Grimaud los registre y los arroje por encima de las murallas.
-Guardémonos de hacerlo - dijo Athos-, pueden servirnos.
-¿Esos muertos pueden servirnos? - dijo Porthos-. ¡Vaya, os estáis volviendo loco, amigo mío!
-¡«No juzguéis temerariamente», dice el Evangelio el señor cardenal! - respondió Athos-. ¿Cuántos fusiles, señores?
-Doce - respondió Aramis.
-¿Cuántos disparos?
-Un centenar.
-Es todo cuanto necesitamos; carguemos las armas.
Los cuatro mosqueteros se pusieron a la tarea. Cuando acababan de cargar el último fusil, Grimaud hizo señas de que el desayuno estaba servido.
Athos respondió, siempre por gestos, que estaba bien a indicó a Grimaud una especie de atalaya donde éste comprendió que debía quedarse de centinela. Sólo que para suavizar el aburrimiento de la guardia, Athos le permitió llevar un pan, dos chuletas y una botella de vino.
-Y ahora, a la mesa - dijo Athos.
Los cuatro amigos se sentaron en el suelo, con las piernas cruzadas, como los turcos o los canteros.
-¡Ah! - dijo D’Artagnan-. Ahora que ya no tienes miedo de ser oído, espero que vayas a hacernos participe de tu secreto, Athos.
-Espero que os procure a un tiempo agrado y gloria, señores - dijo Athos-. Os he hecho dar un paseo encantador; aquí tenemos un desayuno de los más suculentos, y quinientas personas allá abajo, como podéis verles a través de las troneras, que nos toman por locos o por héroes, dos clases de imbéciles que se parecen bastante.
-Pero ¿y ese secreto? - preguntó D’Artagnan.
-El secreto - dijo Athos - es que ayer por la noche vi a Milady. D’Artagnan llevaba su vaso a los labios; pero al nombre de Milady la mano le tembló tan fuerte que lo dejó en el suelo para no derramar el contenido…
-¿Has visto a tu mu… ?
-¡Chis! - interrumpió Athos-. Olvidáis, querido, que estos señores no están iniciados como vos en el secreto de mis asuntos domésticos; he visto a Milady.
-¿Y dónde? - preguntó D’Artagnan.
-A dos leguas más o menos de aquí, en el albergue del Colombier Rouge.
-En tal caso estoy perdido - dijo D’Artagnan.
-No, no del todo aún - prosiguió Athos-, porque a esta hora debe haber abandonado las costas de Francia.
D’Artagnan respiró.
-Pero, a fin de cuentas - prosiguió Porthos-, ¿quién es esa Milady?
-Una mujer encantadora - dijo Athos degustando un vaso de vino espumoso-. ¡Canalla de hostelero - exclamó-, que nos da vino de Anjou por vino de Champagne y que cree que nos vamos a dejar coger! Sí - continuó-, una mujer encantadora que ha tenido bondades con nuestro amigo D’Artagnan, que le ha hecho no sé qué perfidia que ella ha tratado de vengar, hace un mes tratando de hacerlo matar a disparos de mosquete, hace ocho días tratando de envenenarlo, y ayer pidiendo su cabeza al cardenal.
-¿Cómo? ¿Pidiendo mi cabeza al cardenal? - exclamó D’Artagnan, pálido de terror.
-Eso es tan cierto - dijo Porthos - como el Evangelio; lo he oído con mis dos orejas.
-Y yo también - dijo Aramis.
-Entonces - dijo D’Artagnan dejando caer su brazo con desaliento - es inútil seguir luchando más tiempo; da igual que me salte la tapa de los sesos, todo está terminado.
-Es la última tontería que hay que hacer - dijo Athos-, dado que es la única que no tiene remedio.
-Pero no escaparé nunca - dijo D’Artagnan - con semejantes enemigos. Primero, mi desconocido de Meung; luego de Wardes, a quien he dado tres estocadas; luego Milady, cuyo secreto he sorprendido; por fin el cardenal, cuya venganza he hecho fracasar.
-¡Pues bien! - dijo Athos-. Todo eso no hace más que cuatro, y nosotros somos cuatro, uno contra uno. Diantre, si hemos de creer las señas que nos hace Grimaud, vamos a tener que vérnoslas con un número de personas mucho mayor. ¿Qué pasa, Grimaud? Considerando la gravedad de las circunstancias, amigo mío, os permito hablar, pero sed lacónico, por favor. ¿Qué veis?
-Una tropa.
-¿De cuántas personas? -De veinte hombres.
-¿Qué hombres?
-Dieciséis zapadores, cuatro soldados.
-¿A cuántos pasos están?
-A quinientos pasos.
-Bueno, aún tenemos tiempo de acabar estas aves y beber un vaso de vino a tu salud, D’Artagnan.
-¡A tu salud! - repitieron Porthos y Aramis.
-Pues bien, ¡a mi salud! Aunque no creo que vuestros deseos me sirvan de gran cosa.
-¡Bah! - dijo Athos-. Dios es grande, como dicen los sectarios de Mahoma y el porvenir está en sus manos.
Luego, tragando el contenido de su vaso, que dejó junto a sí, Athos se levantó indolentemente, cogió el primer fusil que había a mano y se acercó a una tronera.
Porthos, Aramis y D’Artagnan hicieron otro tanto. En cuanto a Grimaud, recibió la orden de colocarse detrás de los cuatro a fin de volver a cargar las armas.
Al cabo de un instante vieron aparecer la tropa; seguía una especie de ramal de trinchera que establecía comunicación entre el bastión y la ciudad.
-¡Diantre! - dijo Athos-. ¿Merecía la pena molestarnos por una veintena de bribones armados de piquetas, de azadones y de palas? Grimaud no hubiera debido hacer otra cosa que hacerles señas de que se fueran y estoy convencido de que nos habrían dejado tranquilos.
-Lo dudo - observó D’Artagnan-, porque avanzan muy decididos por ese lado. Por otra parte, con los trabajadores hay cuatro soldados y un brigadier armados de mosquetes.
-Eso es que no nos han visto - replicó Athos.
-¡A fe - dijo Aramis - confieso que me da repugnancia disparar sobre esos pobres diablos de burgueses!
-¡Mal cura - respondió Porthos - el que tiene piedad de los heréticos!
-Realmente - dijo Athos-, Aramis tiene razón, voy a avisarlos.
-¿Qué diablos hacéis? - exclamó D’Artagnan-. Vais a haceros fusilar, querido.
Pero Athos no hizo caso alguno del aviso, y subiéndose a la brecha con el fusil en una mano y el sombrero en la otra: -Señores - dijo dirigiéndose a los soldados y a los trabajadores, que, asombrados por su aparición se detenían a cincuenta pasos aproximadamente del bastión, y saludándolos cortésmente-, señores, algunos amigos y yo estamos a punto de desayunar en este bastión. Y ya sabéis que nada es tan desagradable como ser molestado cuando uno desayuna; por tanto, os rogamos que, si tenéis algo que hacer inexorablemente aquí, esperéis a que hayamos terminado nuestra comida, o que volváis más tarde; a menos que tengáis el saludable deseo de dejar el partido de la rebelión y de venir a beber con nosotros a la salud del rey de Francia.
-¡Ten cuidado, Athos! - exclamó D’Artagnan-. ¿No ves que lo están apuntando?
-Ya lo veo, lo veo - dijo Athos-, pero son burgueses que disparan muy mal, y que se libren de tocarme.
En efecto, en aquel mismo instante cuatro disparos de fusil salieron y las balas vinieron a estrellarse junto a Athos, pero sin que una sola lo tocase.
Cuatro disparos de fusil los respondieron casi al mismo tiempo, pero éstos estaban mejor dirigidos que los de los agresores: tres soldados cayeron en el sitio, y uno de los trabajadores fue herido.
-¡Grimaud, otro mosquete! - dijo Athos, que seguía en la brecha.
Grimaud obedeció inmediatamente. Por su parte, los tres amigos habían cargado sus armas; una segunda descarga siguió a la primera: el brigadier y dos zapadores cayeron muertos, el resto de la tropa huyó.
-Vamos, señores, una salida - dijo Athos.
Y los cuatro amigos, lanzándose fuera del fuerte, llegaron hasta el campo de batalla, recogieron los cuatro mosquetes y el espontón del brigadier; y convencidos de que los huidos no se detendrían hasta la ciudad, tomaron de nuevo el camino del bastión, trayendo los trofeos de la victoria.
-Volved a cargar las armas, Grimaud - dijo Athos-, y nosotros, señores, volvamos a nuestro desayuno y sigamos. ¿Dónde estábamos?
-Yo lo recuerdo - dijo D’Artagnan, que se preocupaba mucho del itinerario que debía seguir Milady.
-Va a Inglaterra - respondió Athos.
-¿Con qué fin?
-Con el fin de asesinar o hacer asesinar a Buckingham.
D’Artagnan lanzó una exclamación de sorpresa y de indignación.
-¡Pero eso es infame! - exclamó.
-¡Oh, en cuanto a eso - dijo Athos-, os ruego que creáis que me inquieto muy poco! Ahora que habéis terminado, Grimaud - continuó Athos-, tomad el espontón de nuestro brigadier, atadle una servilleta y plantadlo en lo alto de nuestro bastión, a fin de que esos rebeldes de los rochelleses vean que tienen que vérselas con valientes y leales soldados del rey.
Grimaud obedeció sin responder. Un instante después la bandera blanca flotaba por encima de los cuatro amigos; un trueno de aplausos saludó su aparición; la mitad del campamento estaba en las barreras.
-¿Cómo? - replicó D’Artagnan-. ¿Te inquietas poco de que mate o haga matar a Buckingham? Pero el duque es nuestro amigo.
-El duque es inglés, el duque combate contra nosotros; que haga del duque lo que quiera, me preocupo tanto por ello como por una botella vacía.
Y Athos lanzó a quince pasos de él una botella que tenía en la mano y de la que acababa de trasvasar hasta la última gota a su vaso.
-Un momento - dijo D’Artagnan-, yo no abandono a Buckingham así; nos dio caballos muy buenos.
-Y sobre todo unas buenas sillas - añadió Porthos, que en aquel momento mismo llevaba en su capa el galón de la suya.
-Además - observó Aramis-, Dios quiere la conversión y no la muerte del pecador.
-Amén - dijo Athos-, y ya volveremos sobre eso más tarde, si es ese vuestro gusto; pero por el momento lo que más me preocupaba, y estoy seguro de que tú, D’Artagnan, me comprenderás, era recuperar de aquella mujer una especie de firma en blanco que había arrancado al cardenal, y con cuya ayuda ella debía desembarazarse de ti y quizá de nosotros impunemente.
-Pero esa criatura es un demonio - dijo Porthos tendiendo su plato a Aramis, que trinchaba un ave.
-Y esa firma en blanco - dijo D’Artagnan-, esa firma en blanco, ¿ha quedado entre sus manos? -No, ha pasado a las mías; no diré que haya sido sin esfuerzo, porque mentiría.
-Querido Athos - dijo D’Artagnan-, ya no seguiré contando las veces que os debo la vida.
-Entonces, ¿nos dejasteis para volver junto a ella? - preguntó Aramis.
-Exacto.
-¿Y tienes esa carta del cardenal? - dijo D’Artagnan.
-Aquí está - dijo Athos.
Y sacó el precioso papel del bolsillo de su casaca.
D’Artagnan lo desplegó con una mano cuyo temblor no trataba siquiera de disimular y leyó:
«El portador de la presente ha “hecho lo que ha hecho” por orden mía y para bien del Estado.
5 de diciembre de 1627.
Richelieu»
-En efecto - dijo Aramis-, es una absolución en toda regla.
-Hay que romper ese papel - exclamó D’Artagnan, que parecía leer su sentencia de muerte.
-Muy al contrario - dijo Athos-, hay que conservarlo por encima de todo, y yo no daría este papel aunque lo cubrieran de piezas de oro.
-¿Y qué va a hacer ahora ella? - preguntó el joven.
-Pues probablemente - dijo despreocupado Athos - va a escribir al cardenal que un maldito mosquetero, llamado Athos, le ha arrancado por la fuerza su salvoconducto; en la misma carta le dará consejo de desembarazarse al mismo tiempo que de él de sus dos amigos, Porthos y Aramis; el cardenal recordará que son los mismos hombres que encontró en su camino entonces, una buena mañana hará detener a D’Artagnan y para que no se aburra solo, nos enviará a hacerle compañía a la Bastilla.
-¡Vaya! - dijo Porthos-. Me parece que estáis haciendo bromas de mal gusto, querido.
-No bromeo - respondió Athos.
-¿Sabéis - dijo Porthos - que retorcerle el cuello a esa maldita Milady sería un pecado menor que retorcérselo a estos pobres diablos de hugonotes, que nunca han cometido más crímenes que cantar en francés salmos que nosotros cantamos en latín? -¿Qué dice el abate a esto? - preguntó tranquilamente Athos.
-Digo que soy de la opinión de Porthos - respondió Aramis.
-¡Y yo también! - dijo D’Artagnan.
-Suerte que ella está lejos - observó Porthos ; porque confieso que me molestaría mucho aquí.
-Me molesta en Inglaterra tanto como en Francia - dijo Athos.
-A mí me molesta en todas partes - continuó D’Artagnan.
-Pero puesto que la teníais - dijo Porthos-, ¿por qué no la habéis ahogado, estrangulado, colgado? Sólo los muertos no vuelven.
-¿Eso creéis, Porthos? - respondió el mosquetero con una sonrisa sombría que sólo D’Artagnan comprendió.
-Tengo una idea - dijo D’Artagnan.
-Veamos - dijeron los mosqueteros.
-¡A las armas! - gritó Grimaud.
Los jóvenes se levantaron con presteza a los fusiles.
Aquella vez avanzaba una pequeña tropa compuesta de veinte o veinticinco hombres; pero ya no eran trabajadores, eran soldados de la guarnición.
-¿Y si volviéramos al campamento? - dijo Porthos-. Me parece que la partida no es igual.
-Imposible por tres razones - respondió Athos ; la primera es que no hemos terminado de almorzar; la segunda es que aún tenemos cosas importantes que decir, la tercera es que todavía faltan diez minutos para que pase la hora.
-Bueno - dijo Aramis-, sin embargo hay que preparar un plan de batalla.
-Es muy simple - respondió Athos :tan pronto como el enemigo esté al alcance del mosquete, nosotros hacemos fuego; si continúa avanzando, nosotros volvemos a hacer fuego; hacemos fuego mientras tengamos los fusiles cargados; si lo que quede de la tropa quiere todavía subir al asalto, dejamos a los asaltantes bajar hasta el foso, y entonces les echamos encima de la cabeza ese lienzo de muralla que sólo está en pie por un milagro de equilibrio.
-¡Bravo! - exclamó Porthos-. Decididamente, Athos, habéis nacido para general, y el cardenal, que se cree un gran hombre de guerra, es bien poca cosa a vuestro lado.
-Señores - dijo Athos-, nada de repeticiones inútiles, por favor; que cada uno apunte bien a su hombre.
-Yo tengo el mío - dijo D’Artagnan.
-Y yo el mío - dijo Porthos.
-Y yo ídem - dijo Aramis.
-¡Entonces fuego! - dijo Athos.
Los cuatro disparos de fusil no hicieron más que una detonación. y cuatro hombres cayeron.
Entonces batió el tambor, y la pequeña tropa avanzó a paso de carga.
Entonces los disparos de fusil se sucedieron sin regularidad, pero siempre enviados con igual precisión. Sin embargo, como si hubieran conocido la debilidad numérica de los amigos, los rochelleses continuaban avanzando a paso de carrera.
Con los otros tres disparos de fusil cayeron dos hombres; sin embargo, el paso de los que quedaban en pie no aminoraba.
Llegados al pie del bastión, los enemigos eran todavía doce o quince; una última descarga los acogió, pero no los detuvo: saltaron al foso y se aprestaron a escalar la brecha.
-¡Vamos; amigos míos! - dijo Athos-. Terminemos de un golpe: ¡a la muralla, a la muralla!
Y los cuatro amigos, secundados por Grimaud, se pusieron a empujar con el cañón de sus fusiles un enorme lienzo de muro que se inclinó como si el viento lo arrastrase, y desprendiéndose de su base cayó con horrible estruendo en el foso; luego se oyó un gran grito, una nube de polvo subió hacia el cielo, y eso fue todo.
-¿Los habremos aplastado desde el primero hasta el último? - preguntó Athos.
-A fe que eso me parece - dijo D’Artagnan.
-No - dijo Porthos-, ahí hay dos o tres que escapan cojeando.
En efecto, tres o cuatro de aquellos desgraciados, cubiertos de barro y de sangre, huían por el camino encajonado y ganaban de nuevo la ciudad: era todo lo que quedaba de la tropilla.
Athos miró su reloj.
-Señores - dijo-, hace una hora que estamos aquí y ahora la partida está ganada; pero hay que ser buenos jugadores, y además D’Artagnan no nos ha dicho su idea.
Y el mosquetero, con su sangre fría habitual, fue a sentarse ante los restos del desayuno.
-¿Mi idea? - dijo D’Artagnan.
-Sí, decíais que teníais una idea - replicó Athos.
-¡Ah, ya recuerdo! - contestó D’Artagnan-. Yo paso a Inglaterra por segunda vez, voy en busca del señor de Buckingham y le advierto del compló tramado contra su vida.
-Vos no haréis eso, D’Artagnan - dijo fríamente Athos.
-¿Y por qué no? ¿No lo he hecho ya?
-Sí, pero en esa época no estábamos en guerra; en esa época, - el señor de Buckingham era un aliado y no un enemigo: lo que queréis hacer sería tachado de traición.
D’Artagnan comprendió la fuerza de este razonamiento y se calló.
-Pues me parece - dijo Porthos - que también yo tengo una idea.
-¡Silencio para la idea de Porthos! - dijo Aramis.
-Yo le pido permiso al señor de Tréville, bajo algún pretexto que vos encontraréis: yo no soy fuerte en eso de los pretextos, Milady no me conoce, me acerco a ella sin que sospeche de mí y, cuando encuetre una ocasión, la estrangulo.
-¡Bueno - dijo Athos-, no estoy muy lejos de adoptar la idea de Porthos! -¡Qué va! - dijo Aramis-. ¡Matar a una mujer! No, mirad, yo tengo la idea buena.
-¡Veamos vuestra idea, Aramis! - pidió Athos, que sentía mucha deferencia por el joven mosquetero.
-Hay que prevenir a la reina.
-¡A fe que sí! - exclamaron juntos Porthos y D’Artagnan-. Creo que estamos dando en el blanco.
-¿Prevenir a la reina? - dijo Athos-. ¿Y cómo? ¿Tenemos relaciones en la corte? ¿Podemos enviar a alguien a Paris sin que se sepa en el campamento? De aquí a Paris hay ciento cuarenta leguas: la carta no habrá llegado a Angers cuando estemos ya en el calabozo.
-En cuanto a enviar con seguridad una carta a Su Majestad - propuso Aramis ruborizándose-, yo me encargo de ello; conozco en Tours una persona hábil…
Aramis se detuvo viendo sonreír a Athos.
-¡Bueno! ¿No adoptáis ese medio, Athos? - dijo D’Artagnan.
-No lo rechazo del todo - dijo Athos-, pero sólo quiero hacer observar a Aramis que él no puede abandonar el campamento; que cualquier otro de nosotros no es seguro; que dos horas después de que el mensajero haya partido, todos los capuchinos, todos los alguaciles, todos los bonetes negros del cardenal sabrán vuestra carta de memoria, y que vos y vuestra hábil persona seréis detenidos.
-Sin contar - objetó Porthos - que la reina salvará al señor de Buckingham, pero que en modo alguno nos salvará a nosotros.
-Señores - dijo D’Artagnan-, lo que Porthos objeta está lleno de sentido.
-¡Ah, ah! ¿Qué pasa en la ciudad? - dijo Athos.
-Tocan a generala.
Los cuatro amigos escucharon, y el ruido del tambor llegó efectivamente hasta ellos.
-Vais a ver cómo nos mandan un regimiento entero - dijo Porthos.
-¿Por qué no? - dijo el mosquetero-. Me siento en vena, y resistiría ante un ejército con tal de que hubiera tenido la preocupación de coger una docena más de botellas.
-Palabra de honor que el tambor se acerca - dijo D’Artagnan. - Dejadlo que se acerque - dijo Athos-, hay un cuarto de hora de camino de aquí a la ciudad, y por tanto de la ciudad aquí. Es más tiempo del que necesitamos para preparar nuestro plan; si nos vamos de aquí nunca encontraremos un lugar tan conveniente. Y mirad, precisamente, señores, acaba de ocurrírseme la idea buena.
-Decid, pues.
-Permitid que dé a Grimaud algunas órdenes indispensables.
Athos hizo a su criado señal de acercarse.
-Grimaud - dijo Athos señalando a los muertos que yacían en el bastión-, vais a coger a estos señores, vais a enderezarlos contra la muralla, vais a ponerles su sombrero en la cabeza y su fusil en la mano.
-¡Oh gran hombre - exclamó D’Artagnan-, lo comprendo!
-¿Comprendéis? - dijo Porthos.
-Y tú, Grimaud, ¿comprendes? - preguntó Aramis.
Grimaud hizo seña de que sí.
-Es todo lo que se necesita - dijo Athos-, volvamos a mi idea. - Sin embargo, yo quisiera comprender - observó Porthos.
-Es inútil.
-Sí, sí, la idea de Athos - dijeron al mismo tiempo D’Artagnan y Aramis.
-Esa Milady, esa mujer esa criatura ese demonio tiene un cuñado, según creo que me habéis dicho D’Artagnan.
-Sí, yo lo conozco incluso mucho, y creo además que no tiene grandes simpatías por su cuñada.
-No hay mal en ello - respondió Athos-, a incluso sería mejor que la detestara.
-En tal caso estamos servidos a placer.
-Sin embargo - dijo Potthos-, me gustaría comprender lo que Grimaud hace.
-¡Silencio, Porthos! - dijo Aramis.
-¿Cómo se llama ese cuñado?
-Lord de Winter.
-¿Dónde está ahora?
-Volvió a Londres al primer rumor de guerra.
-¡Pues bien ése es precisamente el hombre que necesitamos! - dijo Athos-. Ese es al que nos conviene avisar; le haremos saber que su cuñada está a punto de asesinar a alguien, y le rogaremos no perderla de vista. Espero que en Londres haya algún establecimiento del género de las Madelonetas, o Muchachas arrepentidas; hace meter allá a su cuñada, y nosotros tranquilos.
-Sí - dijo D’Artagnan-, hasta que salga.
-A fe - replicó Athos - que pedís demasiado, D’Artagnan, os he dado lo que tenía y os prevengo que es el fondo de mi bolso.
-A mí me parece que es lo mejor - dijo Aramis ; prevenimos a la vez a la reina y a lord de Winter.
-Sí, pero ¿a quién enviaremos con la carta a Tours y con la carta a Londres?
-Yo respondo de Bazin - dijo Aramis.
-Y yo de Planchet - continuó D’Artagnan.
-En efecto - dijo Porthos-, si nosotros no podemos ausentarnos del campamento, nuestros lacayos pueden dejarlo.
-Por supuesto - dijo Aramis-, y hoy mismo escribimos las cartas, les damos dinero y parten.
-¿Les damos dinero? - replicó Athos-. ¿Tenéis, pues, dinero?
Los cuatro amigos se miraron, y una nube pasó por las frentes que un instante antes estaban despejadas.
-¡Alerta! - gritó D’Artagnan-. Veo puntos negros y puntos rojos que se agitan allá. ¿Qué decíais de un regimiento, Athos? Es un verdadero ejército.
-A fe que sí - dijo Athos-, ahí están. ¡Vaya con los hipócritas que venían sin tambor ni trompeta. ¡Ah, ah! ¿Has terminado Grimaud? Grimaud hizo seña de que sí, y mostró una docena de muertos que había colocado en las actitudes más pintorescas: los unos sosteniendo las armas, los otros con pinta de echárselas a la cara, los otros con la espada en la mano.
-¡Bravo! - repitió Athos-. Eso honra tu imaginación.
-Es igual - dijo Porthos-. Me gustaría sin embargo comprender.
-Levantemos el campo primero - lo interrumpió D’Artagnan-, luego comprenderás.
-¡Un instante, señores, un instante! Demos a Grimaud tiempo de quitar la mesa.
-¡Ah! - dijo Aramis-. Mirad cómo los puntos negros y los puntos rojos crecen visiblemente, y yo soy de la opinión de D’Artagnan: creo que no tenemos tiempo que perder para ganar nuestro campamento.
-A fe - dijo Athos - que no tengo nada contra la retirada; habíamos apostado por una hora, y nos hemos quedado hora y media; no hay nada que decir; partamos, señores, partamos.
Grimaud había tomado ya la delantera con la cesta y el servicio.
Los cuatro amigos salieron tras él y dieron una decena de pasos.
-¡Eh! - exclamó Athos-. ¿Qué diablos hacemos, señores?
-¿Nos hemos olvidado algo? - preguntó Aramis.
-La bandera, pardiez. ¡No hay que dejar una bandera en manos del enemigo, aunque esa bandera no sea más que una servilleta! Y Athos se precipitó al bastión, subió a la plataforma y quitó la bandera; sólo que como los rochellese habían llegado a tiro de mosquete, hicieron un fuego terrible sobre aquel hombre que, como por placer, iba a exponerse a los disparos.
Pero se habría dicho que Athos tenía un encanto pegado a su persona: las balas pasaron silbando a su alrededor y ninguna lo tocó.
Athos agitó su estandarte volviéndoles la espalda a las gentes de la ciudad y saludando a las del campamento. De las dos partes resonaron grandes gritos, de la una gritos de cólera, de la otra gritos de entusiasmo.
Una segunda descarga hizo realmente de la servilleta una bandera. Se oyeron los clamores de todo el campamento que gritaba:
-¡Bajad, bajad!
Athos bajó; sus camaradas, que lo esperaban con ansiedad, lo vieron aparecer con alegría.
-Vamos, Athos, vamos - dijo D’Artagnan-, larguémonos; ahora que hemos encontrado todo, menos el dinero, sería estúpido ser muertos.
Pero Athos continuó caminando majestuosamente por más observaciones que le hicieran sus compañeros, los cuales, viendo que era inútil, regularon sus pasos por el suyo.
Grimaud y su cesta habían tomado la delantera y se hallaban los dos fuera de alcance.
Al cabo de un instante se oyó el ruido de una descarga de fusilería colérica.
-¿Qué es eso? - preguntó Porthos-. ¿Y sobre quién disparan? No oigo silbar las balas y no veo a nadie.
-Disparan sobre nuestros muertos - respondió Athos.
-Pero nuestros muertos no responderán.
-Precisamente: entonces creerán en una emboscada, deliberarán; enviarán un parlamentario, y cuando se den cuenta de la burla, estaremos fuera del alcance de las balas. He ahí por qué es inútil coger una pleuresía dándonos prisa.
-¡Oh, comprendo! - exclamó Porthos maravillado.
-¡Es una suerte! - dijo Athos encogiéndose de hombros.
Por su parte, los franceses, al ver volver a los cuatro amigos, lanzaban gritos de entusiasmo.
Finalmente una nueva descarga de mosquetes se dejó oír, y esta vez las balas vinieron a estrellarse sobre los guijarros alrededor de los cuatro amigos y a silbar lúgubremente en sus orejas. Los rochelleses acababan por fin de apoderarse del bastión.
-¡Vaya gentes tan torpes! - dijo Athos-. ¿Cuántos hemos matado? ¿Doce?
-O quince.
-¿Cuántos hemos aplastado?
-Ocho o diez.
-¿Y a cambio de todo esto ni un arañazo? ¡Ah, sí! ¿Qué tenéis en la mano, D Artagnan? Sangre, me parece.
-No es nada - dijo D’Artagnan.
-¿Una bala perdida?
-Ni siquiera.
-¿Qué, entonces?
Ya lo hemos dicho, Athos amaba a D’Artagnan como a su hijo, y aquel carácter sombrío a inflexible tenía a veces por el joven solicitudes de padre.
-Un rasguño - repuso D’Artagnan ; me he pillado los dedos entre dos piedras, la del muro y la de mi anillo; y la piel se ha abierto.
-Eso pasa por tener diamantes, amigo mío - dijo desdeñosamente Athos.
-¡Ah, claro! - exclamó Porthos-. En efecto, hay un diamante. ¿Y por qué diablos, puesto que hay un diamante, nos quejamos de no tener dinero?
-¡Claro, es cierto! - dijo Aramis.
-Enhorabuena Porthos; esta vez es una idea.
-Sin duda - dijo Porthos engallándose ante el cumplido de Athos-, puesto que hay un diamante, vendámoslo.
-Pero es el diamante de la reina - dijo D’Artagnan.
-Razón de más - repuso Athos-, la reina salvando al señor de Buckingham su amante, nada más justo; la reina salvándonos a nosotros, que somos sus amigos, nada más moral. Vendamos el diamante. ¿Qué piensa el señor abate? No pido la opinión de Porthos, ya la ha dado.
-Pues yo pienso - dijo Aramis ruborizándose - que, al no venir su anillo de una amante, y por consiguiente al no ser una prenda de amor, D’Artagnan puede venderlo.
-Querido, habláis como la teología en persona. ¿O sea que vuestra opinión es… ?
-Vender el diamante - respondió Aramis.
-Pues bien - dijo alegremente D’Artagnan-, vendamos él diamante y no hablemos más.
La descarga de fusilería continuaba, pero los amigos estaban fuera del alcance, y los rochelleses no disparaban más que por descargo de conciencia.
-A fe - dijo Athos-, a tiempo le ha venido esa idea a Porthos: ya estamos en el campamento. Señores, ni una palabra sobre este asunto. Nos observan, vienen a nuestro encuentro, vamos a ser llevados en triunfo.
En efecto, como hemos dicho, todo el campamento estaba emocionado; más de dos mil personas habían asistido, como a un espectáculo a la feliz fanfarronada de los cuatro amigos fanfarronada cuyo verdadero motivo estaban muy lejos de sospechar. No se oían más que los gritos de ¡Vivan los guardias! ¡Vivan los mosqueteros! El señor de Busigny había venido el primero a estrechar la mano de Athos y a reconocer que la apuesta estaba perdida. El dragón y el suizo lo habían seguido, todos los compañeros habían seguido al dragón y al suizo. Aquello eran felicitaciones, apretones de manos, abrazos que no terminaban, risas inextinguibles a propósito de los rochelleses; finalmente, un tumulto tan grande que el señor cardenal creyó que había motín y envió a La Houdinière, su capitán de los guardias, a informarse de o que pasaba.
La cosa le fue contada al mensajero con todo el efluvio del entusiasmo.
-Y bien - preguntó el cardenal al ver a La Houdinière.
-Y bien, Monseñor - dijo éste-,son tres mosqueteros y un guardia que han apostado con el señor de Busigny a que iban a desayunar al bastión Saint Gervais, y mientras desayunaban han resistido allí al enemigo, y han matado no sé cuántos rochelleses.
-¿Estáis informado del nombre de esos tres mosqueteros?
-Sí, Monseñor.
-¿Cómo se llaman?
-Son los señores Athos, Porthos y Aramis.
-¡Siempre mis tres valientes! - murmuró el cardenal-. ¿Y el guardia?
-El señor D’Artagnan.
-¡Siempre mi bribón! Decididamente es preciso que estos hombres sean míos.
Aquella noche misma, el cardenal habló al señor de Tréville de la hazaña de la mañana, que era la comidilla de todo el campamento. El señor de Tréville, que conocía el relato de la aventura de la boca misma de los héroes, la volvió a contar con todos sus detalles a Su Eminencia, sin olvidar el episodio de la servilleta.
-Está bien, señor de Tréville - dijo el cardenal-, hacedme llegar esa servilleta, os lo ruego. Haré bordar en ella tres flores de lis de oro, y la daré por guión de vuestra compañía.
-Monseñor - dijo el señor de Tréville-, será injusto para los guardian: el señor D’Artagnan no es mío, sino del señor Des Essarts.
-Pues bien, lleváoslo - dijo el cardenal ; no es justo que, dado que esos cuatro valientes militares se quieren tanto, no sirvan en la misma compañía.
Aquella misma noche, el señor de Tréville anunció esta buena noticia a los tres mosqueteros y a D’Artagnan, invitando a los cuatro a almorzar al día siguiente.
D’Artagnan no cabía en sí de alegría. Ya lo sabemos, el sueño de toda su vida había sido ser mosquetero.
Los tres amigos estaban muy contentos.
-¡A fe - dijo D’Artagnan a Athos - que has tenido una idea victoriosa y que, como dijiste, hemos conseguido con ella gloria y hemos podido trabar una conversación de la mayor importancia!
-Que podemos proseguir ahora sin que nadie sospeche, porque, con la ayuda de Dios, en adelante vamos a pasar por cardenalistas.
Aquella misma noche D’Artagnan fue a presentar sun respetos al señor Des Essarts y a participarle el ascenso que había obtenido.
El señor den Essarts, que quería mucho a D’Artagnan, le ofreció entonces sun servicios: aquel cambio de cuerpo traía consign gastos de equipamiento.
D’Artagnan rehusó; pero, pareciéndole buena la ocasión, le rogó hacer estimar el diamante, que le entregó y que deseaba convertir en dinero.
Al día siguiente, a las ocho de la mañana, el criado del señor Des Essarts entró en el alojamiento de D’Artagnan y le entregó una bolsa de oro conteniendo siete mil libras.
Era el precio del diamante de la reina.