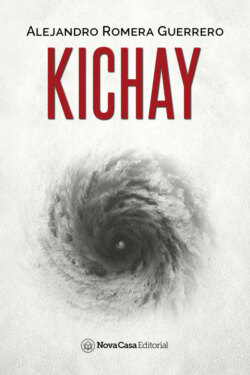Читать книгу Kichay - Alejandro Romera Guerrero - Страница 6
ОглавлениеUna vuelta al mundo
Aquella mañana, el pequeño Nelson se levantó con la sensación de que iba a hacer algo grande. Se calzó sus sandalias y caminó, como cada día, los cinco kilómetros que separaban su poblado de la escuela.
—¿Y qué ocurre si le damos la vuelta?
El profesor les intentaba explicar algo de geografía y había traído un póster con un mapa del mundo.
—¿Cómo? —preguntó intrigado el maestro.
—¿Por qué no lo ponemos al revés? —insistió el pequeño.
—Porque su orientación es esta, Nelson, siempre ha sido así. Mira, nosotros estamos aquí abajito.
—¡Pues yo quiero estar arriba! —refunfuñó.
El profesor calló durante unos segundos y pensó que quizá no era tan mala idea.
—Está bien, lo pondremos al revés —les dijo—, pero mañana lo volvemos a colocar en su posición correcta.
Los niños comenzaron a reír y entre todos sujetaron el póster bocabajo mientras Nelson lo apuntalaba con unas viejas chinchetas.
Los primeros en notar la sacudida fueron, como es lógico, los esquimales del Polo Norte. Los iglús se tambalearon y los objetos comenzaron a volar en todas direcciones mientras sus cuerpos eran violentamente zarandeados.
—¡Terremoto! —gritaron algunos. Pero era mucho más que eso.
Poco a poco, la sacudida fue sintiéndose en cada centímetro del planeta.
Los grandes rascacielos fueron los que más sufrieron. Estaban construidos a prueba de terremotos, pero no estaban preparados para un giro de tal violencia. Muchos de ellos se partieron por la mitad, incapaces de soportar la fuerza de la inercia.
En las grandes ciudades fue donde el caos se hizo más evidente. En las bibliotecas los libros volaban por los aires. En las fruterías, las naranjas y las manzanas chocaban unas con otras, lejos de la seguridad de sus cestos. Las personas parecían acróbatas saltando de un lado para otro.
Los techos se hicieron suelos y todo se volvió del revés. La sacudida apenas duró unos segundos, pero fue suficiente para cambiar todo de sitio y alterar el orden establecido hasta entonces.
«Esto es el fin», se apresuraron a afirmar algunos importantes dirigentes de lo que hasta aquel momento había sido el hemisferio norte. Nadie se acostumbraría a caminar entre lámparas y los retretes habían quedado pegados al techo. Nada quedó igual. Lo que antes estaba abajo ahora estaba arriba y viceversa.
Los Estados Unidos quedaron tendidos mientras sus vecinos latinoamericanos les miraban desde arriba. La Patagonia y Alaska, condenadas siempre al frío, intercambiaron sus posiciones. Los ingleses miraban ahora a Europa desde abajo y, más que observar con orgullo como antaño, ahora parecía que suplicasen. Sudáfrica mientras tanto se coronaba en lo más alto, como si de puntillas se elevase por encima de todos los demás. El mundo al revés, nunca mejor dicho.
Cuando las sacudidas por fin terminaron y, aunque invertido, el planeta volvió a la calma, Nelson, ligeramente despeinado, observó el póster con un gesto triunfal en su rostro.
—Profesor —añadió—, ¿y si lo dejamos así para siempre?
Simbiosis
El veintisiete de octubre de 2008 amaneció de costumbre, por tradición más que otra cosa. Debía haber sido una fecha más en un calendario sin marcas, pero no fue así. El sol comenzó a buscarme y, como era habitual, yo no le hice mucho caso hasta bien entrada la mañana. Jamás podría haber imaginado lo que, horas después, me depararía la recién iniciada jornada, supongo que habría sido imposible de predecir. Simplemente ocurrió y, si no hubiese sido aquella tarde, habría sido cualquier otra.
Llevaba puesto el chándal de andar por casa, el mismo que, por razones obvias, sigo llevando ahora. Me dejé caer, gobernado por la rutina, en el viejo sofá del salón. Siempre me sentaba en el mismo lugar y mi cuerpo había ido moldeando su forma con el paso del tiempo. A pesar de los años, seguía siendo igual de cómodo.
Mi espalda encajó a la perfección, como siempre, en la forma creada por ella misma en el respaldo. Mis piernas se incrustaron como un puzle en los huecos tejidos por la costumbre. Mi postura preferida, inmóvil, acoplado a la perfección, con el único movimiento del dedo pulgar que cambiaba el canal del televisor y de los párpados, por supuesto, que parecían seguir el ritmo sosegado de mi respiración. Y así quedé, como cada día, encajado en el molde que el sofá había ido ajustando, poco a poco, para mí, sin sospechar lo que estaba cerca ya de suceder.
Por alguna estúpida razón que no recuerdo, sentí la necesidad de aire fresco y decidí levantarme a abrir la ventana.
No pude. Intenté impulsarme hacia arriba, abandonar mi posición, mas fue imposible. El sofá apresaba mi cuerpo. No me apretaba en realidad, no me hacía daño, pero si intentaba moverme, cualquier intento era vano.
Sentí pánico. Intenté mover los brazos, las piernas, zarandear aunque fuese mi cabeza, pero nada, no había forma. Comencé a sudar, cualquier esfuerzo era inútil, era incapaz de levantarme. Escuché la voz de los vecinos y grité. Quizá pudieran entrar a ayudarme. Pero no entraron. No sé si no me oyeron o no me escucharon. Me sentí cautivo, aterrorizado. No había salida.
Se hizo de noche y después de día, y de nuevo llegó el ocaso, y allí estaba yo, perfectamente encajado, atrapado por mi sofá.
El desánimo estaba comenzando a vencerme, hasta que, de repente, caí en la cuenta. No estaba mal así, en realidad estaba cómodo, era mi postura preferida al fin y al cabo, ¿por qué intentaba librarme de ella?
Dejé de luchar, no tenía sentido. La angustia se fue. Estaba bien allí, en mi sofá, atrapado pero tranquilo. No podría saltar ni bailar, eso estaba claro, ¿pero quién quería saltar o bailar?
Ha pasado el tiempo y aquí permanezco todavía, en mi postura preferida, sin intentar librarme ya de este abrazo mortal. Comparto los días con mi eterno sofá, convertido hace tiempo en mi cárcel. No me deja ir, pero tampoco yo quiero dejarlo.
La incertidumbre, la desgana, los miedos… todo ha desaparecido y solo queda la calma.
Desde mi posición, aún veo la ventana, cerrada, claro está. La migración otoñal llena los cristales de vida. Algunos pájaros sobrevuelan muy cerca y puedo verlos segundos antes de que desaparezcan. Parecen querer golpearme en las narices con su libertad. Pero yo no siento envidia, sino pena, pena por ellos. No cambiaría jamás mi sofá por su cielo, no tengo ninguna duda.
En ocasiones, me pregunto si él me atrapó a mí o fui yo quien lo atrapó a él. Nos fundimos el uno con el otro, es lo único que sé. No podría distinguir ya entre su tela y mi piel. Todo ha desaparecido, nada importa. Solo queda la calma.
Y aquí sigo, viendo pasar las horas, sin prisas, hasta que al fin decida un día venir a buscarme. Y aquí me encontrará entonces, cómodamente atrapado, para siempre, en mi postura preferida.