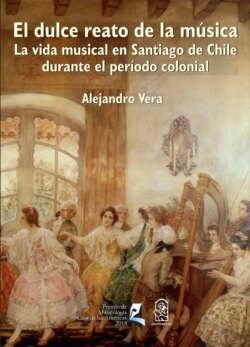Читать книгу El dulce reato de la música - Alejandro Vera Aguilera - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
En 1776 la arpista Josefa Soto, joven de veinte años que vivía desde pequeña en el monasterio de La Victoria, pidió ser aceptada como monja de velo blanco en virtud del instrumento que dominaba. Según sus palabras, tanto la religión como «el dulce reato pensional de la música» constituían «designios» que había escogido para el logro de su «vocación».1 Veremos más adelante que esta petición no tenía nada de extraordinario, por cuanto el manejo de un instrumento o el canto constituía un argumento usado con frecuencia para ingresar en los monasterios femeninos. Pero los términos que usa para fundamentarla son especialmente interesantes y pueden dar lugar a diversas preguntas en el lector actual.
Probablemente la primera sea qué significa el término «reato», de uso infrecuente hoy en día. El Diccionario de la RAE, en su definición de 1780, señala escuetamente que designa la «Obligación que queda a la pena que corresponde al pecado, aún después de perdonado».2 Más extensa y clara es la explicación del dominicano Juan de Montalbán en un libro de comienzos del siglo XVIII:
Porque como por el Sacramento de la Penitencia no se perdonan los pecados como por el bautismo, con total absolución de la culpa y de la pena, sino es de forma que regularmente queda un grande reato de pena temporal; de aquí nace el que sea necesaria en él, y como parte, la penitencia, por modo de safisfacción de la pena, cuyo reato, aun después de la absolución de la culpa, permanece [...].3
¿Qué podía hacerse, entonces, para alcanzar alivio, si aún después de la penitencia permanecía vigente algún grado de culpa y su correspondiente castigo? La respuesta la da otro dominicano, Vicente Ferrer, en un texto algo posterior: «En el Purgatorio se remiten [los pecados] con el ejercicio de la gracia, esto es, en cuanto se ejercita por el acto de caridad con que los detesta, como enseña Santo Tomás. Pero el reato de pena se remite tolerándola con paciencia [...]».4 En otras palabras, el reato podía durar de forma indefinida y esto no dependía de los méritos que pudiera hacer el afectado para su remisión.
Pero el sentido del término se comprende mejor a la luz de otro empleado por Soto, también infrecuente en el lenguaje actual: me refiero al adjetivo «pensional». Este remite obviamente al sustantivo pensión, que en la época designaba el «trabajo, tarea, pena o cuidado [...]» (RAE, 1780). De lo anterior se infiere que el oficio musical representaba para Soto un trabajo demandante e incluso fastidioso, pero que desempeñaría toda su vida -o el tiempo que fuese necesario para el convento- con resignación y paciencia, virtudes esenciales para la doctrina cristiana.
Al mismo tiempo, sin embargo, se trataba de un oficio «dulce», es decir «grato, gustoso y apacible» (RAE, 1780). De hecho, constituía para Soto un «designio» escogido libremente y por «vocación», término que, junto con apelar a una dimensión individual y subjetiva, se emplea aquí en sus dos acepciones: la religiosa y la profesional.5
La expresión «dulce reato» constituye pues lo que hoy en día se conoce como un oxímoron, esto es, la «Combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido [...]» (RAE).6 ¿Cuál pudo ser el nuevo sentido en este caso? Probablemente, recordarnos que una característica fundamental de la colonia era la dualidad, esto es, la reunión en una misma «persona o cosa» de «dos caracteres diferentes».7 El oficio musical representaba para Soto una experiencia dura y a la vez placentera, un medio para su sustento y una auténtica vocación.
Esta idea no es nueva en el campo de los estudios coloniales, pues la ha expresado, entre otros, el historiador Thierry Saignes en un bello ensayo que fue publicado poco antes de su fallecimiento. Según relata allí, cuando era pequeño, tras la separación de sus padres, se encontraba en la incómoda situación de tener que rechazar a la nueva pareja de su progenitor, aunque en el fondo despertara en él cierta simpatía, porque de lo contrario hubiese sentido que traicionaba a su madre:
Preso de esa paradójica doble atadura yo me parecía a esos caciques andinos de quienes se exigía a un mismo tiempo que negaran su pasado y permaneciesen en su indianidad, y que se aculturaran sin que ello significase estar en el mismo estrato que los españoles. Esta esquizofrenia inherente a toda dominación colonial nos remite a lo contradictorio del deseo: se afirma todo negando, se rechaza todo asimilando.8
Pero, aunque el caso de los caciques resulte ejemplar, todos los sujetos de la época asumían en mayor o menor medida una condición dual y variable dentro del sistema, tanto si pertenecían a los sectores subalternos como si formaban parte de la elite. Por ejemplo, los criollos constituían uno de los grupos dominantes en la América española, pero durante mucho tiempo estuvieron a la sombra de los peninsulares, quienes ocupaban los puestos de poder más importantes, hecho que algunos historiadores consideran como una de las causas para la emancipación que tendría lugar en el siglo XIX; y, pese a ello, los peninsulares que vivían en América dependían a tal punto de los criollos -por el poder económico que habían adquirido las familias locales- que establecieron con ellos relaciones de mutua conveniencia.9 Asimismo, aunque resulte innegable que la sociedad colonial estaba segmentada y jerarquizada étnicamente, sería tan erróneo asumir que los grupos dominantes estaban formados exclusivamente por españoles o criollos, como pensar que los grupos subalternos estaban formados únicamente por indígenas o afrodescendientes.10
Tampoco el ámbito urbano escapaba a esta característica. Madrid era la capital del imperio hispánico, pero, en términos musicales, a fines del siglo XVIII parece haber sido percibida por las elites criollas como una ciudad secundaria en comparación con otras como Londres, París o Viena, en las cuales el mercado de la música tenía sin duda un mayor desarrollo.11 Lima, por su parte, podía considerarse subsidiaria de Madrid desde el punto de vista político-administrativo, pero era a la vez la capital del virreinato del Perú y por tanto constituía el referente directo para las ciudades que lo integraban. Una de estas era Santiago, que, como se verá, tuvo en Lima al principal modelo en muchos aspectos, incluyendo el musical. Pero, a su vez, y pese al carácter marginal que algunos de sus propios habitantes le atribuían, Santiago fue durante la mayor parte del período la capital del reino de Chile y constituía un referente para ciudades como Concepción, La Serena o Talca. Para colmo, la aglutinación del poder político no aseguraba la concentración del quehacer artístico y cultural (por ejemplo, no siempre los mejores músicos de España trabajaron en Madrid, pese a ser la capital del imperio). Y ni hablar de los eventos extraordinarios que podían alterar significativamente la posición de un centro urbano dentro del sistema, como, por ejemplo, ocurrió con el descubrimiento de oro en la localidad de Minas Gerais hacia 1680.12
Posiblemente, esta forma dualista de entender la realidad se viera alimentada por las culturas que los españoles encontraron a su llegada a América. María Ester Grebe ha planteado que el «dualismo», rasgo presente en muchas culturas, constituiría un elemento estereotípico en los mapuches, que condicionaría su forma de percibir el universo y relacionarse con su entorno. Su concepción del espacio, por ejemplo, se basa en una «bipartición estratificada del cosmo de acuerdo a dos polaridades principales: las oposiciones bien-mal y sobrenatural-natural». Su mitología está conformada por diversas familias de dioses, cada una de las cuales se compone a su vez de dos parejas: el anciano y la anciana; el joven y la joven. Las principales efigies rituales son también dos -el nillatúe y el rewe-. La música se presenta normalmente en series compuestas de cuatro canciones o danzas ceremoniales, cada una de las cuales posee su propia subdivisión binaria. Los acompañamientos instrumentales exhiben constantemente las dicotomías fuerte-débil, largo-corto y alto-bajo. Y los movimientos corporales de los danzantes son pendulares, como reflejo, quizá, de una concepción del tiempo como una oscilación constante entre opuestos (en un momento el «yo» se halla rodeado por la luz del día y en otro por la oscuridad de la noche).13
Estamos, pues, en presencia de una de esas «historias de la música cuyos centros y periferias son más móviles, frágiles y cambiantes de lo que parecen».14 Y, aunque podría pensarse que esta característica es extrapolable a cualquier período histórico o contexto sociocultural, en la colonia parece haber constituido, en términos musicales, una suerte de tema central que dio lugar a múltiples variaciones o diferencias. De hecho, se verá a lo largo del libro que las manifestaciones musicales (géneros, instrumentos, prácticas) que permanecieron vigentes durante todo el período fueron con frecuencia aquellas que tenían a la dualidad como característica distintiva.
Sin embargo, topamos aquí con un inconveniente: al aceptar esta realidad compleja y cambiante, se corre el riesgo de negar -o minimizar- las diferencias y jerarquías propias del sistema colonial. Y esto constituiría un problema mayúsculo, porque este era esencialmente jerárquico y tenía en la diferencia a uno de sus componentes esenciales: negar que el afrodescen-diente -entendido como una categoría antes que como un individuo- tuviera en la época un estatus en principio inferior al de un criollo -entendido de la misma forma-, equivaldría a un desconocimiento del sistema estudiado; lo mismo si se pretendiera que Santiago ostentaba una posición equivalente en términos políticos a la de Lima o Madrid. El problema, en definitiva, es similar al que John Elliot enunció hace algunos años en su estudio sobre el sistema colonial español y británico:
La historia comparativa se ocupa -o debería hacerlo- tanto de similitudes como de diferencias, y es poco probable que una comparación histórica y cultural de organismos políticos grandes y complicados, que culmine con una serie de marcadas dicotomías, haga justicia a las complejidades del pasado. De igual modo, una insistencia en la semejanza a expensas de la diferencia es susceptible de ser igualmente reduccionista, pues tiende a ocultar la diversidad debajo de una unidad artificial. Un acercamiento comparativo a la historia de la colonización requiere la identificación en igual grado de los puntos de similitud y contraste, y un intento de explicación y análisis que haga justicia a ambos.15
Así, tanto las dicotomías simplistas como la exacerbación de uno de estos componentes en desmedro del otro constituirían un obstáculo para la presente investigación. Necesitamos, en cambio, balancear los extremos y considerar las complejas interacciones entre ellos.
Si dejamos de lado por un momento la historia para volver a la musicología, al menos tres autores han dado cuenta en sus trabajos de los problemas que nos ocupan, aunque desde perspectivas diferentes. Uno es Bernardo Illari, quien en su tesis doctoral utiliza a la música policoral como metáfora para caracterizar a una sociedad que se imaginaba a sí misma compuesta por diferentes estados -es decir, grupos de personas basados en el estatus o la profesión- antes que individuos, pese a lo cual todos ellos se hallaban coordinados -al menos en teoría- por su común adherencia a la monarquía. La estructura social se asemejaba así a «la textura de una pieza policoral, en la que la unidad de acción no está dada por una sola línea, sino por un grupo de voces o instrumentos (un coro), coordinado según el plan maestro armónico provisto por el bajo continuo [...]».16
El segundo es David Irving, quien en su estudio sobre la música en Manila ha utilizado al contrapunto -también de forma metafórica- para referirse a la sociedad colonial. Luego de afirmar que la música es esencialmente oposición y que esto caracteriza tanto sus técnicas compositivas como su práctica de ejecución, afirma:
La historia del encuentro intercultural a través de la música en la edad moderna, durante la (necesariamente plural) era de los Descubrimientos, es también un tipo de contrapunto: es una narrativa que enfrenta la consonancia contra la disonancia, la interdependencia contra la independencia, la tolerancia contra la intolerancia, y la compatibilidad contra la incompatibilidad.17
Más adelante, Irving utiliza otra metáfora de gran interés para nosotros, al hablar de «acción enarmónica» (enharmonic engagement). Su propuesta es que, así como la teoría musical de origen europeo puede dar dos o tres nombres a una misma nota (o acorde), lo que implica asignarle una función diferente según el contexto armónico, la música como práctica cultural puede ser entendida desde perspectivas muy distintas en función de sus diferentes contextos histórico-sociales.18 Esta metáfora resultará útil para comprender algunos aspectos de la vida musical en el contexto que nos ocupa.
Si bien de manera menos explícita que Irving, Geoffrey Baker también refiere a la dualidad como característica de la colonia en varias partes de su libro sobre Cuzco. Por ejemplo, en la introducción afirma que las interacciones entre distintas músicas a la vez marcaban y difuminaban las diferencias entre grupos étnicos, en una perspectiva claramente poscolonial; y más adelante, al referirse a la fiesta, afirma que constituía una instancia de unidad entre las diversas castas, pero también un medio para reafirmar las jerarquías que existían entre ellas -en otras palabras, la fiesta colonial unificaba a los habitantes de la ciudad al tiempo que los diferenciaba.19
Los trabajos de Irving y Baker constituyen referentes directos para el presente libro, por estudiar la vida musical de una ciudad en su conjunto, antes que una institución en particular. Sin embargo -no podía ser de otra forma- las páginas que siguen se diferencian de ellos en algunos puntos. Primero, la perspectiva analítica que Irving y Baker utilizan focaliza su atención en lo que la historia llama las estructuras, es decir, factores de largo plazo y/o amplio espectro, así como grandes procesos de permanencia y cambio (a diferencia de los acontecimientos, que serían sucesos particulares y acotados en el tiempo). Esto resulta comprensible no solo por el indudable interés que las estructuras tienen en sí mismas, sino también por el hecho de que la documentación predominante en los archivos coloniales es de tipo administrativo y, por tanto, remite más directamente a ellas que a cuestiones individuales.20 Tanto es así, que el presente libro también emplea con mucha frecuencia esta perspectiva y por tanto presta atención a procesos amplios como la globalización, la circulación y la recepción musical. De esta forma, intenta presentar a una ciudad lejana a -pero conectada con- los centros de poder, cuyos habitantes se hallaban al tanto de lo que ocurría en Europa y otras ciudades americanas, incluyendo las partituras y los instrumentos que producían y los géneros musicales que cultivaban. También en este caso estoy lejos de ser el primero en estudiar el Santiago colonial desde esta perspectiva, sobre todo si se mira el campo de la historia. Eduardo Cavieres, por ejemplo, ha estudiado el comercio santiaguino en relación con la actividad económica en Lima y España;21 sus contribuciones serán de gran utilidad en el capítulo 3, cuando hablemos del comercio y la vida musical en el ámbito privado. Jaime Valenzuela, por su parte, ha analizado las fiestas y ceremonias públicas del Santiago colonial desde una mirada amplia que integra las prácticas específicas de la ciudad con la contrarreforma, el barroco, los modelos externos y el poder político, entre otros aspectos.22 Y Juan Luis Ossa, en un estudio ciertamente más acotado, ha situado al reino de Chile en el espacio del «mundo atlántico», para significar que «pertenecía a un ámbito transcontinental; uno que no solo abarcaba Hispanoamérica como usualmente se caracteriza, sino un espacio mucho más extenso [...]».23
Pero el análisis estructural no ha estado exento de críticas por su carácter determinista, dado que interpreta las acciones de los individuos como resultado de procesos colectivos. Por ejemplo, desde una perspectiva estructuralista el actuar de un músico aparece casi siempre como una individuación -o caso- de una determinada categoría humana -criollo, indígena, clérigo, esclavo, etc.- como pudiera ser la resistencia ante la imposición de una música ajena a su cultura; por lo mismo, tiende a suprimir o minimizar la voz individual y subjetiva de los sujetos que estudia. Otro problema es que supone que la distinción entre estructura y acontecimiento es algo sencillo, cuando en realidad se trata de dos extremos de una amplia gama de posibilidades.24 Además, con no poca frecuencia complejiza en exceso cuestiones que desde un enfoque centrado en los acontecimientos podrían explicarse de manera muy sencilla. Leo Treitler lo explica con el siguiente ejemplo: si uno comenta que su perro se cayó en un pozo y se rompió la pierna, alguien podría preguntar por qué se cayó; si la respuesta comenzara por referir a las leyes de la gravedad, el equilibrio y la fricción, el interlocutor pensaría que se le está tomando el pelo; si la respuesta, en cambio, fuera que escuchó a otro perro que venía detrás, dio vuelta la cabeza para mirarlo y cayó, muy probablemente resultaría satisfactoria.25
A las críticas anteriores puedo agregar otra no menor: aunque la historia de las estructuras fue desarrollada en parte como alternativa a la «gran historia», que estaba demasiado centrada en los grandes personajes, acontecimientos e instituciones, en realidad mantuvo su principal característica, pues la grandeza fue trasladada a lo colectivo (los procesos sociales de más amplio espectro); y esta contradicción de base me parece un argumento significativo para incorporar sus aportes con la debida reserva.
Por estas razones, cada vez que ha sido posible he intentado extraer de las fuentes documentales algo de la voz subjetiva y personal de los sujetos estudiados. Aunque, como he dicho, su carácter predominantemente administrativo hace que rara vez den cuenta de ello, aspectos como la emoción ante una música determinada, su relación con momentos de sufrimiento personal o el poder sobrenatural que ciertos sujetos le atribuían me parecen tan relevantes como la función que pudo cumplir en términos sociales o culturales. Si el intento por rescatar dichos aspectos exige con frecuencia recurrir a la especulación y esto conlleva un grado importante de incertidumbre, creo que es un riesgo que vale la pena correr y del que ninguna investigación histórica o musicológica puede estar libre (el posmodernismo ha demostrado que en el ejercicio de la historia múltiples proposiciones pueden resultar razonablemente válidas y muy pocas pueden llegar a considerarse como hechos). Aun así, he tenido la necesaria precaución de avisar al lector cuándo se está especulando mediante expresiones como «puede ser», «es posible» o «parece probable», a objeto de distinguir las conjeturas de los datos transmitidos por las fuentes documentales. Con ello no pretendo que estos últimos sean completamente objetivos o estén exentos de crítica, pero sí que los argumentos del historiador deben necesariamente tener en consideración lo que sus fuentes le dicen (lo que no ha demostrado el posmodernismo es que cualquier proposición pueda considerarse razonablemente válida).
La voluntad de recuperar -en la medida que sea posible- lo individual y lo particular explica que con frecuencia adopte un estilo deliberadamente narrativo e incluso descriptivo, que abunda en detalles de todo tipo acerca de las prácticas musicales estudiadas y su contexto. Asimismo, presto una atención especial a los términos y su significado, lo que explica la recurrencia a diccionarios históricos y responde a la premisa obvia de que el modo de hablar de los sujetos estudiados dice mucho acerca de su forma de ver el mundo.
Estoy consciente de que este estilo narrativo es susceptible de ser entendido -a mi juicio erróneamente- como reflejo de una musicología «tradicional» o «positivista», centrada en la acumulación de datos antes que en ofrecer interpretaciones del pasado. Sin embargo, la musicología posmoderna ha demostrado que incluso las operaciones en principio más neutras (por ejemplo la catalogación) conllevan un proceso hermenéutico, lo que implica que no existe una separación radical entre descripción e interpretación (o entre trabajo empírico y teoría); de hecho, los estudios decimonónicos y de comienzos del siglo XX en apariencia más descriptivos casi nunca consistieron en meros recuentos de datos, por más que sus autores lo hayan pretendido en pos de la objetividad a la que aspiraban; muy por el contrario, estaban repletos de interpretaciones subjetivas que reflejaban tanto sus gustos personales como las ideologías imperantes en su tiempo.26 Así, ni la descripción ni el estilo narrativo son positivistas per se. Más bien, el positivismo surge cuando se las entiende como herramientas cuya única función es la de transmitir hechos objetivos y cuando se olvida que la historia no parte de observaciones de hechos, sino de problemas o preguntas en torno a ellos.27
En este sentido, el estilo que este libro aspira a ofrecer al lector corresponde a lo que Peter Burke ha denominado una «narración densa», es decir, un relato descriptivo pero que conlleva -no siempre de forma evidente- una interpretación profunda de los datos y da cabida tanto a estructuras como a acontecimientos.28 Una narración de este tipo implica hacer explícitas las contradicciones entre las distintas voces de la época. De hecho, ya han expresado Salazar y Pinto que los procesos históricos son
[...] en sí mismos demasiado complejos como para exponerlos en imágenes definitivas (están constituidos por diversos planos de realidad, ritmos cruzados de tiempo, relaciones cambiantes y formas impuras de racionalidad). Y sobre ellos hay demasiadas perspectivas posibles desde donde mirarlos e interpretarlos (cada nuevo día se descubre un nuevo aspecto) como para reducirlos a hechos cristalinos, juicios categóricos o panegíricos auto-complacientes. Y son, sin embargo, demasiado importantes para la memoria, proyección y vida de cada uno de nosotros como para permitir que, de un modo u otro, se petrifiquen como verdades sagradas [...].29
Pero también implica evidenciar las contradicciones entre los datos recabados y nuestras propias hipótesis como investigadores, algo insoslayable para la ética académica, aunque pueda hacer menos convincentes nuestros planteamientos y menos atractivo nuestro discurso. En otras palabras, si bien un texto tiene siempre una dimensión semántica (relativa al contenido) y otra retórica (referente a la comunicación con el lector),30 pienso que en un libro de investigación como el presente la primera debería tener primacía sobre la segunda.
En síntesis, la perspectiva descrita no establece una separación radical entre la voz personal y la colectiva, la acción individual y el comportamiento social, las estructuras y los acontecimientos, sino, por el contrario, intenta comprender las complejas interacciones entre todos ellos.31
Otra diferencia importante con relación a Irving y Baker es el mayor énfasis de este libro en la partitura como fuente y al análisis musical como herramienta. Este hecho explica mi relativo distanciamiento de la corriente conocida como «musicología urbana», que ha sido conceptualizada, entre otros, por Juan José Carreras y Tim Carter.32 Es cierto que en ocasiones yo mismo he abogado explícitamente por ella,33 como también lo es que la mayoría de mis trabajos acusa su influencia. De hecho, sigo compartiendo plenamente su interés por la vida musical de las ciudades, su preocupación por el contexto sociocultural que envolvía a la música, su capacidad para reconstruir las redes personales e institucionales que desarrollaban los músicos profesionales y otros personajes vinculados con el acontecer musical, así como su premisa de que el sonido de una ciudad (el soundscape) contribuye a caracterizarla en igual o mayor medida que sus elementos visuales. Lo que no comparto es su relativa desatención hacia la partitura y el análisis musical como elementos útiles para una mejor comprensión de estos aspectos, así como de la música misma en su dimensión estética y sonora. Si un estudio que se concentre exclusivamente en la partitura dejará de lado muchos aspectos de la práctica musical y su contexto, uno que utilice únicamente documentos de archivo hará lo mismo con todo aquello que no puede ser transmitido solo por medio del lenguaje verbal.34
Un argumento adicional para prestar atención a estas dos caras de la moneda es de índole disciplinar: concibo a mi disciplina principal, la musicología histórica, como el espacio donde confluyen la música y la historia; de modo que, desde mi punto de vista, lo musical y lo histórico son consustanciales a una investigación como la presente. Esto no impide que el estudio de la música basado en documentos históricos y el análisis de partituras sean valiosos en sí mismos para aquellos aspectos que constituyen su objeto de interés. De hecho, este libro incluye numerosos apartados que se basan exclusivamente en documentos de archivo y no por ello los considero menos importantes. Pero pienso que un trabajo sobre algo tan amplio como una ciudad amerita la combinación de una tipología de fuentes y perspectivas igualmente diversa, lo que explica que en todos los capítulos se asigne un espacio al análisis musical. Además, si he abogado antes por evitar las dicotomías simplistas y buscar puntos de contacto entre los extremos, del mismo modo parece razonable abogar por una combinación de estas dos formas de análisis -la histórica y la musical- que sin duda son complementarias. En este sentido, aunque su objeto de estudio esté constituido primariamente por la catedral -antes que la ciudad- de La Plata, la tesis ya citada de Illari constituye un referente para este libro por su frecuente atención a las partituras y el análisis musical, así como por el diálogo que establece entre estos y los documentos de archivo.
Estoy consciente de que el análisis musical puede ahuyentar al lector no familiarizado con la terminología técnica e incluso al músico profesional cuando se torna excesivamente frío e impenetrable, a causa del abuso de tecnicismos innecesarios. Pero lo que podría decir al respecto ya lo ha dicho Calvin Stapert con la mayor claridad posible en su estudio sobre Haydn:
No soy tan pretencioso como para afirmar que he evitado ambos problemas, pero puedo asegurar que soy consciente de ellos y he hecho un esfuerzo serio para evitarlos. No prometo lectura fácil hasta el final, pero he acotado las partes que podrían equivaler a un áspero descenso en trineo a pasajes relativamente cortos e infrecuentes. He evitado la jerga técnica tanto como ha sido posible, pero -confieso- no la he eliminado. A veces la eliminación de términos técnicos hace que una descripción sea más -no menos- complicada. Los términos técnicos, si se usan juiciosamente, evitan que el lenguaje se vuelva demasiado engorroso.35
En este caso, sin embargo, se añade una dificultad adicional a las que Stapert ha debido enfrentar: pese a ser probablemente el compositor más conocido de los que estuvieron activos en el Santiago colonial, José de Campderrós era -y es- mucho menos famoso que Haydn; de modo que, mientras Stapert suele dirigirse a un lector que tiene en su cabeza la obra analizada, en nuestro caso -salvo notables excepciones- esto no ocurre, lo que hace que el análisis resulte más difícil de comunicar. En parte por esta razón la terminología técnica que empleo es en general la misma que emplearía cualquier estudiante o profesional de la música que haya pasado por los cursos de análisis de conservatorio o universidad -me refiero entre otros a sonata, reexposición, acorde, intervalo, etc.-. Esto no quiere decir que mi análisis se limite a aspectos formales o estructurales; más bien aprovecha dichos aspectos para reflexionar sobre otros de diversa índole, como la apropiación de repertorios o estilos en principio foráneos, las asociaciones que los oyentes de la época puedan haber experimentado al escuchar tal o cual obra y prácticas culturales más amplias que han sobrevivido, en parte, en las partituras. Comparto, en este sentido, la opinión de Leo Treitler cuando afirma que el análisis «tradicional» puede alimentar nuevas formas de conocimiento si es combinado con interrogantes apropiadas y que esto implica ir más allá de constataciones del tipo «esto pasa en tal obra», para hacerse preguntas críticas del tipo «¿qué significa que esto pase aquí?»36 Para ello, como afirma Waisman, el análisis musical debe ser «complementado, si no por textos con juicios estéticos (que no los hay en dosis significativas), con consideraciones históricas más generales que permitan insertar las constantes estilísticas y las decisiones compositivas dentro de una matriz cultural».37
Así, he complementado el análisis formal y su terminología asociada siempre que me ha parecido necesario, a partir de tres vertientes: la tratadística musical de la época colonial, cuyas ideas o conceptos suelen poner en evidencia formas de entender la música diferentes a las de hoy en día; la semiótica de la música, que en las últimas décadas ha puesto a nuestra disposición términos útiles como tópico y gesto, que serán explicados en cada caso; y los estudios actuales sobre la retórica musical del barroco, que combinan la terminología del siglo XVII con teorías recientes para ayudarnos a comprender los modos de expresión musical de los afectos en las obras del período.
Con todo, queda al menos un aspecto en las palabras de Josefa Soto que me ha llevado a utilizarlas como punto de partida para esta introducción: la definición de reato en el diccionario de la RAE no ha cambiado desde su primera edición (1737) hasta la actual. Lo mismo ocurre con el término dulce, que continúa empleándose para referir a algo «grato, gustoso y apacible», tal como en el siglo XVIII. De manera que, si bien los términos y las expresiones del período colonial conllevan significados propios del contexto en el que fueron escritos, algunos de ellos continúan usándose de manera muy similar -cuando no idéntica- en nuestros días. Esto anticipa un aspecto que trataré con mayor profundidad al hablar del villancico Hermoso imán mío (capítulo 4). Por un lado, quien investiga el pasado se ve siempre enfrentado al problema de la diferencia, por el hecho obvio de que la vida, en sus distintas dimensiones, va cambiando con el tiempo, sobre todo si en lugar de años se habla de décadas o siglos de distancia. Sin embargo, casi siempre es posible hallar semejanzas entre las prácticas pasadas y presentes: por ejemplo, si actualmente resulta factible que alguien cante en una reunión familiar acompañándose con una guitarra, se verá que también lo era en los siglos XVII y XVIII, aunque las canciones, guitarras y casas fuesen distintas a las de hoy en día. Por tanto, para el historiador su experiencia presente constituye una puerta de entrada hacia el pasado, lo que hace que el ejercicio de historiar implique necesariamente una tensión -o un diálogo- entre el presente del historiador y el pasado de las fuentes que estudia. Obviamente, esto no debería llevar a una identificación sin más entre nuestra realidad y la de los antiguos caciques coloniales a los que refiere Saignes -o entre el Santiago del presente y el Santiago colonial-. Y ahí radica el meollo del problema, ya que nuevamente nos vemos en la necesidad de poner a dialogar dos extremos entre los cuales se halla una amplia gama de matices y posibilidades; nuevamente enfrentados, a fin de cuentas, al problema de la dualidad.
La producción previa
No tiene sentido referir aquí todos los textos que han abordado la música del Chile colonial durante más de un siglo; primero, porque ya he realizado este ejercicio en relación con los que pueden considerarse como «tradicionales» -sin duda los que más han influido en nuestra visión actual del campo-;38 y segundo, porque la mayor parte -si no su totalidad- será citada en más de una ocasión a lo largo del libro. Aun así, ofrezco a continuación una breve reseña de los trabajos previos que me parecen más relevantes.
Aunque no pretendiera realizar una investigación en sentido estricto, el primero que ofreció información histórica sobre la música del Chile colonial fue José Zapiola, primero en el Semanario Musical, periódico editado en 1852 en el que publicó anónimamente una serie de artículos titulada «Apuntes para la historia de la música en Chile»;39 y más adelante en sus Recuerdos de treinta años, donde dichos artículos fueron ampliados para dar forma al capítulo «Música, teatro y baile».40 Este último constituye el principal texto histórico sobre música del autor y está basado fundamentalmente en su experiencia de vida, por lo que abarca mayoritariamente el siglo XIX. Sin embargo, incluye datos sobre la última parte del siglo XVIII, tomados de testimonios orales y de uno que otro documento que Zapiola afirma haber consultado, aunque sus referencias sean imprecisas. En términos generales el texto presenta a un Santiago colonial en el que había unos cincuenta claves, algunas espinetas, veinte o treinta arpas, uno que otro salterio y una «innumerable cantidad de guitarras». Además, afirma que los dos primeros pianos arribados a Chile lo hicieron a fines del siglo XVIII y que ambos pertenecían a la fábrica del constructor sevillano Juan del Mármol. Si se excluyen las cifras, estas afirmaciones son plausibles y he podido confirmar, incluso, algunas de ellas. Lo que resulta más discutible es el tono despectivo que el autor emplea para referirse a la vida musical de la colonia, que queda de manifiesto en expresiones discutibles como «se cultivaba la música en proporción a esos escasos recursos» y «Poco más o menos en este estado de esterilidad y atraso permanecimos [...]»; o derechamente falsas, como cuando señala que los «instrumentos de cobre eran desconocidos entre nosotros» y que la «corneta, el clarín, etc. viejos ya en todas las colonias españolas, aún no habían llegado a Chile». Esta evaluación negativa del período anterior le permite ponderar el tiempo que le tocó vivir y situarse a sí mismo como precursor del verdadero arte musical, cuyo inicio fija en 1819 -época en la que, no por casualidad, afirma haber comenzado sus estudios musicales-. A todo ello se unen otros datos erróneos, como la supuesta existencia de un padre «Madux», a quien me referiré en el capítulo 5. De manera que el texto de Zapiola, pese a su indudable interés musicológico, resulta poco fiable como fuente respecto a la música del Santiago colonial.
Pese a estos problemas sus afirmaciones tuvieron un gran impacto en la literatura posterior. Así queda de manifiesto en la obra de Aurelio Díaz Meza, escritor y periodista que publicó a comienzos del siglo XX una serie titulada Leyendas y episodios chilenos, consistente en relatos ficcionales sobre el Chile colonial, aunque construidos a partir de datos históricos.41 De este hecho se desprende el principal problema de esta obra: a menos que se cuente con fuentes complementarias, como ocurre en ciertos casos, no siempre queda claro qué datos proceden de fuentes documentales o bibliográficas y cuáles lo hacen de la imaginación del autor. Otro problema es la forma acrítica en la que Díaz Meza reproduce la evaluación general de Zapiola, incluso cuando contradice otros pasajes de su libro. Por ejemplo, afirma que hacia 1811 «los instrumentos de metal; la corneta y el clarín, tan en uso en toda la América española, no habían llegado aún a Chile»; y esto pese a haber mencionado en otro capítulo los «clarines» que sonaron durante la recepción del gobernador Meneses en 1664.42 Sin perjuicio de ello, Díaz Meza proporciona antecedentes valiosos y con frecuencia verosímiles a la luz de los documentos que he revisado, lo que explica que lo use como fuente en algunas ocasiones, pese a las reservas ya apuntadas.
Llegamos así a la primera investigación stricto sensu sobre la música del Chile colonial: el libro Los orígenes del arte musical en Chile (1941) del historiador Eugenio Pereira Salas, que está dedicado en gran parte a ese periodo. Como es sabido, esta obra influyó poderosamente en las investigaciones posteriores y fue considerada durante mucho tiempo como un texto definitivo sobre la materia.43 A ello contribuyeron sus indudables virtudes, como, por ejemplo, el haber proporcionado información inédita a partir de documentos de archivo; su atención a una amplia variedad de tipos musicales -desde la música sacra hasta la «popular»- y espacios -desde las casas particulares hasta las plazas de las ciudades-; y su esfuerzo por integrar lo oral y lo escrito a través de un trabajo comparativo entre las fuentes coloniales del pasado y la música tradicional del presente. En estos y otros aspectos Los orígenes resultó anticipatorio de tendencias que iban a adquirir primacía en la historia cultural y la musicología durante las décadas posteriores.
Sin perjuicio de ello, el libro de Pereira Salas presenta también algunos problemas. Quizá el más importante es que reproduce la tendencia ya detectada en los textos de Zapiola y Díaz Meza a retratar de forma precaria la vida musical del Chile colonial para, al mismo tiempo, enaltecer los aportes del período republicano. El autor afirma, por ejemplo, que «Los primeros ensayos de una pedagogía aplicada al estudio de la música» datan de la época republicana y que hasta entonces «el arte musical había sido una improvisación, un mero entretenimiento; se tocaba la música de oídas, y los niños aprendían a cantar como los pájaros» (p. 155); afirmaciones que, tal como en el caso de Díaz Meza, contradicen algunos de los datos que él mismo proporciona en otras partes de su libro. Otro problema importante es que la impresión tan positiva que Los orígenes causó en su época y las décadas posteriores, como un texto «exhaustivo» sobre la materia, condujo a una visión acrítica que daba por válidas sus afirmaciones, sin percartarse de sus numerosos errores en términos de datos -se verán algunos más adelante- y el reducido corpus de fuentes originales del que hacía uso. De esta forma, aún treinta años más tarde Roberto Escobar afirmaría que la guitarra, el arpa y la cítara eran los únicos instrumentos «que se podían obtener» en Chile durante el siglo XVIII.44
Esta visión general del período fue recogida en los trabajos de Samuel Claro Valdés, especialmente en su Historia de la música en Chile, que en gran medida se nutrió de los aportes de Pereira Salas.45 Por ejemplo, el autor afirma que el «Chile del siglo XVII no reflejaba el adelanto cultural europeo, ocupado como estaba en la guerra y la colonización», ya que «los colonos chilenos se entregaban a quehaceres menores, llenos de terror ante los fenómenos de la naturaleza y obedientes sumisos de las reales cédulas que llegaban a sus manos de allende los mares». Unos años más tarde, en un texto divulgativo de su autoría añade que con la llegada de la república «el arte musical recibió un nuevo estímulo» y que este «despertar de la música nacional» se vio reflejado en «un nuevo auge de la música tradicional del pueblo»;46 afirmaciones que estaban condicionadas en parte por la creencia de que los archivos y las bibliotecas del país habían sido «exhaustivamente estudiados» por Pereira Salas, como el propio Claro Valdés afirmó en otro lugar,47 de manera que poco podía decirse que él no hubiese dicho antes.
Pero no creo que esta coincidencia de ideas se explique solo por la influencia de un autor sobre otro. Pienso más bien que la evaluación negativa de la colonia fue aceptada sin reparos porque encajaba a la perfección con la ideología nacionalista imperante en los siglos XIX y XX, según la cual el período de dominación española representaba el sometimiento de Chile ante una potencia «extranjera», lo que explica que se retratara de manera oscurantista todo aquello que fuese parte de su cultura -la música incluida-. Sin embargo, la perspectiva antiespañola condujo a atribuir al siglo XVIII cierto «progreso cultural», por cuanto la llegada al trono de un rey francés como Felipe V parecía haber contribuido a «desespañolizar» la música de España y sus colonias. Según Pereira Salas, en ese momento la cultura tuvo «un singular florecimiento» y Chile entró en «una etapa de desarrollo acelerado»; afirmaciones que resultaban contradictorias con las que ya se han visto sobre el supuesto oscurantismo prerrepublicano.48 Esto se dio de la mano con una tendencia cíclica a comenzar la historia desde cero: cada nuevo período suponía un avance sustancial en lo cultural luego de un enorme vacío previo.49
Esto no impidió que Claro Valdés aportara algunas novedades respecto al libro de Pereira Salas. Me refiero, especialmente, al catálogo del fondo de música catedralicio, bastante más completo que el breve «inventario» incluido como apéndice a Los orígenes; las tres piezas de dicho fondo que transcribió en su Antología de la música colonial, publicada el mismo año; y su artículo sobre el maestro de capilla José de Campderrós, que aportó algunos datos inéditos para su biografía.50 Además, si bien reprodujo el diagnóstico de sus antecesores sobre la precariedad del Chile colonial, lo hizo de una forma más moderada, porque creía en la necesidad de un nacionalismo musical «bien entendido», que dejara de lado los «elementos de rechazo al proceso histórico de conquista y colonización que antecedió a la independencia».51
Esta perspectiva predominó en los trabajos publicados desde la década de 1970, que tendieron a evitar los juicios de valor sobre la colonia y su comparación con la era republicana para concentrarse en la comprensión de sus características históricas y musicales. Así lo hizo Luis Merino cuando dio a conocer la existencia del «Libro sesto» de María Antonia Palacios, manuscrito copiado a fines del siglo XVIII y encontrado por Guillermo Marchant que incluye música de Joseph Haydn y otros autores.52 Esta primera noticia fue ampliada en un breve pero notable trabajo de su autoría publicado diez años más tarde, en el que aporta información inédita sobre los compositores y compara un movimiento de sonata del «Libro sesto» atribuido a Haydn con la edición original publicada en Viena, para constatar que la pieza sufrió adaptaciones a un teclado con un registro más reducido que el original.53
Pese a ello, los años ochenta fueron testigos de una notable desatención hacia este período por parte de la musicología local, pues tanto Merino como Claro Valdés se dedicaron a otros temas como el siglo XIX y la música tradicional. La musicología colonialista no volvió a tener un nuevo impulso sino hasta mediados de los años noventa, cuando Víctor Rondón y Guillermo Marchant defendieron sus tesis de magíster sobre la música jesuita y el ya citado «Libro sesto».54 A partir de ese momento -y especialmente en la década siguiente- comenzaron a diversificarse los especialistas dedicados a la colonia y a establecerse líneas de investigación más específicas, como se resume a continuación:
• Víctor Rondón prosiguió el camino iniciado con su tesis de magíster y continuó estudiando el quehacer musical de la Compañía en Chile. La información reunida durante más de diez años de investigación dio lugar a su tesis doctoral en historia defendida en 2009, que será referencia obligada cada vez que se hable de los jesuitas, pero también al abordar otros temas como la fiesta, el teatro o el espacio rural.55
• Guillermo Marchant continuó asimismo investigando y publicando sobre el «Libro sesto». Sus esfuerzos estuvieron dirigidos a vincularlo con la práctica musical «doméstica» y, más adelante, a sustentar su hipótesis de que había sido copiado para -y usado por- una esclava activa en Santiago a fines del siglo XVIII.56
• Más recientemente, Laura Fahrenkrog ha incursionado en el estudio de las prácticas musicales populares en Santiago a fines del período colonial y comienzos del republicano. A partir de fuentes judiciales (del fondo Real Audiencia) ha aportado valiosa información sobre los instrumentos empleados y los contextos de ejecución, tanto públicos como privados.57
• En una época aún más reciente, David Andrés ha investigado el canto llano y los libros litúrgicos en Chile durante el período colonial y decimonónico. Esto le ha permitido aportar datos inéditos sobre un tipo de música que, como se verá, ocupaba un lugar de privilegio en las instituciones religiosas de la época.58
• Cabe mencionar también los trabajos de Gonzalo Martínez y José Miguel Ramos, que estudian la música de otras ciudades del reino de Chile como Chillán, Concepción y Mendoza,59 sobre las cuales solo existían hasta ahora datos fragmentarios.
• Finalmente, en los trabajos de mi autoría, se ha prestado atención a diversos aspectos de la música del Chile colonial, pero de un modo especial a su circulación -especialmente entre Lima y Santiago-;60 la construcción de la historia musical de la colonia por parte de la historiografía posterior;61 las instituciones religiosas, incluyendo los conventos y la catedral de Santiago;62 y también, aunque en menor medida, el ámbito privado.63
Si estos trabajos evidencian una atención especial hacia la relación entre la música y su contexto histórico, la edición del repertorio ha sido en general desatendida. Las excepciones son las tres piezas ya referidas que Claro Valdés incluyó en su Antología; la edición de Víctor Rondón del Chilidúgú, fuente jesuita publicada en 1777 que incluye repertorio musical catequístico;64 los versos del «Libro sesto» que Marchant transcribió en su tesis ya citada;65 la tesis de magíster y posterior edición de Rebeca Velásquez, que incluye transcripciones de algunas obras de Campderrós;66 y mi edición crítica del manuscrito «Cifras selectas de guitarra» de Santiago de Murcia.67
En compensación, algunas investigaciones musicológicas han dado origen a ediciones discográficas que han facilitado la difusión de esta música entre un público amplio. Por ser las más recientes, cabe mencionar dos discos compactos del grupo Les Carillons íntegramente dedicados al Santiago colonial, así como los de Terra Australis y el Estudio MusicAntigua, que incluyen obras del «Libro sesto» y otras fuentes conservadas en Chile.68
De esta apretada revisión se desprenden varias ideas. Primero, aunque la información sobre la música del Santiago colonial haya crecido significativamente desde los tiempos de Pereira Salas, sigue siendo muy parcial y circula en artículos académicos, capítulos de libro y otros textos sueltos, lo que hasta cierto punto la hace inaccesible para el lector no especializado.69 De manera que resulta muy necesario poner a disposición, tanto del lector común como de los estudiosos, un texto como el presente que, además de reunir la información ya publicada sobre el tema, aporta información en su mayor parte inédita, extraída de fuentes de primera mano.
Segundo, el creciente número de investigadores interesados en la música del Chile colonial hace prever que dicha información continuará ampliándose en los próximos años. Por lo mismo, este libro no ha sido escrito pensando en dictar la última palabra sobre el tema (¿qué investigación podría aspirar a ello?), pero sí con el objetivo de actualizar y ampliar las síntesis anteriores de Pereira Salas (1941) y Claro Valdés (1973), para constituirse de esa forma en un nuevo punto de partida para las investigaciones venideras.
Finalmente, la producción previa explica que haya decidido dedicar este libro a la ciudad de Santiago antes que a Chile en su conjunto. Si bien algunos de mis estudios anteriores incluyen información sobre otras ciudades del reino,70 los trabajos de Martínez y Ramos demuestran que estas ameritan investigaciones independientes. En este sentido, si el hecho de producir un nuevo estudio sobre Santiago pudiera interpretarse como una contribución al extremo centralismo que hoy existe en el país, lo sería mucho más el pretender que el libro versa sobre Chile cuando en realidad lo hace sobre la capital y proporciona solo datos puntuales para el resto del territorio.
La ciudad
El hecho de estudiar una ciudad en la que vivo hace casi quince años me lleva inevitablemente a pensar en la relación entre pasado y presente a la que me he referido antes. Por un lado, me resulta fácil vincular aspectos de esa ciudad pasada que constituye mi objeto de estudio con la ciudad presente que veo a diario: los cerros San Cristóbal y Santa Lucía siguen ahí; la catedral y el edificio de la Real Audiencia están todavía emplazados donde fueron construidos en torno a 1800, aunque el segundo tenga hoy una función diferente (es la sede del Museo Histórico Nacional); el trayecto que antiguamente unía la plaza mayor con la Cañada -hoy convertido en paseo Ahumada- continúa siendo un eje importantísimo para la ciudad por el que transitan a diario miles de personas; y la plaza de armas no solo mantiene el mismo emplazamiento que tenía en el siglo XVI, sino que continúa siendo escenario frecuente para la interpretación de música en vivo. Pero, por otro lado, la ciudad presente nunca será igual a la que era doscientos o trescientos años atrás: habrán cambiado de manera importante sus dimensiones, su arquitectura, sus habitantes, sus costumbres y -desde luego- sus sonidos. Los santiaguinos de hoy suelen hacer cosas que no hacían en esa época, como, por ejemplo, ir al centro comercial (o mall) los fines de semana; celebrar en la plaza Baquedano (o «plaza Italia») los triunfos -hasta hace poco inexistentes- de la selección nacional de fútbol; o marchar por las avenidas del centro para protestar por las paupérrimas condiciones de jubilación que ofrece el sistema actual de administradoras de fondos de pensiones (las célebres AFP); y aunque la música suela estar presente en todas ellas, lo hace generalmente a través de medios de reproducción tecnológicos en lugar de interpretaciones en vivo.
A la inversa, el Santiago colonial -fundado por Pedro de Valdivia en 1541-tenía características que lo diferenciaban de su homólogo actual. Una de ellas eran sus dimensiones, mucho menores que hoy en día. Según Armando de Ramón, el plano original de la ciudad estaba compuesto por 126 manzanas, cuyos lados medían aproximadamente 125 metros. Más adelante, en 1748, Jorge Juan y Antonio Ulloa afirmarían que la ciudad tenía 1 946 metros de largo y 973 metros de ancho, lo que denota un crecimiento importante. Su descripción, sin embargo, no incluye el barrio de La Chimba, que estaba situado al norte del río Mapocho, a medio camino entre lo urbano y lo rural.71 En cuanto a su población, las cifras disponibles no son del todo confiables, pero señalan un número aproximado de cinco mil personas en 1657, doce mil en 1700, treinta mil en 1779 y sesenta mil hacia 1810. Al parecer, la evolución demográfica se caracterizó por un crecimiento de los «españoles» (tanto peninsulares como criollos) y afrodescendientes, mientras la población indígena disminuía y era reemplazada por mestizos.72
No debe olvidarse, sin embargo, lo ambiguos que resultaban términos como «mestizo» y «español» en el contexto colonial, dado que muchos indígenas intentaban hacerse pasar por mestizos y estos últimos por criollos. Por ejemplo, en 1648 la Real Audiencia de Chile autorizó a los mestizos a vestirse de españoles, pero no así a los indios, que debían vestirse como tales, «eligiendo cada uno el traje que le toca». La medida a la postre resultó inoperante (los indios comenzaron a hacerse pasar por mestizos y entonces podían vestirse como españoles), pero demuestra cuán problemática resultaba para la mentalidad jerárquica del conquistador la inevitable integración del indígena en su cultura.73 Estas tensiones se acentuaron en el siglo XVIII, lo que se relaciona con el auge de las ideas ilustradas, que promovían una mayor ortodoxia religiosa y un rechazo hacia las manifestaciones populares.74 Pero también se relaciona con dos hitos en la historia de la ciudad. A fines del siglo XVII los indígenas libres aumentaron considerablemente a causa de la brusca disminución de la encomienda,75 que se había transformado en una fuente de abusos y trabajos forzados. Al mismo tiempo, Santiago comenzó a aumentar su tamaño por el norte y el sur, a causa del crecimiento de sus suburbios o arrabales, en los que la población indígena, mestiza y afrodescendiente predominaba.76 Esta población se hizo gradualmente más numerosa, lo que provocó en las elites una reacción temerosa y violenta para mantenerla bajo su control.77 A esto se agregaba una particularidad no menor: el casco histórico de la ciudad no tenía áreas segmentadas étnicamente como las había en otras ciudades de Hispanoamérica (por ejemplo Cuzco); de manera que la elite estaba siempre interactuando con los otros, hecho que contribuía a aumentar su inseguridad.78 Así lo confirma una «relación» escrita en 1744: «No tiene [Santiago] gente tributaria; porque los mulatos, negros, sambaigos y indios libres son todos milicianos y hacen envueltos entre el concurso al servicio a Vuestra Majestad y al común vecindario en que se confunden».79
Sin perjuicio de sus modestas dimensiones, el espacio urbano de Santiago se hallaba jerarquizado, del mismo modo que lo estaba el resto de las ciudades coloniales. Por lo general, estas eran diseñadas según la estructura en damero propia del Renacimiento, con las instituciones representativas del poder civil (gobernación, real audiencia, cabildo) y religioso (catedral), así como las casas de los personajes de elite, concentradas en la Plaza Mayor; alrededor de ellas, y en importancia decreciente a medida que se acercaban a la periferia, se hallaban los estratos medios y subalternos (comerciantes, escribanos, artesanos...) y otras instituciones religiosas (parroquias, conventos, beaterios) que actuaban como «satélites» de la catedral.80
Desde el punto de vista geológico, la capital del reino había sido emplazada por Valdivia al sur del río Mapocho, en un valle rodeado por imponentes cadenas montañosas dominadas por la cordillera de Los Andes -las mismas que hoy en día impiden la circulación del aire y contribuyen a aumentar los niveles de contaminación ambiental-. Quizás por su clima cálido, este mismo lugar había sido ocupado por los Incas durante sus expediciones. De hecho, al momento de llegar los españoles varias comunidades indígenas vivían ya allí, lo que permitió a los primeros aprovechar las tierras agrícolas y los canales de regadío preexistentes.81
Una característica que hoy se ha perdido y era motivo de elogio por parte de los cronistas -particularmente en la primera mitad del siglo XVIII- eran los innumerables jardines y árboles frutales que había en la ciudad.82 El viajero francés Amédée Frézier aporta bellos detalles al respecto:
Para impedir que el río en tiempo de desborde cause inundaciones, hicieron una muralla y un dique, por medio del cual se preparan en todo tiempo arroyos para regar los jardines y refrescar las calles siempre que se desea, comodidad inestimable que no se encuentra más que en unas pocas ciudades de Europa de manera tan natural. Además de estos arroyos, se forman canales más gruesos para que puedan moler los molinos que se hallan dispersos en diferentes lugares de la ciudad, para la comodidad de cada barrio.83
Los mismos cronistas, sin embargo, se quejaban de la escasez de inmuebles altos y el predominio de casas de un piso con muros de adobe. Las excepciones eran algunos edificios públicos como la residencia del gobernador, las instituciones religiosas y las casas aristocráticas cercanas a la Plaza Mayor, que normalmente tenían dos pisos.84 A fines del siglo XVIII, Carvallo Goyeneche reiteraría algunos de estos conceptos en su descripción del reino de Chile:
[...] casi todas [las casas] son bajas, a causa de los terremotos tan frecuentes en aquella tierra, algunas de cal y ladrillo y todas las demás de adobes, porque en ellas hacen los terremotos menos estragos que en los edificios de piedra y ladrillo [...]. Las más son adornadas de hermosas fachadas de piedra labrada, que blanqueadas y pintadas sus paredes, alegran las calles y les dan lucimiento [...]. Tienen cómodas habitaciones con jardines de exquisita variedad de flores, y colocados con proporción algunos frutales, principalmente naranjos y limones, añaden la utilidad del recreo.85
Según Guarda, el modelo ideal de casa en la época incluía tres patios. Al primero se accedía por un zaguán que debía ser de amplias dimensiones, pues entraban a través de él «diversos vehículos, desde el simple caballo a la carreta, pasando por las sillas de manos, calesas y carrozas». Sus puertas eran pesadas, de hojas de roble o alerce, con un postigo y armazón robusta. El segundo patio estaba rodeado por corredores y los cuartos de familia, «en torno a un grato jardín». El tercero era el de servicio y, además de albergar los cuartos de la servidumbre, cocina y despensa, solía constituir un verdadero taller para diversas labores (confección de dulces, faenación de animales, etc.). Algunas casonas -las más importantes- tenían sobre su fachada un segundo piso con cuartos para alquiler. Aunque entre este tipo ideal y los más modestos ranchos existían muchos modelos intermedios, todos ellos solían mantener a lo menos dos patios y el zaguán mencionado.86
Otro aspecto diferenciador era la fuerte concentración de instituciones religiosas, que podría parecer desproporcionada para el tamaño de la ciudad. La catedral fue fundada en 1560 y destruida varias veces a causa de terremotos o incendios (como el de 1769); la construcción del edificio actual se inició hacia 1780.87 El seminario fue fundado en 1584, al costado de la catedral, pero se desplazó cuatro cuadras en 1603. Había tres iglesias parroquiales que administraban el centro urbano (El Sagrario) y la periferia o arrabales (Santa Ana y San Isidro), siete monasterios de frailes y colegios de diferentes órdenes (dominicos, mercedarios, franciscanos, agustinos y hermanos de San Juan de Dios), cinco colegios jesuitas y cuatro conventos femeninos (dos de clarisas, uno de agustinas y uno de carmelitas). Además, en la Chimba se hallaba desde 1643 la Recoleta Franciscana y desde 1754 la Recoleta Dominicana.88
Si bien estos conventos y colegios de órdenes religiosas ocupaban en teoría una posición secundaria con respecto a la catedral, en la práctica frecuentemente no fue así. Esto se debía en parte a sus vínculos con las elites locales, para las cuales la ordenación de algunos de sus hijos como frailes o monjas representaba un destino natural. Como consecuencia de ello, el monasterio al que estos ingresaban solía heredar las propiedades y tierras de sus padres.89 Ahora bien, mientras que los particulares debían pagar al obispado un diez por ciento de las ganancias que generaban sus propiedades (impuesto conocido como diezmo), las de las órdenes religiosas estaban exentas. Así, a medida que estas últimas se adueñaban del espacio urbano, la catedral, como sede del obispado, veía disminuidos sus ingresos. Esta situación fue advertida en 1609 por el obispo Juan Pérez de Espinoza, quien expresó en una carta al rey: «Los diezmos de este obispado van a menos porque las religiones compran y heredan muchas haciendas que dezmaban [sic] cuando estaban en sus propios poseedores [...] y si en esto no provee Vuestra Majestad de remedio, andaremos el obispo y prebendados dentro de diez años pidiendo limosna de puerta en puerta [...]».90
Veremos en el capítulo 1 que a la postre los temores del obispo resultaron infundados, ya que en el siglo XVIII la catedral consiguió mejorar considerablemente su situación financiera. Pero al momento de escribir su carta el panorama era sin duda bastante incierto.
Se ha insistido mucho, por parte de los historiadores, en la posición periférica que Santiago ocupaba en el sistema colonial.91 Algunos testimonios parecen revelar que esta percepción era compartida por los habitantes de la época, ya que señalan la escasez de dinero, la lejanía respecto de las metrópolis (Lima y Madrid) y el alto costo de algunos bienes (ropa, mobiliario, etc.). Por ejemplo, en 1620 el cabildo catedralicio informó al rey sobre las escasas rentas de sus prebendados, ya que «supuesta la carestía de vestuario en esta tierra, no tienen para el muy forzoso y limitado de sus personas y por el consiguiente no les queda con qué pagar el alquiler de una casa, ni para el sustento suyo y de un criado y criada que no puede escusar cada uno».92 Así, en 1626, cuando el obispo Francisco de Salcedo ordenó aumentar los aranceles que se pagaban a los eclesiásticos por los entierros, argumentó que todo era «mucho más caro en Santiago que en Lima, y con el corto salario no hay quién quiera tomar los beneficios ni opositores, y los que postulan son ignorantes y cometen muchos yerros y desconciertos». Utilizando el mismo argumento (el costo de vida de la ciudad), los vecinos protestaron contra la medida y se inició un proceso judicial con los correspondientes testigos. Uno de ellos, el teniente Francisco Martínez, confirmó que el paño y el ruan eran caros, así como «el vino y carne que se come»; pero a la vez reconoció que los santiaguinos -incluso si eran pobres- solían enterrar a sus familiares con mucha pompa, por lo que no consideraba justo «quitar el salario a los dichos curas». Por su parte el padre Juan Romero, rector de la Compañía de Jesús, dijo:
[...] que no sabe que en todas las Indias haya provincia o reino más caro para comprar las cosas que vienen de la Uropa [sic], así de vistuario decente como de medicinas, libros y papel y otras cosas necesarias para la vida humana que este reino de Chile, si no es la provincia del Paraguay, y aún después que Su Majestad les concedió algún comercio valen muchas cosas de Castilla más baratas que aquí.
Finalmente, el fiscal que reportó el caso al Consejo de Indias recomendó, en actitud salomónica, aumentar los aranceles de forma moderada, por no parecerle justo «que en Chile se lleven tan crecidos derechos como en Lima, porque es tierra más pobre; y así se podrá tomar un medio viendo los aranceles que aquí se presentan o remitirlo al arzobispo de Lima, que es persona de toda satisfacción y tiene bien comprendidas todas las cosas de aquellas provincias».93
La percepción de Santiago y Chile como lugares periféricos queda también de manifiesto en una carta que el obispo Humanzoro dirigió al rey en 1662, en respuesta a una cédula real que prohibía las representaciones en los conventos. Allí califica a la «provincia» de Chile como «la más retirada de este nuevo mundo [...]».94
Algunos desastres naturales contribuyeron a nutrir la idea de una tierra pobre y necesitada, como el terrorífico terremoto que destruyó la ciudad en 1647, en el cual mil personas fueron instantáneamente aniquiladas.95 El horror que sintieron los habitantes de Santiago tras esta tragedia, bien documentado en los textos de la época, solo parece comparable desde una perspectiva contemporánea con lo que experimentaron los de Chillán en 1939, Valdivia en 1960 o las regiones del Bío-Bío y el Maule en el reciente terremoto del bicentenario.
Isabel Cruz ha planteado la hipótesis de que antes de 1647 pudo existir en Santiago una «sociedad floreciente», caracterizada entre otras cosas por una actividad cultural importante en las casas particulares.96 Aunque la información que la sustenta sea insuficiente para confirmarlo,97 hay testimonios adicionales que sugieren un cultivo de las artes mayor al que tradicionalmente se ha pensado. Quizá el más interesante sea un contrato, dado a conocer por Pereira Salas, que se firmó a comienzos del siglo XVII entre un particular y un pintor llamado Damián Muñoz, para que este pintara treinta y un cuadros en un tiempo determinado.98 Esto no era excepcional, pues he encontrado otro contrato que Muñoz suscribió en 1633, esta vez con el convento de Santo Domingo, por el cual se obligaba
[...] a servir tiempo de seis años desde hoy en adelante a este dicho convento en el ministerio del dicho su oficio en todo lo que los dicho reverendos padres le ocuparen, trabajando los días de trabajo desde la mañana hasta las once y desde vísperas hasta la noche, dándose los recaudos y materiales necesarios y convinientes del dicho oficio, por razón de trescientos pesos de a ocho reales que el dicho convento le ha de dar y pagar por su ocupación y trabajo en cada un año, una celda en que duerma y trabaje, y de comer, con que durante el dicho tiempo de los seis años se obliga a no despedirse ni hacer falla ninguna pena de ser apremiado y de cumplir [...].99
Otros testimonios sugieren que no existía un consenso absoluto sobre el aislamiento territorial de la región. Por ejemplo, en 1727 los mercedarios de Santiago cuestionaron a sus vicarios generales por eludir su obligación de viajar de Lima a Chile para asistir a los capítulos provinciales, so pretexto de que la distancia era excesiva. Para los religiosos chilenos, en cambio, esta travesía era
[...] menor y menos incómoda [...] que los viajes que hacen a Quito y al Cuzco; el viaje largo es la venida y ésta se absuelve de 25 a 35 días al puerto de Valparaíso que dista de esta ciudad treinta leguas de camino llano, apacible y delicioso y no arriesgado a enfermar por el país; la navegación de vuelta es de 15 días; a el Cuzco hay 200 leguas de camino muy áspero por la variedad de temples y punas, por estas y los desfiladeros de las serranías, arriesgados; a Quito hay 300, también de incomodidad [...].100
Si bien es posible que este testimonio exagerase las bondades del viaje por mar, ciertamente el trayecto de Lima a Santiago era realizado con frecuencia por los navíos mercantes, en la mayor parte de los casos sin problema alguno.
Debe tenerse en cuenta además que los reportes acerca de la precariedad local solían exagerarse con el fin de persuadir a la corona de enviar más recursos. Por ejemplo, el obispo Alday afirmaba en 1763 que la catedral tenía «un número idóneo de músicos»;101 pero en 1770 señalaba que el salario de los capellanes, músicos, seises (niños cantores) y maestro de ceremonias era «tan corto, que por eso jamás se puede lograr una música decente».102 En el primer caso se trataba de un informe dirigido a Roma sobre su visita al obispado -que prácticamente constituía una cuenta de sus primeros diez años como obispo-, mientras que el segundo era una carta dirigida al rey solicitando más recursos. Para colmo, al momento de escribir esta última venía de aprobar cinco días antes una nueva distribución propuesta por el cabildo eclesiástico a petición suya, con el fin de «arreglar» los salarios de los músicos.103
Tampoco debe olvidarse que Santiago formaba parte de lo que Armando de Ramón ha denominado la «red urbana del conosur», integrada también por Lima y Buenos Aires, lo que explica que su actividad comercial fuese más intensa de lo que podría haberse esperado para sus dimensiones relativamente modestas.104 Se importaban bienes con regularidad y a la vez se exportaban productos agrícolas a Lima, lo que experimentaría un espectacular crecimiento a partir de 1693, particularmente en lo referente a la exportación de trigo.105 A esto se agrega que en el siglo XVIII se incrementó el intercambio directo entre los mercaderes santiaguinos y españoles (cf. capítulo 3), lo que contribuyó a dinamizar aún más la actividad comercial de la ciudad. De manera que, tan periférica o modesta como pueda haber sido, Santiago reprodujo a pequeña escala la compleja organización de otras ciudades coloniales.106
De todo lo señalado se desprende entre otras cosas que, si bien Santiago mantuvo durante el período colonial algunas de sus características -como la abundancia de jardines, la concentración de instituciones religiosas y la baja altura de sus casas-, experimentó a la vez cambios profundos que no pueden ser ignorados -el crecimiento de su comercio exterior desde fines del siglo XVII, el mayor número de indios libres en el siglo XVIII, la creciente influencia de la catedral, etc.-. Por esta razón, aunque haya decidido no dividir el libro por períodos, procuro al interior de cada capítulo señalar los cambios más relevantes acaecidos a lo largo del tiempo. Recordando una vez más a Elliot, lo contrario -un acercamiento sincrónico centrado solo en las permanencias- habría resultado reduccionista por «ocultar la diversidad debajo de una unidad artificial».
El referente externo: Lima
Así como el espacio intraurbano se hallaba jerarquizado, también lo estaba el espacio interurbano, es decir, el conjunto de rutas y ciudades que daban forma al imperio español. En términos generales, los centros urbanos que concentraban el mayor poder político y económico actuaban como ejes de otros en principio menos importantes; pero estos últimos podían también constituirse en ejes para aquellos que ocupaban una posición inferior, y así sucesivamente; de manera que la condición de centro o periferia no era absoluta, sino que determinaba más bien las relaciones entre ciudades. Miguel Ángel Marín ha demostrado las repercusiones que este modelo de organización tuvo para la circulación musical en el circuito Madrid-Zaragoza-Jaca,107 por lo que, pese a sus indudables problemas,108 puede ser útil para nuestro caso.
Las principales ciudades de la América española habían sido estratégicamente distribuidas cerca de grandes yacimientos argentíferos, con el objetivo de asegurar el retorno de la plata. Durante los siglos XVI y XVII este circuito era cubierto por dos grandes flotas comerciales que salían de los puertos de Sevilla y Cádiz. La primera se dirigía a Veracruz, en Nueva España, y luego a otros lugares. La segunda iba a la región de Tierra firme, constituida por lo que actualmente correspondería a Panamá, Venezuela y parte de Colombia. Todas las mercancías destinadas a Sudamérica salían desde allí hacia el Callao, puerto de Lima, desde donde eran distribuidas hacia otras ciudades del Pacífico Sur como Guayaquil y Santiago.109 Las implicancias de este circuito para la vida musical sudamericana pueden entreverse a través de dos ejemplos: en 1622 Agustín de Castro envió desde España a Tierra firme dos cajones con «Artes de canto llano» y otros libros, que debían entregarse a Bernardino de Morales y Juan de Sarriá, vecinos de Lima; en la misma nave, Bartolomé Hernández embarcó «Tres ternos de chirimías con sus sacabuches», «Doce vihuelas ordinarias» y «veinte gruesas de cuerdas de vihuela de la tierra...», por cuenta del propio Hernández, Bartolomé González y Jerónima de Padilla, «vecinos de la ciudad de Los Reyes».110
Este circuito de rutas comerciales se hallaba en correspondencia directa con el sistema político-administrativo. Desde 1542 y hasta principios del siglo xviii la principal unidad política al sur del Nuevo Mundo era el virreinato del Perú, que abarcaba la mayor parte de los territorios comprendidos entre Panamá y Chile. Lima era la sede virreinal y de ella dependían las diferentes gobernaciones. La de Chile era a la vez una capitanía general, que contaba con una Real Audiencia (organismo representativo del rey) emplazada en Santiago desde 1609.
El panorama cambió en el siglo XVIII. Primero, la estructura virreinal se modificó en 1717, cuando fue instituido el virreinato de Nueva Granada, que incluía los territorios actuales de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y tenía como sede principal a Santafé de Bogotá. Más adelante, en 1776, se creó el virreinato del Río de La Plata, que abarcaba el sudeste de América del Sur y tenía como capital a Buenos Aires.111 Segundo, las rutas transoceánicas sufrieron alteraciones, primero con la apertura del Cabo de Hornos hacia 1740, que posibilitó a los navíos procedentes de España acceder al Pacífico por el sur del continente. Sin embargo, según explica Eduardo Cavieres, los navíos destinados a los puertos del «mar del sur», como Concepción o Valparaíso, siguieron teniendo la obligación de pasar primero por el Callao, donde eran registrados y se les cobraban los impuestos correspondientes. De manera que la hegemonía limeña, si bien se vio disminuida a causa de los territorios que pasaron a integrar los nuevos virreinatos, se mantuvo intacta para aquellos que continuaban bajo su administración. Tampoco el decreto de libre comercio promulgado en 1778 debilitó la relación de subordinación que existía entre la sede virreinal y Santiago, si bien los comerciantes locales fueron cada vez más conscientes de lo gravosa que esta les resultaba y comenzaron a manifestar su descontento a la corona.112 A esto se añade que la diócesis de Santiago siguió siendo sufragánea de la arquidiócesis de Lima hasta bien entrado el período republicano (1840). Carece de fundamento, por tanto, la afirmación de Claro Valdés acerca de la supuesta pérdida de influencia limeña sobre Chile en términos musicales.113
Sobre el potencial interés de este libro: música, historia y microhistoria
Un meteorólogo estudia un ciclón a fin de compararlo con otros; y al estudiar cierto número de ellos espera descubrir qué rasgos muestran, es decir, cómo son los ciclones en cuanto tales. Pero el historiador no tiene semejante finalidad. Si se le encuentra en alguna ocasión estudiando la Guerra de los Cien Años o la Revolución de 1688, no se puede inferir por eso que esté en las etapas preliminares de una investigación cuyo fin último sea llegar a conclusiones sobre guerras o revoluciones en cuanto tales [...]. Esto se debe a que las ciencias de la observación y experimento están organizadas de una manera y la historia de otra [...]. En la organización de la historia el valor ulterior de lo que se conoce de la Guerra de los Cien Años no está condicionado por su relación a lo que se conoce acerca de otras guerras, sino por su relación a lo que se conoce acerca de las otras cosas que hacía la gente de la Edad Media.114
Estas palabras del historiador británico Robin George Collingwood me han parecido pertinentes para esta introducción porque dan cuenta de uno de los intereses fundamentales que animan a cualquier trabajo de índole histórica como el presente: contribuir al conocimiento de una época determinada. Esta premisa permite responder a una de las preguntas que podrían surgir acerca del potencial interés de este libro: ¿tiene importancia, desde un punto de vista global, el estudio de una pequeña capital sudamericana durante el período de dominación española? O, dicho de otro modo, ¿es relevante un estudio como este solo para los santiaguinos, chilenos o quienes han sido partícipes de la historia local, o lo es también para personas de orígenes diversos, como América Latina, España, Francia, Estados Unidos, China o Sudáfrica?
La respuesta se relaciona con las palabras de Collingwood: este libro estudia la vida musical en Santiago de Chile durante el período colonial y, consecuentemente, aspira a ofrecer nuevos datos y perspectivas al respecto; pero también aspira a ampliar los conocimientos existentes sobre dicho período en un sentido más amplio, ofreciendo información sobre «otras cosas que hacía la gente» en la época (incluidos los propios músicos) y otras ciudades que estaban vinculadas con Santiago desde diversos puntos de vista (incluido el musical). Por estas razones, creo que el libro puede ser de interés -al menos esa es su intención- para quienes se interesen por la música, la cultura y/o la historia durante el vasto arco de tiempo que abarcó el sistema colonial (en el caso de Chile, desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del XIX).
Ahora bien, si el libro aspira a conocer mejor no solo una urbe en particular, sino una época y un sistema político-social, ¿es deseable que el objeto de estudio lo constituya una ciudad pequeña (o «periférica»), con una población reducida y una locación lejana a las ciudades que albergaban el poder político? ¿No hubiese sido más aconsejable utilizar como punto de partida una ciudad de mayor tamaño e importancia en la época, por tanto más representativa del sistema virreinal en su conjunto, como México o Lima?
La respuesta a esta interrogante es más compleja y puede desglosarse al menos en cuatro argumentos. Primero, ya hemos visto que el concepto de periferia no era absoluto, sino relativo -una ciudad que ocupaba una posición periférica frente a otros centros urbanos, podía constituir al mismo tiempo un referente para las ciudades que se hallaban en el escalafón inferior-. En el caso al que se hace referencia, estudios recientes sobre la música de otras ciudades del Chile colonial sugieren que estas eran periféricas con respecto a Santiago.115 Así mismo, una ciudad podía ver modificada su condición, incluso bruscamente, por algún hecho particular: según Francisco Curt Lange, por ejemplo, el descubrimiento de oro en Villa Rica (Minas Gerais) a fines del siglo XVII produjo un inusitado incremento de su actividad musical;116 y aunque en el caso de Santiago no parece haberse producido un cambio tan radical, se verá que ciertos hechos históricos -como el incremento de su población o el desarrollo de nuevas rutas comerciales- tuvieron repercusiones importantes en su vida cultural.
Segundo, es cierto que el reino de Chile estaba a primera vista en una situación de aislamiento geográfico, rodeado por la imponente cordillera de Los Andes hacia el este, el océano Pacífico hacia el oeste, el árido desierto por el norte y un territorio en continua pugna hacia el sur que nunca pudo ser plenamente incorporado en la colonia. Sin embargo, no lo es menos que los sujetos coloniales eran, como afirma Castillero Calvo, «grandes andarines» que no cesaban «de trajinar de arriba abajo por el continente».117 En otras palabras, estaban acostumbrados a transitar de un lado a otro pese a las grandes distancias, las barreras geológicas, el clima a veces inclemente y medios de transporte que hoy nos parecen precarios. Solo este hecho explica que la música pudiese circular tan rápida y asiduamente entre diversas ciudades, incluso a través del Atlántico, como se verá más adelante. De manera que el supuesto aislamiento de Chile era relativo.
Tercero, por lo anterior, los habitantes de Santiago no ignoraban lo que sucedía en Madrid, México o Lima, y lo mismo ocurría a la inversa. La vida musical de estas y otras ciudades estaba pues vinculada, por lo que un estudio musicológico sobre cualquiera de ellas debería arrojar información relevante para el conjunto, más aún si dicho estudio presta una atención especial a los procesos de circulación musical, como intento hacer aquí.
El cuarto y último argumento proviene de la microhistoria. Como es sabido, esta subdisciplina fundada por Carlo Ginzburg propone que, a medida que el historiador reduce la escala de observación, puede incrementar la profundidad del análisis y dar cuenta de aspectos importantes de una época o sociedad que de otro modo pasarían desapercibidos.118 En el caso de Santiago, dadas sus características demográficas ya comentadas, los corpus documentales conservados resultan manejables, aunque sea tras varios años de paciente revisión. Pueden tomarse como ejemplo los protocolos de escribanos, que incluyen testamentos, inventarios y documentos afines: en Madrid se han conservado treinta y siete mil tomos de los siglos XVI a XIX;119 en Lima cerca de cinco mil tomos correspondientes al período colonial;120 y en Santiago unos mil tomos para el mismo período.121 Otro ejemplo: hasta el momento se conoce en Chile un solo archivo con un corpus considerable de música colonial -el de la catedral de Santiago- y este no supera las cuatrocientas partituras aproximadamente.122 Así, mientras que estudios musicológicos sobre otras ciudades -sin duda muy valiosos- se han basado principalmente en un solo tipo de fuente (protocolos de escribanos, documentos catedralicios, etc.), este libro recurre a un amplio espectro de fuentes documentales -de escribanos, de aduana, catedralicias, conventuales, etc.- conservadas en diversas latitudes -fundamentalmente Santiago, Lima y Sevilla-. Con esto no quiero decir que el libro sea exhaustivo, pero sí que la diversificación de las fuentes revisadas ha permitido diversificar también las miradas de quienes nos sirven como testigos de época. De manera que, sin ser este un estudio propiamente microhistórico,123 intenta aprovechar algunas de las herramientas que la microhistoria ha desarrollado. Quizá la más importante consista en un análisis intensivo de las principales fuentes examinadas, que considere tanto sus rasgos más evidentes, situados en la superficie del discurso, como los indicios que tienden a ocultarse a una primera mirada. Para la microhistoria son estos últimos, y muy especialmente los vínculos intertextuales (es decir, las relaciones no siempre evidentes con otros textos, músicas o fuentes), los que más pueden enriquecer nuestra comprensión de los hechos históricos.124 Esta perspectiva está en sintonía con la idea de «narración densa» de Burke comentada en las páginas anteriores y también con la de «micronarración», que el mismo autor describe como un relato sobre un aspecto acotado que sirve para iluminar aspectos más amplios de la sociedad.125 En este contexto debería entenderse el detallado análisis y descripción que se hace de algunas fuentes a lo largo de este libro.
Las fuentes
Una «narración densa» como la descrita implica no solo atender a los testimonios y evidenciar las posibles contradicciones, como ya he señalado, sino también analizar de manera crítica las fuentes disponibles. Para José D'Assunçao Barros, esto requiere entender la fuente textual como discurso y prestar atención a tres de sus dimensiones: el intratexto (aspectos internos), el intertexto (su relación con otros textos) y el contexto («la realidad que lo produjo y que lo envuelve»).126
Si bien coincido con esta propuesta, añadiría al menos una dimensión más: su soporte. Esto último, que ya es relevante en el caso de los documentos históricos y fuentes literarias manuscritas,127 resulta esencial en el caso de las fuentes musicales, pues no es lo mismo una partitura que una parte (o particella) o un manuscrito en formato de facistol. No es lo mismo, tampoco, un volumen manuscrito que un impreso, un legajo que un libro, una obra individual que una colección o volumen misceláneo,128 un «original» que una copia, etc. En el caso de los manuscritos musicales, la consideración del soporte implica también tener en cuenta, hasta donde sea posible, la presencia de uno o más copistas, ya que esto puede resultar clave para una mejor comprensión de la fuente y su contexto: ¿se trata de un autógrafo del compositor o es obra de otro copista?; y en este último caso, ¿era alguien cercano al círculo del compositor, quizá a su servicio?; ¿o bien las distintas «manos» individualizadas denotan una procedencia foránea?
Desde luego, esta visión de las fuentes se vincula a la noción de archivo como un saber discursivo, que se configura no solo al momento en el que las fuentes se almacenan en un repositorio, sino sobre todo cuando son analizadas por los investigadores.129 Dicho esto, ofrezco a continuación una breve reseña de las principales fuentes utilizadas, que serán tratadas con mayor detalle en los capítulos que siguen.
Documentos históricos
Algunos de los documentos citados más frecuentemente en este trabajo proceden de instituciones religiosas. En el caso de la catedral, se trata de acuerdos del cabildo eclesiástico y libros de cuentas. Los primeros se conservan desde fines del siglo XVII y proporcionan información sobre la estructura organizativa en la que estaba inserta la música (composición de la capilla, cargos musicales, etc.), así como sobre su contexto litúrgico y festivo. Los libros de cuentas se conservan solo desde la segunda mitad del siglo XVIII, lo que deja un importante vacío previo; aun así, permiten documentar pagos a los músicos en diversas festividades, así como compras de libros e instrumentos.
El Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago conserva diversos documentos de interés, como son: decretos relativos a la propia catedral y el obispado; expedientes sobre cofradías, como la Hermandad (o Esclavonía) del Santísimo Sacramento; y libros parroquiales de bautismos, defunciones y matrimonios, que suelen resultar útiles para reconstruir la biografía de los músicos estudiados, ya que proporcionan no solo sus fechas de nacimiento y muerte, sino también los datos de su testamento cuando fue otorgado.
Los archivos conventuales, por su parte, conservan actas capitulares y libros de cuentas similares a los de la catedral. De los primeros pueden extraerse, entre otros datos, nombres de músicos de la institución, descripciones del ceremonial vigente y disposiciones relativas a la práctica musical. Los segundos permiten documentar la adquisición de instrumentos y la contratación de músicos para algunas festividades. Además, los libros de cofradías y terceras órdenes testimonian el importante aporte de los laicos a la vida musical de estas instituciones, lo que puede contribuir a superar la imagen tradicional que durante mucho tiempo se tuvo de ellas como lugares apartados del mundo terrenal. Finalmente, los conventos femeninos preservan, además de los anteriores, libros de «peticiones de religiosas», que ofrecen información sobre su biografía, el oficio de cantora o instrumentista que solían desempeñar y ciertas características de la enseñanza musical en la época.
El Archivo Nacional Histórico es el que preserva una mayor cantidad de documentos relativos al Chile colonial. En este libro he utilizado predominantemente aquellos que integran los fondos Contaduría Mayor y Escribanos de Santiago. Del primero he aprovechado los registros de entrada de navíos para documentar los instrumentos musicales importados desde Lima y sus destinatarios. El segundo ha resultado un instrumento invaluable para determinar los instrumentos, las partituras y los tratados musicales que se hallaban presentes en las casas particulares y por tanto conocer mejor la vida musical en el ámbito privado, tema que en el contexto chileno había sido muy poco explorado (cf. el capítulo 3). Además, los testamentos de músicos han proporcionado información de interés sobre su vida y trayectoria profesional.
Pero los resultados no hubiesen sido los mismos si la búsqueda se hubiese limitado únicamente a los archivos del país. El Archivo General de Indias contiene, entre otros documentos de provecho para el musicólogo,130 la correspondencia y documentación administrativa que circulaba entre Chile y España durante la colonia. Esta ha servido especialmente para cubrir las épocas que en los archivos locales se hallaban menos representadas: el siglo XVI y la primera mitad del XVII. En el caso del Archivo General de la Nación del Perú, he utilizado los registros de salida de navíos del fondo Real Aduana, que se inician en 1773, para documentar el envío de instrumentos y libros de música desde Lima a Santiago. Esto ha constituido un complemento valioso a la revisión efectuada en el fondo Contaduría Mayor, como se verá en el capítulo 3.
Fuentes musicales
Las fuentes musicales utilizadas en este libro pertenecen a dos grandes categorías: 1) aquellas que se han conservado hasta la actualidad y 2) aquellas que no se conservan hoy en día, pero cuya presencia en la época colonial ha podido ser documentada.
En relación con las primeras, el único repositorio conocido hasta la fecha que preserva una cantidad significativa de partituras del período colonial en Santiago (y Chile) es el fondo de música catedralicio. Según el catálogo de Claro Valdés,131 incluiría unas cuatrocientas partituras escritas desde 1770 a los primeros años del siglo XIX, fundamentalmente durante la maestría de capilla de José de Campderrós. Como se demostrará más adelante, se conservan incluso algunos de sus originales y copias autógrafas, lo que resulta de indudable interés. Pero también se encuentran partituras copiadas por otros músicos de la catedral, así como manuscritos que fueron enviados desde el exterior.
Si uno se sale de los márgenes de la catedral para dirigirse al ámbito privado, se encuentra únicamente con dos fuentes musicales. Una de ellas es el citado «Libro sesto», que anteriormente perteneció a Guillermo Marchant y se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de Chile.132 Esta fuente constituye un testimonio -hasta ahora único- del cultivo de la música para teclado en Santiago, aunque según Marchant incluye también obras para salterio y posiblemente violín.133 La otra es el manuscrito «Cifras selectas de guitarra» de Santiago de Murcia, destinado a la «guitarra barroca» o de cinco órdenes. Con toda probabilidad fue copiado en España y llegó a Chile posteriormente, sin que haya podido precisarse cuándo lo hizo, aunque existen indicios de que pudo ser a fines del siglo XVIII o comienzos del XIX.134 Sea como fuere, tanto el tipo de repertorio que incluye como el instrumento al que está dedicado eran bien conocidos en Santiago, como se verá.
También se conservan fuentes musicales relacionadas con el teatro. Estas incluyen dos colecciones de 1717 intituladas Theatrum affectum humanorum y Theatrum Doloris et Amoris, que fueron publicadas en Munich por el jesuita Franz Lang. En términos generales, se trata de dramas en latín con una estructura claramente operística, en la que predominan los recitativos y arias; sin embargo, se intercalan también diálogos hablados. Un volumen de los diez que contenían ambas colecciones fue encontrado hace algunos años por Víctor Rondón en el archivo de la Recoleta Dominicana de Santiago, sin duda porque llegaron allí luego de la expulsión de la orden en 1767.135 La diferencia con el «Libro sesto» y «Cifras selectas...», es que en este caso ha podido documentarse con precisión el contexto en el que fueron empleadas, puesto que se hallaban en el colegio de San Miguel de Santiago, como consta en su inventario de bienes.136 Otra fuente teatral es la comedia Destinos vencen finezas, con música del compositor español Juan de Navas y texto del peruano Lorenzo de las Llamosas. Fue estrenada en Madrid en 1698 y publicada al año siguiente en la Imprenta de Música de José de Torres. El ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de Chile fue dado a conocer hace algunos años por quien suscribe y es el tercero que se conoce en el mundo.137 Aunque no es posible asegurar que llegase a Santiago durante la colonia, en el capítulo 4 se verán algunos indicios de que pudo ser así.
Los «libros de coro» con canto llano, manuscritos y de gran formato, tan numerosos en catedrales importantes como las de Lima o México, se han conservado escasamente en Santiago. El fondo de música de la Recoleta Dominica es quizá donde se encuentran más representados y, aun así, los del período colonial se limitan a un libro fechado en 1781 que se hizo por encargo del padre fray Joseph Cruz; otro que no lleva fecha pero parece contemporáneo al anterior; y un antifonario dominicano que puede fecharse en torno a 1700.138 No se han encontrado fuentes como estas en la catedral de Santiago -al menos para el período colonial-, mientras que otras instituciones donde han sido exhibidos algunos ejemplares no cuentan con catálogos que proporcionen mayor información.139 En cuanto a los impresos, se conservan en la propia Recoleta Dominicana cuatro libros con canto llano,140 y es posible hallarlos también en la catedral y el Seminario Pontificio Mayor. La pregunta por cómo se condice esta relativa escasez de libros de coro con la importancia que el canto llano tenía en las instituciones religiosas del Santiago colonial será discutida en el capítulo 1.
Cerrando las fuentes musicales conservadas se encuentran algunos tratados. Uno de ellos es la Escuela música según la práctica moderna de fray Pablo Nassarre, que fue empleado por los franciscanos de Santiago en la segunda mitad del siglo XVIII y se encuentra actualmente en su biblioteca conventual -lo veremos en el capítulo 2-. Adicionalmente, en la Biblioteca Nacional de Chile se han conservado los famosos tratados musicales de Zarlino, Glareanus y Kircher.141 El primero, al menos, estaba en la biblioteca del colegio de San Miguel al momento de la expulsión de la Compañía en 1767.142 En cuanto al de Kircher, es probable que fuese usado por los jesuitas de Santiago, a la luz de la información que ha dado a conocer Víctor Rondón.143 Finalmente, en la Recoleta Dominicana se han conservado los manuales de canto llano de Jerónimo Romero de Ávila y Francisco Marcos y Navas, editados en Madrid a mediados del siglo XVIII.144
En relación con la segunda categoría -las fuentes musicales no conservadas pero que han sido documentadas para el Santiago colonial- estas consisten en tratados como los anteriores que he podido localizar en los fondos Escribanos de Santiago y Real Aduana. Los autores representados son Antonio Fernandes, Antonio Soler, Antonio Roel del Río y Pablo Minguet, pero me referiré a todos ellos en el capítulo 3.
En términos generales, las fuentes musicales de la época testimonian los conceptos teóricos y el repertorio que circulaban en la ciudad. Las partituras manuscritas conservadas han resultado provechosas por cuanto su texto, sus anotaciones marginales y su materialidad o soporte suelen contener referencias explícitas o implícitas al contexto de ejecución de las obras. Los impresos musicales han sido menos fructíferos en este sentido, por la extrema escasez de inscripciones de cualquier tipo. En el tratado de Nassarre, por ejemplo, a excepción del anverso de la tapa, solo se encuentra una anotación hecha a mano en todo el libro (se verá en su momento), mientras que en otros como el de Glareanus no es posible encontrar siquiera una, como si el texto acabara de salir de la imprenta. Podría pensarse que esto evidencia el nulo uso que se hizo de ellos en el Santiago colonial; pero pienso más bien que testimonia el extremo cuidado y respeto con el que eran tratadas estas fuentes, tanto por su relativa escasez como por la importancia que se les atribuía.
Algunas limitaciones de este trabajo
En otros campos de investigación ha comenzado a hacerse cada vez más frecuente señalar no solo las posibles contribuciones de la investigación, como he hecho hasta aquí, sino también sus limitaciones. Considero extremadamente saludable esta práctica, por lo que intentaré describir aquí, de manera concisa pero clara, las posibles limitaciones de este libro, sin olvidar que el autor nunca es plenamente consciente de todas las virtudes o los defectos que su trabajo pueda tener.
Una de las limitaciones más importantes se desprende del apartado anterior: la asimetría entre las fuentes y la realidad que se aspira a conocer, algo muy común en el ejercicio de la historia. Ciertos espacios han dejado más documentación y partituras que otros, lo que no significa que su vida musical fuese necesariamente mayor o más intensa. Por ejemplo, para las instituciones religiosas -especialmente la catedral- se cuenta con un corpus significativo de fuentes musicales, mientras que para el ámbito privado estas escasean, sin duda porque no contaron con una institucionalidad que hiciera posible su conservación. Esta carencia es aún más notable en el caso de la música de tradición oral que se practicaba en los espacios públicos (plazas, tablados, procesiones) y locales comerciales (pulperías), lo que deja una amplia gama de prácticas musicales en una relativa oscuridad. Los estudios de Laura Fahrenkrog ya citados, que abordan las «músicas populares» a partir de fuentes judiciales, evidencian tanto el interés de dichas prácticas como lo difícil que resulta acceder a ellas en su dimensión estética y sonora. Pero el problema afecta también a la música de tradición escrita, pues se ha visto que las fuentes de canto llano prácticamente brillan por su ausencia, pese a haber sido este un tipo de música predominante en las instituciones religiosas del período, lo que explica que el espacio que el libro dedica a la música polifónica, en especial en estilo moderno o concertado, sea sensiblemente mayor. Invito, pues, al lector a ser cauto ante este hecho y tener en mente que la diferencia de páginas dedicadas a cada manifestación musical no refleja necesariamente la proporción en que fue cultivada (véase más sobre estos problemas en el capítulo 5).
Lo anterior se manifiesta igualmente en las fuentes musicales conservadas: no contamos con partituras anteriores al siglo XVIII, con excepción de un brevísimo fragmento contenido en un poder notarial de 1564, cuya posible fuente de origen no he conseguido rastrear;145 y esto, pese a haber existido, desde la fundación de Santiago, una práctica musical permanente y diversa como era propio de cualquier ciudad colonial. Las posibles causas para ello no resultan fáciles de precisar, pero pienso que, antes de buscar explicaciones para la desaparición de las partituras anteriores a 1700, habría que preguntarse por qué comenzaron a conservarse a partir de esa época y muy especialmente en las últimas décadas del período colonial. Después de todo, las fuentes de cualquier tipo (no solo musicales) tienden a desaparecer con el tiempo a menos que algún motivo lleve a conservarlas.146
Otra limitación digna de señalar es que, por muy amplio que sea el rango de fuentes utilizadas, en ningún caso es exhaustivo. Por ejemplo, los documentos del fondo Real Audiencia del Archivo Nacional Histórico solo serán citados esporádicamente en este libro.147 Asimismo, solo he podido acceder a un archivo conventual femenino -el del Monasterio de la Victoria- pese a haberlo intentado en los de agustinas, carmelitas y clarisas del monasterio de la Antigua Fundación. Estos y otros repositorios continúan siendo un terreno virgen que está a la espera de nuevas investigaciones musicológicas.
Un último punto en relación con las fuentes ha sido anticipado en las páginas previas y tiene que ver con su carácter inevitablemente sesgado, dado que tienden a reflejar la ideología predominante entre las personas o instituciones que les dieron origen.148 Así, por ejemplo, se verá que las manifestaciones musicales mayormente vinculadas con los indígenas o afrodescendientes son excluidas de la categoría de «música» en algunos documentos del período. Tampoco resulta casual que la información sobre los «músicos» sea superior en cantidad a la de las «músicas», como se apreciará en el capítulo 5. Pero esto puede constituir un insumo para la investigación si se mira con la necesaria perspectiva crítica y, de esa forma, se transforma el sesgo detectado en objeto de reflexión.
Otra limitación de la cual soy consciente está relacionada con el análisis musical. Al haber afirmado que tiene aquí una presencia mayor que en otros estudios sobre música y ciudad, no he querido generar la expectativa de que vaya a ser protagonista en el libro. Más aún, debo admitir que, por el espacio disponible para el libro y la gran cantidad de datos históricos encontrados, he incluido el análisis musical en una proporción inferior a la que hubiese deseado. Aun así, en cada uno de los capítulos dedico al menos un apartado al análisis de algunas obras del período.
También constituye una limitación el corpus especialmente escaso de investigaciones relacionadas con aspectos importantes de la vida musical santiaguina. El caso más representativo es quizá el del canto llano, no solo por la importancia que tuvo en la época, sino porque las fuentes conservadas harían viable profundizar en su estudio, pese a la escasez de libros de coro ya señalada. En este sentido, es de esperar que los trabajos ya citados de David Andrés encuentren continuidad en el futuro, ya sea por parte suya o de otros autores. Por el momento, este libro intenta aproximarse al tema con la evidencia disponible.
Finalmente, existe consenso sobre el importante grado de incertidumbre que conlleva siempre la investigación musicológica e histórica. En este sentido, el hecho ya señalado de haber advertido al lector sobre los pasajes conjeturales por medio de expresiones como «puede ser» o «parece probable», no quiere decir que cuando el texto diga «con seguridad» o «es un hecho que» no exista margen de duda alguno. Lo que puedo asegurar, es que he hecho el mayor esfuerzo para que mis afirmaciones fueran coherentes y verosímiles a la luz de la evidencia disponible.
Agradecimientos
Escribir un texto de estas dimensiones constituye siempre un «dulce reato» para su autor, una experiencia dual en la que el placer y la dicha conviven con el cansancio y la frustración. Por tanto, quisiera agradecer a todas aquellas personas que han contribuido a que el proceso de investigación y escritura fuese, a la postre, mucho más dulce que fatigoso, con las disculpas del caso por las involuntarias omisiones que pueda cometer.
Agradezco pues a mis colegas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, institución en la que trabajo desde 2003, y especialmente a Claudia Campaña, Liza Chung, Coca Duarte, Cristian Morales, Carmen Peña y Aliocha Solovera, por su amistad, consejos o simplemente grata compañía. Así mismo, agradezco a quienes han sido mis jefes directos durante este tiempo el haber valorado mi trabajo como investigador, en particular a Octavio Hasbún, Alejandro Guarello, Sergio Candia y Karina Fischer (directores), y Jaime Donoso, Ramón López y Luis Prato (decanos).
Este libro es resultado de una investigación de más de una década que ha contado con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, FONDECYT (proyectos nos. 1050918, 1071121, 1100650, 1120233, 1150206 y 1170071), el Fondo de la Música del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (proyecto 11021) y mi propia universidad a través de su Vicerrectoría de Investigación y su Dirección de Artes y Cultura, esta última encabezada actualmente por Miryam Singer (proyectos no. 03/2CIAF, DIPUC/346/2003, VRAID no. 03-II/05CCA, VRI-CCA 2012-40, VRI-CCA 2014-3001 y, especialmente, VRI-CCA 2016-5798, que me permitió concentrar parte de mi jornada en la escritura del libro).
En dichos proyectos han participado numerosos ayudantes de investigación y tesistas, varios de ellos colegas ya, a quienes agradezco su colaboración en la revisión de fuentes y elaboración de transcripciones. Me refiero en particular a Luis Achondo, Macarena Aguayo, Constanza Alruiz, Valeska Cabrera, Jaime Canto, Ana María Díaz, Laura Fahrenkrog, Paul Feller, José Manuel Izquierdo, Laura Jordán, Daniela Maltrain, Luis Martínez, Francisca Meza, Francisca Moraga, Gabriel Rammsy, Macarena Robledo, Lía Rojic, Valentina Salinas, Rodrigo Solís y Malucha Subiabre.
Asimismo, me he visto beneficiado por colegas de diversas instituciones que me han transmitido ideas, consejos o críticas que han ayudado a que este trabajo fuese menos incompleto e imperfecto. Estos son, entre otros, David Andrés Fernández, Gerardo Arriaga, Egberto Bermúdez, Yael Bitrán, Camilo Brandi, Rogério Budasz, Juan José Carreras, Jaime Carter, Antonio Corona, Drew E. Davies, Rodrigo Díaz, José María Domínguez, Miriam Escudero, María Gembero, Cristian Gutiérrez, Bernardo Illari, David Irving, Tess Knighton, Germán Labrador, Begoña Lolo, Javier Marín, Miguel Ángel Marín, Iván César Morales, Juan Guillermo Muñoz (QEPD), Pilar Ramos, Luis Robledo, José Antonio Robles Cahero, Pablo Rodríguez, Víctor Rondón, Emilio Ros-Fábregas, Evguenia Roubina, Craig Russell, Christian Spencer, W. Dean Sutcliffe, Aurelio Tello, Rodrigo Torres, Alfredo Vicent y Leonardo Waisman.
Agradezco a los archivos y bibliotecas que he visitado, tanto en Santiago de Chile (archivos conventuales de Agustinos, Franciscanos, Mercedarios y Clarisas de la Victoria; Archivo de la Catedral de Santiago; Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago; Archivo Nacional de la Administración; Archivo Nacional Histórico; Biblioteca Nacional; y Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile) como en el extranjero (Archivo Arzobispal de Lima; Archivo de la Catedral de Lima; Archivo General de Indias; Archivo General de la Nación del Perú; Archivo Histórico de Protocolos de Madrid; Archivo Municipal de Lima; y Biblioteca Nacional de España). Una lista exhaustiva de los directores y archiveros que han facilitado mi labor excedería el espacio disponible, pero no puedo dejar de mencionar a Guillermo Carrasco, Juan Centeno, Emma De Ramón, Laura Gutiérrez Arbulú, el padre Rigoberto Iturriaga (OFM), Arlette Libourel, Fernando López Sánchez, el padre Alfonso Morales Ramírez (OM, QEPD), Fernando O'Ryan (QEPD), Carmen Pizarro, Celia Soto Molina, Melecio Tineo y María Elena Troncoso.
Agradezco a Casa de las Américas de Cuba el haber distinguido con el Premio de Musicología 2018 la versión española de este libro y posibilitado su publicación, con una mención especial a María Elena Vinueza, su equipo y los miembros del jurado. Hago extensivo este agradecimiento a Ediciones UC, y en particular a Patricia Corona, por haber aceptado coeditar el libro junto a Casa de las Américas.
De un modo similar, agradezco a Oxford University Press, y especialmente a Alejandro Madrid y Suzanne Ryan, por haber confiado en este proyecto y haber hecho posible su publicación en inglés, en tan prestigiosa editorial.
Mi familia, en toda su extensión, ha sido fundamental en mi vida personal y trayectoria académica. Agradezco pues a mis padres, Pedro y Patricia (ils sont à l'origine, ils le seront toujours), y hermanos, Lorena, Olivier y Andrea.
A mis amados hijos mayores, Javier y Marcelita, por quererme, escuchar con paciencia mis divagaciones sobre la cultura colonial y aportar no pocas ideas de interés al respecto.
A su madre, Marcela, por haberme acompañado durante parte de las investigaciones que han dado origen a este libro.
A mi amada hija menor, Josefa, por estar aquí.
Y a su madre, Carola, con amor, por su compañía y el haberme dado otra perla que adorar en mi vida.
Finalmente, dedico este libro a Álvaro Torrente, por su amistad y por ser quien me formó en el campo de la musicología, sin lo cual ni este trabajo ni los demás hubiesen sido posibles.