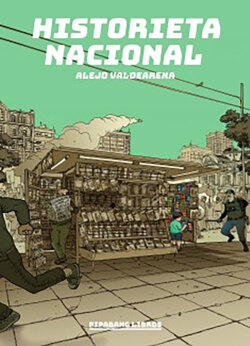Читать книгу Historieta nacional - Alejo Valdearena - Страница 11
Оглавление4
Las remiserías empezaron a extenderse por el territorio de General Green como si fueran hongos y abrió una en la Galería Primavera. Los remiseros se pasaban el día tomando mate y fumando delante del local. René odiaba tener que atravesar su nube de humo asqueroso todos los mediodías; la peste del tabaco lo hacía extrañar el olor a orina del pasado. Para colmo, uno de los remiseros empezó a frecuentar Valhalla Comics. Primero se lo encontraba charlando en la puerta con Bili y cuando quiso acordar estaba adentro, participando del almuerzo. Si el librero lo había invitado, no se había tomado el trabajo de consultar antes con él. El remisero se llamaba Horacio y el coche que manejaba estaba en un estado de conservación peligrosísimo, probablemente ilegal. Lo descubrió el día que tuvo que dejarse llevar a su casa en esa navaja con ruedas, por una razón de fuerza mayor: no había más coches y necesitaba llegar con urgencia a su baño.
No soportaba a Horacio; sus chistes, sus risotadas, su costumbre de comer parado, caminando dentro de la comiquería; todo lo que hacía lo ponía nervioso. Era un castigo escucharlo hablar de su personaje favorito, un exagente de inteligencia que usaba armas de fuego y tenía por símbolo una calavera. Se mordía la lengua para no decirle que solo un imbécil podía elegir a un triste pistolero como ese teniendo a su disposición a todo un Olimpo de semidioses. El uso de la pólvora, a su entender, dibujaba una clara línea roja que separaba a los superhéroes de los matones. Lo peor era que el remisero, a pesar de no haber leído casi nada, no se quedaba callado cuando hablaban de otros comics. Opinaba hasta del Campeón, con un desparpajo que lo sacaba de sus casillas.
—Es que no da para más el personaje —dijo un mediodía.
René había cometido un error estúpido: le había dado pie; no había podido aguantarse las ganas de quejarse de la nueva fechoría de los sátrapas, que volvían a las andadas. Sí, no les había bastado con matarlo y resucitarlo con pelo largo, traje y poderes diferentes. Tampoco se habían quedado tranquilos después de casarlo con la periodista, rompiendo una dinámica de pareja que había funcionado a la perfección durante más de medio siglo. Otra vez buscaban el golpe de efecto, el titular del millón de ejemplares. El pelado había ganado las elecciones; era el nuevo líder del Mundo Libre. Salían otra vez a buscar el dinero fácil de los legos y traicionaban al fan verdadero, que prefería las buenas historias a los trucos baratos. Esta vez, al menos, la peor parte le había tocado al archienemigo, degradado de supervillano a político. Solo un atajo de imbéciles podía pensar que la política era un terreno fértil para los comics de superhéroes. ¿Dónde veían las posibilidades para la acción y la épica?
—Da para mucho más el personaje —dijo sin levantar la vista del tupper que tenía sobre las piernas.
¿O de verdad había que explicarle al remisero que los arquetipos universales en altísimo grado de pureza como el Campeón se agotan solo cuando se agotan los seres humanos?
—Es que es un negocio —se metió Bili—. Hay que vender ejemplares.
¿Qué quería decir el librero con eso? ¿De qué lado estaba? René se sintió traicionado por segunda vez en poco tiempo. En los últimos meses Bili había empezado a vender manga, incumpliendo el juramento de no hacerlo que había repetido en voz alta, sin que nadie lo obligase, infinidad de veces en infinidad de charlas. Por culpa del manga Vahalla Comics se había llenado de alumnos de los colegios secundarios de la zona; incluso entraban grupos de niñas, bañadas en perfumes empalagosos, siempre mascando chicle y hablando a los gritos.
—Los ejemplares también se pueden vender con buenas historias —dijo.
—¿Cómo cuáles? —preguntó Horacio—. Contate una.
Tenía decenas de ideas para grandes historias pero no pensaba caer en la trampa. Sabía que Horacio solo quería hacerlo hablar para tomarle el pelo; las puyas irónicas eran otra especialidad del remisero, más molesta incluso que sus estúpidas opiniones.
—No puedo —dijo—. Tengo que volver al trabajo.
Aunque no había terminado de comer, cerró el tupper, envolvió los cubiertos en una servilleta de papel y metió todo en una bolsa con el logo de la comiquería.
—No te enojes —dijo Horacio—. Era por charlar...
—Pará —lo frenó Bili—, llegó material.
El librero entró en el depósito y volvió con dos comic books que metió en una bolsa nueva, René pagó con su último billete grande, con la tranquilidad de que al día siguiente era cinco de mes, fecha de cobro en la municipalidad. Gastaba la mitad de su sueldo en Valhalla Comics, ¿era justo que tuviera que aguantar los desplantes de un advenedizo como Horacio al que nunca había visto sacar la billetera?
Por alguna razón que desconocía la plaza se había llenado de campamentos de protesta. Las zonas de césped estaban ocupadas por carpas y, de eucalipto a eucalipto, colgaban carteles con reclamos de docentes, estudiantes, personal sanitario, jubilados, desocupados y vecinos hartos de vivir sin cloacas. El comportamiento de esa fauna le parecía misterioso; siempre habían risas, criaturas jugando, partidas de cartas y nunca faltaba alguien tocando la guitarra. ¿No se suponía que estaban enojados?
Bajó del colectivo y rodeó la plaza por las veredas de enfrente para evitar el contacto con los acampados, como hacía todos los días. Tesorería, la dependencia encargada de pagar los sueldos, tenía su propia entrada, sobre un lateral de la municipalidad. Era normal que hubiera un grupo de gente charlando en la puerta; los días de cobro también eran días de encuentro porque todos los municipales tenían amigos o familiares en dependencias que usualmente no visitaban. Lo que no era normal era el gesto de consternación que se repetía en las caras. Pensó que alguien había muerto —un barrendero, una secretaria, un inspector— y los demás se veían obligados a fingir que les importaba. No era su caso; no sentía la necesidad de mostrarse apenado por la muerte de una persona desconocida y prefería no saber los detalles del deceso.
Pasó entre la gente sin mirar a nadie y entró en la dependencia.
—No están los cheques —le dijo la administrativa que lo atendía todos los meses.
A esa altura ya estaba acostumbrado a la desconsideración de su empleador; no solo había ignorado sus notas reclamando más estanterías, también había hecho oídos sordos a las que solicitaban el reemplazo de los muchos tubos fluorescentes quemados que había en el archivo. ¿Cuántos años llevaban así? Más que él en el cargo. Pero incluso teniendo en cuenta esa eternidad de desidia, que no estuvieran los cheques era una nueva categoría de desconsideración alcanzada por el municipio, una totalmente inadmisible.
—¿Cuándo van a estar? —preguntó.
—No se sabe —dijo la administrativa.
—¿Cómo que no se sabe? —perdió la paciencia.
—Si querés más precisiones —se tensó la mujer—, andá a preguntarle al intendente.
¿Cómo pretendían que viviese mientras decidían cuándo iban a pagarle? Era un atropello, un escándalo. Caminó hasta el frente del edificio y subió masticando furia las escalinatas de mármol de la entrada. El hall se había llenado de grupos de municipales que charlaban en voz baja, como si de verdad estuvieran en un velorio. En uno de los grupos estaba la chica de información, que era la única persona de la municipalidad con la que René tenía un contacto diario, aunque mínimo; ella lo saludaba todas las mañanas usando su nombre de pila y él le contestaba con una inclinación imperceptible de la cabeza.
La acechó hasta que se separó del grupo y pudo abordarla.
—Señorita, ¿usted sabe algo de los cheques?
Rosalía hablaba con todos los municipales que pasaban por el hall y además era ahijada de la secretaria personal del intendente; no solo manejaba datos recopilados en la planta baja, también tenía acceso a información reservada para los pisos superiores. Sabía todo de todos, menos del director del archivo, que jamás soltaba prenda.
—Sí, algo sé —dijo —. Se acercó a René y bajó el tono como para contarle un secreto, aunque ya había compartido la información con casi todos los municipales—. Los cheques están —dijo—, pero llamó el gerente de la sucursal y avisó que no tiene autorización para pagarlos. Parece que de pronto la casa central se puso quisquillosa y quiere auditarnos antes de largar un solo peso más. ¿Sabés lo que pueden tardar en hacer una auditoría de las cuentas del municipio entero? ¡Meses, René! ¡Meses!
Rosalía estaba exaltada por la oportunidad de tener a mano al municipal más esquivo; se acercó más a él y bajó más el tono.
—Es el hijo de puta del gobernador —dijo— le quiere cortar las alas al jefe porque empieza a hacerle sombra.
René se abstuvo de preguntar cómo podía pasar algo así teniendo en cuenta que, hasta donde él sabía, el intendente y el gobernador eran del mismo partido político. ¿O habían dejado de serlo? Como no miraba noticieros y cuando se cruzaba con un diario solo leía las tiras de la última página, desconocía por completo la actualidad y los intríngulis de la política le resultaban lejanos, misteriosos y sobre todo repugnantes. «Le roban a la gente», decía la tía cada vez que se enojaba porque aumentaban los servicios o se cortaba la luz. Era todo lo que hasta ese momento había necesitado saber sobre el tema.
Reunidos en una asamblea en la que René no participó, los municipales votaron de forma unánime por la propuesta de iniciar un ciclo de cese de tareas, de una hora parada por dos trabajadas, para darle visibilidad al conflicto. En las horas paradas, muchos salían a fumar sobre las escalinatas de entrada y tardó poco en formarse un coro estable que cantaba canciones de cancha con la letra adaptada al reclamo. Todas las canciones señalaban al gobernador como culpable de la crisis que vivía el municipio y encontraban la manera de hacer una rima soez con su apellido. Al día siguiente de haber sido creado, el coro ya tenía un bombo.
¿De verdad les parecía una buena estrategia someter al prójimo a una sesión infinita de percusión grosera? ¿La empatía de quién esperaban conquistar con ese tormento? La chica de información parecía ser la líder del coro de revoltosos; cantaba encaramada sobre uno de los leones de piedra que flanqueaban la base de las escalinatas, de cara a los demás, como si estuviera dirigiéndolos. Cada mañana, René se acercaba a ella para preguntarle si había novedades. Y siempre las había, pero nunca podía entenderlas. Los partes de la chica estaban tan llenos de jerga política y sobreentendidos que, cuanto más se esforzaba en seguirlos, más crípticos se volvían; se veía obligado a interrumpir con preguntas y cada pregunta abría un nuevo hilo de explicación, lleno de jerga y sobreentendidos. Sacaba en limpio que el intendente iba perdiendo y eso no le parecía una mala noticia, a pesar del tono ominoso que usaba la chica para contarlo. ¿O a él no le daba lo mismo qué villano ganase? Lo importante era que la pelea terminara cuanto antes.
Con los nervios que estaba pasando, le fue imposible controlarse con la comida. En menos de dos semanas, se quedó sin los productos que hacían tolerable la ansiedad: salchichas, hamburguesas, fiambres, maní, aceitunas, papas fritas industriales, galletas dulces, alfajores. La única alegría que se llevaba a la boca eran los vasos de gaseosa que Bili le invitaba todos los mediodías en la comiquería. El librero le ofreció una línea de crédito de emergencia, y aunque René detestaba contraer deudas, no tuvo más remedio que aceptar. No podía vivir comiendo arroz blanco y sin comics.
¿Eran tan crueles los villanos como para matar a la gente de inanición? Tenía más miedo del hambre que de la muerte; el reposo final era deseable si imaginaba el vórtice de un hambre de varios días. Sabía que no tenía chance de conservar la dignidad, que un hambre así podía hacer con él lo que quisiera, incluso convertirlo en uno de los monstruos que de noche revisaban la basura. Se imaginaba desatando un nudo y recibiendo como un golpe en la nariz el olor nauseabundo de la yerba mate podrida que nunca faltaba en las bolsas del barrio. Se imaginaba metiendo la mano, rebuscando, palpando las texturas asquerosas de los diferentes desechos. Pero no podía imaginarse llevándose algo a la boca.
Miraba todas las noches el informativo de las nueve rogando que le diera una buena noticia. ¿Cómo podía verlo la gente? Era un catálogo de horrores y calamidades: asesinatos, violaciones, inundaciones, incendios, motines carcelarios, calles cortadas por neumáticos en llamas, masas furiosas marchando, batallas entre la policía montada y sujetos a pie, con la cara tapada, entre nubes de gas lacrimógeno. El conflicto municipal de General Green había aparecido apenas unos pocos minutos durante los primeros días. ¿Acaso no era noticiable la flagrante injusticia a la que estaba siendo sometido? ¿No merecía cobertura periodística el sufrimiento de la gente honesta que solo quiere hacer su trabajo? ¿A los periodistas solo les importaban los ladrones y los criminales?
La noche que el noticiero volvió a hablar de General Green estaba cenando fideos blancos, con un chorro de aceite de girasol y una pizca de sal. El conductor recordó la obra de entubamiento de uno de los dos arroyos contaminados del municipio, hecha años atrás, y luego presentó un segmento de video, en blanco y negro, con la inconfundible textura granulada de las cámaras ocultas. Dos hombres cenaban en el reservado de un restaurante de lujo mientras un ojo de pez los tomaba en plano picado. La voz en off del conductor del noticiero explicó que eran el intendente de General Green y el contratista que había entubado el arroyo; también dijo que el encuentro había tenido lugar dos semanas antes de que la obra fuera adjudicada. Al contrario de la imagen, el sonido de la grabación era nítido y permitía apreciar lo segura, profesional y didáctica que sonaba la voz del intendente mientras describía sin eufemismos la forma en que sería manipulado el proceso de licitación.