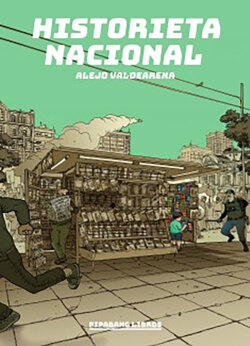Читать книгу Historieta nacional - Alejo Valdearena - Страница 8
Оглавление2
Al empezar a sentir molestias en el pecho, la tía había preparado un plan de contención para su sobrino que, a sus treinta y cinco años de edad, nunca había cocinado ni lavado un plato, nunca se había hecho la cama, nunca había ido solo al médico y no había trabajado ni un solo día de su vida. La tía le había rogado a sus dos mejores amigas, Fina y Marta, con las que hacía trabajo social en la parroquia y jugaba a la canasta, que cuando ella faltase ayudaran al chiquito a salir adelante. Sus amigas habían aceptado, con la condición de que ella fuera con urgencia a hacerse ver los dolores. Después, la tía había confeccionado una lista de instrucciones que René no había querido escuchar, pero que ella de todas maneras le había repetido varias veces. «Tenés que tranquilizarte. Respirar hondo. Ir con calma a la mesita del teléfono y buscar en la efe de la agenda el número de Fina. Si no está Fina, buscás a Marta en la eme, y si no está Marta, llamás a la parroquia y pedís por el padre.»
Las mujeres llegaron juntas, media hora después del llamado y entre las dos levantaron a la tía; la pusieron sobre la cama y la taparon con una sábana. René observó la operación desde el distribuidor, de reojo porque no podía soportar mirar de frente.
—¿Tenés hambre? —le preguntó Marta, cuando volvieron a la cocina— ¿Te hago las costillas?
René se ofendió y fue a encerrarse en la biblioteca. Habían pasado casi tres horas desde el choripán de la estación terminal, tenía mucha hambre. Pero era una vergüenza intolerable tenerla. ¿Cómo podía sentir algo distinto a la tristeza con la tía convertida en un cuerpo frío y rígido que debía ser manipulado entre dos personas? No podía imaginarse el día siguiente. No podía imaginarse el resto de su vida. ¿Quién iba a lavar la ropa? ¿Quién iba a comprar los víveres? ¿Quién iba a cocinar? ¿Quién le iba a poner el termómetro cuando tuviera fiebre? ¿Con quién iba a mirar la telenovela de las ocho? ¿Cómo iba a vivir sin la tía? Deploraba el pensamiento mágico y las supersticiones, pero no podía dejar de preguntarse si la muerte de la tía y la del Campeón estaban relacionadas. ¿No era una casualidad demasiado grande? ¿Y si al negarse a comprar el comic book infame había alterado el devenir natural de las cosas y el resultado era la destrucción de su vida tal como la conocía hasta ese momento?
Sacó de una estantería su primera revista del Campeón; la guardaba envuelta en un folio de plástico, sellado con cinta adhesiva. El olor del papel viejo, los colores aplacados por el tiempo, la tipografía de máquina, el dibujo clásico y la simpleza refrescante del argumento siempre habían logrado calmarlo. No funcionó. No podía sacarse de la cabeza la imagen de la tía con la pollera subida, mostrando el comienzo de las medias, la cabeza ladeada y un mechón de pelo metido en la boca, mientras las mujeres la levantaban como si fuera un muñeco destartalado. ¿Podría olvidar alguna vez esos detalles horribles? ¿Podría vivir recordándolos? Siguió leyendo material de la infancia, mecánicamente, sin concentrarse, mientras la casa se iba llenando de ruidos y voces.
Fina y Marta atendieron al médico que pasó a firmar el certificado, consiguieron el cajón a través del cura, prepararon a la difunta y compraron flores e ingredientes para cocinar seis docenas de empanadas. Calculaban que el velorio iba a ser concurrido porque su amiga conocía a toda la feligresía y había vivido más de cuarenta años en el mismo barrio. Organizaron una colecta para pagar los gastos, aunque la fallecida les había mostrado la lata de especias en la que ocultaba sus ahorros y les había rogado que los usaran. Cada tanto, tocaban la puerta de la biblioteca, le preguntaban a René si necesitaba algo y lo invitaban a salir.
René rechazó todas las invitaciones; ni siquiera salió cuando le dijeron que la tía ya estaba lista para recibir a la gente, en la sala del piano. Quería verla pero no así; quería verla leyendo el diario, amasando ñoquis o barriendo el porche.
Su plan era quedarse en la biblioteca para siempre. Pero apenas cayó la noche, el olor de las empanadas que las mujeres horneaban se propagó por toda la casa y quebró su voluntad. Salió al pasillo, avergonzado, procurando no mirar hacia la sala del piano desde la que llegaban voces, mucho menos tristes de lo que consideraba obligatorio y decente.
—Sentate, dale —le dijo Marta cuando lo vio entrar en la cocina.
Se comió siete empanadas, tomó un litro de gaseosa que la tía había comprado esa misma mañana y volvió a la biblioteca sin decir una palabra. Se sentó en el orejero para seguir leyendo, pero la modorra de la ingesta sumada al cansancio del día largo y espantoso le ganaron; se quedó dormido durante un instante y la revista se le cayó de las manos. No tuvo fuerzas para levantarla. Volvió a cerrar los ojos y se dejó caer en el sueño, agradecido de poder escaparse al menos por un rato de la pesadilla en que se había convertido su vida.
—René.
De pronto Fina estaba a su lado.
—¿Por qué no vas a la cama, querido?
—No —contestó, por reflejo, pero anheló profundamente su cama.
Fina caminó hasta la puerta del cuarto y antes de salir volvió a mirarlo.
—¿Querés estar un ratito con ella? Ahora no hay nadie.
Claro que quería estar con ella. Quería estar para siempre con ella. Pero el problema era que ella estaba muerta, adentro de una caja de madera.
Negó, moviendo apenas la cabeza.
—Como prefieras, querido.
Durmió el resto de la noche en el orejero, despertando a cada rato, acongojado pero sin poder llorar, aceptando la incomodidad de dormir sentado como el flagelo que se merecía por no acompañar a la tía.
Apenas empezó a entrar luz por la ventana, comenzaron a escucharse ruidos en la cocina y la biblioteca se llenó de olor a café y pan tostado. Se moría de hambre, pero esperó a que las mujeres fueran a buscarlo para salir a desayunar.
Las tostadas eran demasiado gruesas y el café con leche no se parecía en nada al de la tía, a pesar de estar hecho con el mismo café y la misma leche.
—En un rato salimos para el cementerio —anunció Marta.
—¿Te busco ropa, querido? —preguntó Fina.
—No voy a ir —dijo.
Estaba enojado: con la tía por haberse muerto, con las mujeres por insistir en someterlo a ese ritual macabro al que no le encontraba ningún sentido y, sobre todo, consigo mismo por seguir vivo, por no haberse muerto de tristeza en el mismo instante en que había encontrado a la tía tirada sobre el parquet del dormitorio.
—Querido —dijo Fina—… Tenés que despedirte, es lo mejor.
—No voy a ir —repitió.
Después de desayunar, se encerró de nuevo en la biblioteca y le dio llave a la puerta. Retomó la lectura mientras la casa se volvía a llenar con los ruidos y las voces de la gente que llegaba para armar el cortejo. Reconoció algunas voces: la del almacenero, cascada por el tabaco que no paraba de fumar ni para cortar fiambre, y la de la vecina de enfrente, aguda, exasperante, que conocía a la perfección porque la mujer se había pasado la vida charlando con la tía, a los gritos, desde el otro lado de la calle. Dejó de leer los globos porque no podía concentrarse en las palabras pero no paró de pasar páginas; siguió el ritmo de las viñetas, metiéndose cada vez más adentro de ese mundo de colores planos y expresiones exageradas, esforzándose por quedarse a vivir ahí.
Golpearon la puerta.
—Querido… —sonó la voz de Fina—. Hay que salir.
No contestó.
—A ella le hubiera gustado que la acompañases, querido —sonó la voz de Marta.
¿Quién se creía que era esa mujer para hablar en nombre de la tía?
—Pensá que está con Dios en un lugar hermoso —dijo Fina.
—Cállense —gritó—. ¡Basta!
Siguió negándose a salir hasta que las mujeres se rindieron. Las voces y los ruidos se fueron apagando y la casa quedó en silencio.
Cuando salió de la biblioteca, pensando que ya no quedaba nadie, se encontró con el marido de Fina, que se había quedado de guardia.
—Mi más sentido pésame, muchacho —le dijo el hombre.
La frase resquebrajó el dique de espanto, negación y enojo que René había construido y el llanto empezó a brotar a chorros por sus lagrimales como si fuera un personaje de historieta japonesa, la única del mundo entero que no le interesaba.
Como la difunta les había avisado que su sobrino ni siquiera sabía encender una hornalla, Fina empezó a pasar al mediodía con el almuerzo y Marta a la noche con la cena. En cada visita aprovechaban para limpiar, para ventilar, para lavar medias y calzoncillos. Durante las primeras semanas, René casi ni les dirigió la palabra. Pero poco a poco fue entrando en confianza y empezó a ponerse exigente: las comparaba todo el tiempo con la fallecida como si fueran sus sucesoras en un puesto de trabajo. «La tía le sacaba los nervios a la carne». «La tía planchaba los calzoncillos». «La tía enceraba». Para las mujeres, lo más alarmante eran las cajas vacías de pizza o empanadas que encontraban en la basura; el muchacho gastaba como si el rollo de billetes que había en la lata de especias fuera infinito.
René usaba los imanes de delivery que había en la puerta de la heladera porque no le alcanzaba con la comida que le llevaban. Sabía que un día se quedaría sin fondos pero prefería no pensar en el futuro; le daba terror acercarse al borde de ese abismo; hacía como si no existiera. Su mayor preocupación era otra: ¿estaría guardándole el material su puestero de confianza?
Durante el velorio, había pensado que nunca más iba a poder disfrutar de la lectura. Sin embargo, con el paso de los días había empezado a sentir la necesidad de leer como sentía la de comer o la de ir al baño. Le daba pánico viajar hasta el mercado de coleccionistas sabiendo que estaba solo en el mundo. ¿Y si le pasaba algo por el camino? ¿Y si tenía un accidente o lo robaban? ¿Quién lo iba a llevar al hospital o la comisaría? ¿Quién iba a consolarlo después? Apenas se animaba a caminar dos cuadras hasta la panadería, de vez en cuando, para comprar facturas. La lectura de material infantil que había comenzado durante el velorio se había extendido y transformado en un plan de relectura total de la colección.
Cuando el rollo de billetes de la lata de especias llegó a tener el diámetro de un lápiz labial, Fina y Marta decidieron que era hora de darle un empujón al muchacho para ver si arrancaba. Preguntaron en los comercios del barrio si alguien necesitaba un ayudante pero no tuvieron suerte. Entonces Marta habló con su compadre, que era chofer del intendente, para ver si podía colocarlo en la municipalidad. El compadre dijo que seguro algo encontraba y quiso conocer al interesado.
Fina y Marta temieron que René opusiera resistencia y fueron las dos, con un quilo de helado, a comunicarle que le habían conseguido una entrevista.
René sospechó de inmediato que algo raro estaba pasando, por el helado y porque no las veía juntas desde el entierro.
—Te estuvimos buscando un trabajo, chiquito —dijo Fina.
Lo enfureció que la mujer usara su nombre secreto. Solo podía pronunciarlo la tía. Por otra parte, ¿cómo pretendían esas señoras que trabajara si apenas podía salir de la casa? ¿Y qué iban a ofrecerle? Mil veces las había escuchado charlar con la tía, mientras jugaban a la canasta en la cocina; cuando hablaban del trabajo de los hombres —de sus hijos, hermanos, maridos, vecinos, conocidos— hablaban de albañiles, gasistas, plomeros, electricistas y remiseros. Jamás hacían referencias a profesiones relacionadas, aunque fuera remotamente, con la industria cultural. Estaba seguro de que en el mundo de esas señoras nadie necesitaba un experto en comics, capacitado para desempeñarse como periodista especializado, crítico, editor o incluso director editorial.
—Marta habló con su compadre —dijo Fina—. Trabaja en la municipalidad.
—Nos recibe mañana —dijo Marta.
René se levantó de la mesa a pesar de que acababan de servirle helado y se encerró con llave en la biblioteca. Reventaba de furia. ¿Por qué se creían que podían planificar su vida? ¿Cuándo les había dado permiso para acordar entrevistas laborales en su nombre?
De nuevo, como en el velorio, las mujeres le hablaron a través de la puerta.
—Querido, nosotras no podemos mantenerte.
—¿Qué vas a hacer cuándo se acabe la plata?
¿Por qué no podían dejarlo tranquilo? ¿Por qué lo obligaban a asomarse al abismo? No contestó y se quedó en la biblioteca hasta que las escuchó salir de la casa.
El helado estaba en el congelador y también le habían dejado un tupper con canelones sobre la mesa de la cocina. Si esa era su cena significaba que no iban a volver hasta el día siguiente. Se sintió aliviado de no tener que enfrentarlas esa noche. Se terminó el helado y leyó sentado en el orejero hasta que volvió a tener hambre.
Fina le había enseñado a encender el horno pero le daba miedo hacerlo así que comió los canelones fríos. Después bajó de la alacena la lata de especias y sacó el rollo de billetes. Quedaba, ajustando mucho, para dos semanas. Llamó a su pizzería de cabecera y pidió una fugazza rellena. Cuando salió a atender al repartidor, había una sombra revisando la basura de la vecina de enfrente.
Marta llegó sobre las ocho de la mañana con un pantalón de vestir y una camisa blanca que había sacado a préstamo de la bolsa de donaciones de la parroquia. Colgó las prendas del respaldo de una silla de la cocina y preparó el desayuno. René comió con cara de niño enojado, mirando las prendas de reojo, con desconfianza. Usaba siempre pantalones deportivos de algodón, combinados con remeras en verano y camisetas de manga larga en invierno; para contar las veces que se había puesto camisa y pantalón de vestir sobraban los dedos de una mano: comunión, confirmación, graduación de la escuela secundaria.
—¿Para qué puesto es la entrevista? —preguntó.
—No sé, querido —contestó Marta.
La mujer dejó un toallón limpio sobre la mesa y dijo que ya había encendido el calefón.
René no sentía ninguna necesidad de ducharse pero lo hizo porque era una buena forma de demorar la salida. Había pasado la noche en vela, pensando en la entrevista laboral. Su experiencia en el tema era nula, pero sabía que lo normal, al menos en la ficción, era que el candidato estuviera al tanto de para qué puesto se ofrecía. ¿No era más práctico tener la información de antemano? No pensaba aceptar cualquier trabajo.
Salió del baño envuelto en el toallón hasta el pecho, después de que Marta golpeara varias veces la puerta para decirle que iban a llegar tarde. Encontró la camisa y el pantalón sobre su cama. El pantalón le quedó corto y la camisa apretada. Marta no había conseguido mocasines de su número, así que en los pies pudo ponerse las zapatillas deportivas que usaba todos los días, pero eso no evitó que se sintiera disfrazado, ridículo, estúpido.
Viajaron en remís porque ya no tenían tiempo para esperar el colectivo.
La municipalidad era un edificio gris, de cinco pisos, ubicado frente a la plaza principal de General Green. A pedido de Marta, el remisero los dejó en la parte de atrás, frente a la entrada de vehículos oficiales. El portón estaba abierto y en el playón se veía a un grupo de hombres tomando mate y fumando. Uno de ellos se separó del grupo y se les acercó; besó a Marta en la mejilla y le ofreció una mano a René.
—Ochoa —se presentó—. Encantado.
René detestaba entrar en contacto físico con extraños pero no se atrevió a negarle la mano a ese hombre que tenía la nariz partida, pozos de viruela mal curada por toda la cara y un aliento a tabaco repugnante que podía olerse a un metro de distancia; parecía un cuatrero o un pirata.
—Vengan —dijo Ochoa.
Lo siguieron hasta un cuarto contiguo a la garita de vigilancia, donde se llevaba el registro de la entrada y salida de los vehículos; había un fuerte olor a química adentro, estaba lleno de potes a medio usar de productos de limpieza para coches. El mobiliario no podía ser más modesto: un escritorio de chapa y tres sillas de plástico. Antes de sentarse, René ya se había arrepentido de haber aceptado la entrevista. Estaba ofendido por la precariedad del cuarto. Se imaginó que iban a entrar a la municipalidad por la puerta principal y que la entrevista tendría lugar en uno de los despachos de los pisos altos, donde había alfombras y las sillas eran de madera, con asientos y respaldos forrados en paño verde. Había visto esos despachos en una visita escolar al edificio hecha en quinto grado de la escuela primaria. Si su vida laboral iba a empezar en un agujero inmundo del estacionamiento municipal, con un pirata por jefe, prefería no empezarla. Prefería morirse de hambre.
—Martita dice que sos muy ordenado —comentó Ochoa.
—Le conté cómo tenés la biblioteca —aclaró Marta.
En la biblioteca, una estantería de roble, que en el pasado había contenido atlas y libros de marinería, albergaba el material más antiguo del Campeón. El material contemporáneo —incluido el actual— estaba en una estantería de madera de pino, de dos cuerpos, que tapaba una pared; como era la estantería con mayor entrada, René se veía obligado a mantener cierto espacio disponible, por eso, en un rincón de la habitación había una pila de cajas a la que trasladaba revistas periódicamente. En una tercera estantería de chapa, que la tía había conseguido regalada en el remate de cierre de un taller mecánico, se apretaban los demás superhéroes. Y el resto del material —el de la infancia, lo europeo y las publicaciones autóctonas que formaban parte de la colección— ocupaba una cuarta estantería, también de pino como la segunda pero con menor capacidad. En las del Campeón el orden era estrictamente cronológico y las demás seguían un orden alfabético en el que primaba el nombre de la serie. Más de la mitad del material estaba concienzudamente envuelto en plástico y eso había causado una gran impresión en Marta.
—¿Sos ordenado, hermano? —insistió Ochoa porque el entrevistado no decía nada.
—Sí —contestó René.
Ochoa vio que hablando no llegarían a ninguna parte y decidió acelerar la entrevista. Se levantó de la silla, rodeó el escritorio y besó a Marta en la cabeza para despedirla.
—Andá —dijo—. Después hablamos.
La mujer miró a René y le agarró una mano.
—Portate bien —rogó.
Salió rápido del cuarto para no dar derecho a réplica.
René se quedó tieso en la silla, con la vista fija en un paquete de cigarrillos que había sobre el escritorio.
Ochoa agarró los cigarrillos.
—Vení, hermano —dijo—. Seguime.
Cruzaron el playón y recorrieron una galería cubierta por la que se accedía al patio central del edificio. René caminaba un par de metros detrás de su entrevistador, cuidándose mucho de mantener estable esa distancia. Del patio pasaron al interior de la planta baja y anduvieron por un pasillo largo, flanqueado por despachos idénticos, que desembocaba en la parte posterior del hall de entrada. La actividad ya era intensa a esa hora de la mañana; la gente entraba y salía, se amontonaba frente a los ascensores y hacía cola delante del mostrador de información. El entrevistador fue directo hacia las escaleras. René pensó que ahora sí iba a llevarlo a uno de los despachos de los pisos altos, pero el hombre en vez de subir, bajó.
En el primer subsuelo estaba la dependencia de Tráfico, desbordada de contribuyentes que esperaban turno para ser atendidos. Ochoa se abrió camino pidiendo permiso y siguió bajando. René lo perdió de vista y por apurar el paso pisó a una señora mayor, calzada con sandalias, que aulló de dolor y lo insultó. El siguiente tramo de escalera estaba oscuro y lo bajó aferrándose con fuerza a la baranda.
En el segundo subsuelo, Ochoa lo esperaba pitando un cigarrillo.
—Vení —le dijo.
El chofer se acercó a una puerta metálica y la empujó. Los goznes chirriaron como si llevaran un siglo sin moverse y René pensó que estaba entrando al Infierno. Del otro lado, la oscuridad era casi total. Se quedó en el umbral mientras Ochoa se acercaba a una caja eléctrica para encender las luces.
Enseguida comenzaron a titilar los tubos fluorescentes instalados en el techo y bajo esa luz como de tormenta René descubrió la dimensión abrumadora del lugar. Tenía delante un escritorio enterrado bajo una montaña de papeles, con estribaciones que se extendían por el suelo. Detrás del escritorio se levantaba una línea de estanterías monumentales; eran muros de pulpa altos hasta el techo, que parecían a punto de derrumbarse. Incluso de lejos y con poca luz se veía que los papeles estaban embutidos de cualquier manera.
—Hay que ordenar esto, hermano —dijo Ochoa—. Empezás mañana y la semana que viene sale el nombramiento.