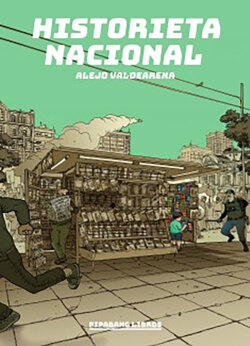Читать книгу Historieta nacional - Alejo Valdearena - Страница 7
Оглавление1
René había pulido el domingo hasta dejarlo perfecto. Cuando sonaba el despertador, a las siete, el aire de su dormitorio olía a café y pan tostado, dos de sus aromas preferidos. Sentirlos desde la cama le producía una felicidad hogareña embriagadora; se quedaba cinco minutos más bajo la manta para disfrutar esa sensación, reforzada por los ruidos domésticos que llegaban de la cocina, donde la tía servía la mesa. Además de café con leche y tostadas, el desayuno incluía seis medialunas rellenas —tres con crema pastelera y tres con dulce de leche—, jugo de naranja recién exprimido, un yogur de vainilla, queso, manteca y mermelada de frambuesa. Todo para él, porque la tía solo tomaba mate y comía una galleta marinera mientras le pasaba el parte meteorológico y le hacía recomendaciones para el viaje que estaba a punto de emprender. En invierno, le decía cuánto abrigo ponerse; en verano, lo obligaba llevar líquido; en otoño, paraguas; y en primavera le daba la pastilla de la alergia.
Una vez terminado el desayuno, René iba al baño. Hacía rápido sus necesidades, sin leer —no como el resto de los días de la semana—, y cuando volvía a la cocina, ya cambiado, con la mochila preparada, la tía estaba esperándolo con un billete de la denominación más alta. «Disfrutalo, chiquito», le decía, poniéndose en puntas de pie para besarle la mejilla.
Ahí empezaba el viaje, la peor parte del domingo perfecto. Salía a las ocho en punto y caminaba seis cuadras eternas hasta la estación del ferrocarril, donde esperaba la formación de las ocho y cuarto, que usualmente llegaba ocho y media. Subía siempre al primer vagón no fumador —salvo que adentro hubiera alguien fumando— y se sentaba siempre junto a la ventanilla, de cara a la dirección del recorrido para no marearse. Había cuarenta y cinco minutos de tren desde General Green hasta la ciudad. Para ese trayecto, llevaba en la mochila material poco valioso, que fuera razonable arriesgar en un ambiente hostil como el del transporte público. Leía mientras por la ventanilla desfilaba el detrás de escena del suburbio; patios con ropa colgada, bicicletas y calefones oxidados, chapas de zinc y pilas de ladrillos para obras siempre en proceso. Cuando la formación llegaba la estación terminal, bajaba del tren antes que nadie y atravesaba el hall gigantesco en una caminata veloz, por temor a que se le acercara alguno de los muchos borrachos que pasaban ahí la noche. Salía al exterior, cruzaba la calle y tomaba el colectivo que quince minutos más tarde lo dejaba en una esquina del parque público que era su destino final.
El mercado de coleccionistas ocupaba un rincón del parque, cerca de la calesita y unas mesas de cemento en las que se jugaba al ajedrez. Era una especie de ciudadela de puestos de chapa, donde se vendía y se compraba de todo: revistas, cochecitos, botellas, soldados de plomo, estampillas, figuritas, programas de cine, fotos antiguas, postales, juguetes de los que vienen en las golosinas, banderines de clubes de fútbol e infinidad de otros objetos coleccionables.
René seguía un estricto protocolo: recorría todos los puestos y revisaba todas las cajas con material de superhéroes. De un domingo para el otro las cajas contenían casi exactamente lo mismo, pero, si no hacía la recorrida, ¿cómo iba estar seguro de no estar perdiéndose la poco probable pero posible aparición de alguna joya extraviada, confundida, maravillosamente fuera de lugar, de esas que muy de vez en cuando o casi nunca se materializaban por milagro entre la pulpa mediocre? La recorrida era vital para la construcción del domingo perfecto, en el que no cabían incertidumbres. Pero raramente compraba algo que no fuera lo que su puestero de confianza le tenía reservado.
El pedido abarcaba todo lo que se publicase del Campeón, más una media docena de series que variaban de acuerdo a la conformación de los equipos creativos. Seguía a ciertos dibujantes y ciertos guionistas. Tenía fuertes preferencias y repugnancias todavía más fuertes; se enorgullecía de su paladar exigente y no toleraba la falta de inspiración; le encantaba pensar que la escala de su gusto empezaba un poco más arriba de lo meramente correcto.
Como el puestero era la única persona con la que hablaba de comics, la compra se estiraba en una charla en la que aprovechaba para exponer todas las opiniones acumuladas en una semana de lectura silenciosa. Hacía largos alegatos, normalmente en contra de alguna decisión editorial, salpicados de sentencias lapidarias. «Destripan la continuidad como carniceros ciegos». «No saben distinguir entre un personaje y un maniquí pintarrajeado». «¿Qué telenovela obscena pretenden contarnos ahora?». Cuando se quedaba vacío, pagaba el material con el billete que le había dado la tía y emprendía el regreso.
Al llegar a la estación terminal del ferrocarril empezaba a tener hambre y a pesar del reparo que le producían las condiciones higiénicas de los puestos del andén, compraba un choripán para comerlo mientras esperaba la salida del tren. A esa hora cercana al mediodía, para el lado del suburbio, los vagones casi no llevaban pasajeros; no tenía que luchar por un asiento y, al no haber consumidores, no pasaban vendedores ambulantes, una especie que le ponía los pelos de punta con sus gritos. Elegía un asiento del lado del sol y dormitaba, con la mochila metida entre su cuerpo y la pared del vagón. Jamás leía el material recién comprado durante el viaje; reservaba esa primera lectura para hacerla sentado en el sillón orejero de la biblioteca.
Todos los domingos la tía lo esperaba con un menú diseñado por él: costillitas de cerdo a la plancha con dos huevos fritos, puré de manzana y flan casero con crema de postre. Charlaban mientras comían; ella siempre le preguntaba cómo le había ido esa mañana y él le hacía un resumen detallado de la compra, comic book por comic book. Con los años, la tía había logrado entender lo suficiente como para seguirlo y hasta darle alguna réplica.
Después del almuerzo, hacía una sesión corta de lectura. En cuanto notaba que la modorra provocada por la digestión empezaba a nublar sus facultades, se trasladaba a la cama y dormía una siesta de tres horas de la que se despertaba con el intelecto chispeante y el hambre renovada. Merendaba un té con tostadas untadas en una capa doble de manteca y dulce de leche y volvía al orejero. Antes de leer el nuevo número de una serie, repasaba dos o tres, dependiendo cuán largo fuera el arco argumental que tocaba; a veces, incluso, si la serie lo entusiasmaba, empezaba desde el principio. Nada era más agradable que leer comics mientras la luz que entraba por la ventana se iba poniendo oblicua y anaranjada. Nada era mejor que estar en su biblioteca, limpia y ordenada, y no afuera, donde todo era sucio y caótico.
A las ocho y media de la noche, el olor maravilloso de la pizza que la tía estaba a punto de sacar del horno le anunciaba la cena. Ella comía una porción y él se comía el resto mientras miraban un concurso de preguntas y respuestas en la televisión. De postre había helado, también casero, incluso en invierno. Cuando terminaba de cenar, se lavaba los dientes, se ponía el pijama y entraba en el gran final del domingo perfecto: una sesión de lectura en la cama, entre sábanas recién lavadas, para la que reservaba el material del Campeón.
Hacía tiempo que sus historias no le daban las grandes emociones que le habían dado en el pasado, pero eso era secundario, igual que la calidad del arte. Quería al Campeón como a un amigo y lo único importante, a pesar de las quejas que le expresaba a su puestero, era pasar un rato con él todas las semanas. Verlo volar con esa gracia única que ya no dependía de los dibujantes; la misma gracia que lo había cautivado a los siete años.
Nunca iba a olvidar el día en que lo había conocido. Estaba en la cama, con paperas, asqueado de aburrimiento porque ya había leído y releído todo lo que tenía a mano. La tía entró en la habitación con una revista recién comprada en el kiosco de diarios. «Mirá qué te traje», dijo.
Cuando tuvo la revista en las manos, sintió que vibraba con energía propia. Ya desde la tapa era un objeto asombroso: el título, en letras con profundidad; el subtítulo alarmante; el logotipo de la editorial impreso en la esquina superior izquierda, como un sello misterioso. Y en el centro, el Campeón destruyendo un asteroide de un puñetazo, con la elegancia de un bailarín de ballet y la contundencia de un misil. Quedó fascinado por la combinación de rojo y azul del traje, por la musculatura, la mandíbula, el rulo sobre la frente; por el vuelo de la capa y la potencia de las líneas cinéticas.
A partir del primer encuentro, el resto de los aspectos de su vida —la escuela, los juguetes, la televisión, incluso las golosinas y los helados— pasó a un segundo plano. Conseguir comics del Campeón se convirtió en lo primero; la lucha a la que le dedicaba toda su concentración y energía.
El material que llegaba a General Green era poco e impredecible. De pronto, aparecía en los kioscos una edición mexicana o española. De pronto, desaparecía. A fuerza de revisar cada kiosco que se cruzaba desarrolló una capacidad sobrehumana para detectar el material; podía hacerlo de un solo vistazo, incluso en movimiento desde el colectivo. Odiaba el calor y la playa, pero esperaba con ansiedad las vacaciones porque las pasaban en un pueblo de la costa donde había dos casas de canje. Las casas de canje siempre tenían algo del Campeón. Además, también vendían comics de otros superhéroes y revistas de personajes autóctonos que compraba al final de las vacaciones cuando ya había consumido todo el material superheróico.
Así fue armando una colección hecha de fragmentos, de saldos perdidos, hasta que su vida cambió para siempre cuando a los catorce años, gracias a un profesor de la secundaria apasionado por la numismática, se enteró de la existencia del mercado de coleccionistas. La tía le compró un diccionario Inglés–Español, para que pudiera leer las ediciones originales, y aprendió el idioma sin ayuda, buscando palabra por palabra, tardando horas en leer las veinticuatro páginas de un comic book.
Desde esa época, seguía los títulos del Campeón a rajatabla. Nunca le había fallado, ni una sola vez. Había soportado tiempos duros, con dibujantes pésimos, con guionistas sin ideas, con editores infames. Eran casi treinta años de fidelidad los que estaban en juego, pero esta vez no podía darles el gusto a los sátrapas. El adjetivo «infames» les quedaba chico y el sustantivo «editores» les quedaba grande: eran apenas una runfla de comerciantes codiciosos sin ningún respeto por la investidura del personaje. No pensaba pagar para ver cómo destruían al Campeón.
Reprimió el impulso de hojear la revista que tenía en las manos porque estaba delante del puestero al que le había avisado, con un mes de antelación, que ese número no le interesaba. Además ¿para qué se iba a ensuciar? La runfla de sátrapas se había ocupado de que todo el mundo supiera lo que iba a encontrar adentro de ese comic book: la muerte del mayor héroe de ficción de la Edad Contemporánea a manos de un bruto, en una pelea callejera. Un símbolo, construido a lo largo de medio siglo de historias, por cientos de artistas, puesto en función de un truco de mercachifles baratos. Estaba seguro de que varios cientos de miles —quizás hasta millones— de morbosos neófitos pagarían por ver ese horror. Pero él no pensaba hacerlo aunque el gesto fuera un grito en el desierto.
Sin embargo, en su fuero íntimo, admitió que la tapa era conmovedora; la imagen de la capa desgarrada, enganchada en un palo, flameando sobre una montaña de escombros como una bandera a media asta; cuatro siluetas humanas observando desde el fondo, entre las que estaba la de la periodista, contraída en un gesto desconsolado.
Al menos habían tenido la decencia de no mostrar el cadáver.
—¿Todo bien? —le preguntó el puestero.
—Esta no la quiero—dijo.
Y estaba hecho.
No se quedó a charlar sobre la actualidad de la industria porque la industria no tenía actualidad; estaba muerta y enterrada bajo la tapa del comic book que acababa de repudiar. ¿Cómo podían ser tan estúpidos los sátrapas? ¿No estudiaban historia? ¿No sabían acaso que el Campeón había puesto los cimientos del edificio monumental dentro del cual, en una confortable oficina, descansaban sus traseros? ¿Desconocían que ese edificio era una iglesia? ¿Cómo se atrevían a atentar con semejante nivel de grosería contra sus preceptos? ¿No sabían el significado de la palabra «invulnerable». Salió del mercado y atravesó el parque a paso rápido porque su voluntad podía quebrarse en cualquier momento; el hueco en la colección ya era una herida abierta que jamás iba a cicatrizar.
Cuando bajó del tren en General Green, no recordaba el viaje; lo había pasado inmerso en un trance de furia, construyendo argumentos que demostraban claramente la profunda estupidez de los sátrapas. Caminó las seis cuadras hasta su casa bajo el sol del mediodía; llegó transpirado y agotado, deseando sentir el olor de las costillas de cerdo que la tía tiraba sobre la plancha apenas lo escuchaba entrar. Había veces, incluso, en que las tiraba unos minutos antes de su llegada, movida por un pálpito. En esos días, el aroma de la grasa de cerdo tostándose se podía percibir desde el exterior de la casa.
No era uno de esos días. El olor no estaba cuando transpuso la puerta del cerco ni tampoco lo percibió en el porche embaldosado que resguardaba la puerta principal del caserón, antiguo y venido a menos.
—Llegué —gritó desde el recibidor.
Fue directo a la biblioteca y descargó el material nuevo sobre el escritorio donde apilaba lo que aún no había leído. El olor seguía sin aparecer y no se escuchaban los ruidos usuales: el crepitar de la grasa sobre la plancha y el de los cubiertos y los vasos chocando mientras la tía ponía la mesa.
Caminó por el pasillo hasta la cocina; la plancha estaba en el fuego y las costillitas estaban crudas, apiladas en un plato puesto sobre la mesada, junto a media docena de huevos envuelta en papel de diario. Pensó que la tía había ido al baño mientras la plancha se calentaba. Lo siguiente era cambiar las zapatillas que llevaba puestas por las pantuflas. Pasó al pequeño distribuidor que separaba la cocina de los dormitorios y tropezó con uno de los zapatos que la tía usaba para ir a misa los domingos.
Tardó en juntar fuerza para asomarse al interior del dormitorio matrimonial. La tía estaba tirada boca abajo sobre el parquet, a los pies de la cama. Sintió el calor del sangrado nasal anunciando el desmayo. Dio un par de pasos para acercarse a la tía pero se desmoronó al cruzar la puerta del dormitorio. Desde el suelo, estiró un brazo y logró tocar el pie que había perdido el zapato; incluso a través de la media de lycra que lo cubría pudo sentir la piel helada.
Antes de perder el conocimiento, llegó a pensar que el domingo jamás volvería a ser perfecto y se sintió el sobrino más egoísta del mundo