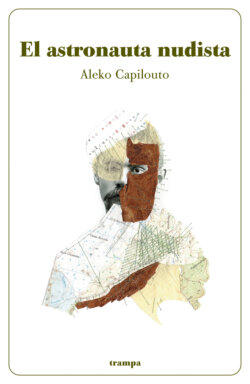Читать книгу El astronauta nudista - Aleko Capilouto, Matias Nespolo - Страница 13
CANTANDO BAJO LA TINTA
ОглавлениеHasta luego amor, hasta luego calor, hasta luego Argentina. Por fin el avión se dispone a despegar. Hace ya cinco horas que deberíamos estar volando. El piloto de la aeronave pide disculpas y nos da la bienvenida impostando un tono de voz entre griposo y porno. Los monitores funcionan como el culo: barrido vertical constante, colores ultrasaturados, el mapa señala la distancia a Menorca pese a que nos dirigimos a Barcelona. Sin creer en las cualidades mágicas del gesto, me persigno. Los niños compiten con la intensidad de sus berrinches; no me molestan mucho, sólo un poco. Los adultos nos contenemos, aunque el mal humor ocupa todos los asientos. Viajo en la fila central, entre tres tíos. Los dos que tengo a mi derecha dormitan. El que está a mi izquierda lee un periódico e invade mi espacio vital con su brazo caliente. «La tripulación queda a su entera disposición para cualquier inquietud», anuncia un sorete malparido a través del sistema de megafonía. No lo llamo así por nada en particular, es sólo que no sé a quién culpar. El tiempo es relativo hasta que te roban cinco horas.
Ya estamos en el aire; respiro profundo y cambio el chip. Enero de 2010 ha presentado su dimisión y yo me dirijo a mi otro país. Llevo una muela nueva y doble ciudadanía.
Hay varias mujeres guapas a bordo. No me sirve de mucho, estoy enamorado hasta las pestañas, hasta mi muela artificial, hasta los trenes de aterrizaje. El viaje recién comienza y la cabina ya huele fatal. No me quiero imaginar el tufo que imperará dentro de unas horas. Vuelve a hablar el piloto, dice que se llama Horacio. «Ojalá que Horacio sepa hacer bien su trabajo», pienso mientras me pregunto si será él quien ha disparado esta especie de aire acondicionado agresivo como un oso-víbora. Aún estoy transpirado mas me urge una bufanda; hemos pasado de cero a cien en un abrir y cerrar de grifos. La embestida frígida ofende un poco, pero admito que ha venido a salvarnos la vida; faltaba oxígeno. O sobraba olor a pie.
Los niños ya no lloran, corren por los pasillos. Envidio su salvajismo, su licencia para vivir. Acompaño el espectáculo con dos sándwiches que me ha preparado mi madre. Mi madre y mi padre son lo mejor del mundo. Sigo pensando que haberme mudado a otro continente fue una buena decisión, al margen de que vivir tan lejos de ellos siempre será una espina en mi alma, un precio más alto de lo que jamás podrá volar este avión. A otro nivel, también pienso en la chica que no volverá a cruzar el Atlántico. Todo lo que había dejado atrás, en Buenos Aires, la ha reconquistado, por lo que ha resuelto que su etapa en Barcelona, la ciudad testigo de nuestro amor, ha llegado a su fin. Que yo entienda sus motivos no atenúa el ardor, porque nuestro fuego sigue ahí, lo veo por la ventanilla, abrazando el firmamento. Pero el océano es demasiado océano para tirarle un salvavidas a la utopía. Los noviazgos a distancia me parecen tan poco convincentes como la voz de Horacio.
Cuando nos despedimos me dio una carta. Abro el sobre y la leo. Desde el otro lado del pasillo una señora me mira y probablemente se pregunta por qué lloro. Cada uno hace lo suyo con disimulo. (Llorar, yo. Mirar, ella.) Termino de leer y vuelvo al cuaderno. Desde la incomodidad de mi asiento busco intimidad y refugio en este río de palabras que mi mano libera. Falta una eternidad para llegar, no obstante las azafatas ya reparten formularios entre los extracomunitarios. La costumbre hace que estire el brazo para coger uno; enseguida recuerdo mi nueva condición y el brazo recula. Tengo treinta y cuatro años, rotos el corazón y la bragueta del pantalón y en un bolsillo del mismo, dos pasaportes. Uno es azul y el otro, morado. O violáceo. O quizá sea bordeaux. No creo ser daltónico aunque la chica que se ha quedado en Buenos Aires sostiene que lo soy. La percepción es algo tan personal como el olor humano aquí reinante.
Los asientos son pequeños y están demasiado cerca unos de otros. Hace diez años yo medía lo mismo que ahora, sin embargo volaba mucho más cómodo. A quienes corresponda: Dais asco, miserables. Por suerte, este viaje BUE-BCN es directo. Y gratuito. Ok, he de quejarme menos. Hoy rechazo el formulario y encima vuelo gratis. Bueno… gratis porque se lo regalaron a mis padres por los puntos acumulados en sus tarjetas de crédito. Está claro que de algún modo lo pagaron, ya sea abonando otros vuelos, cargando gasolina en los dos coches que usan cada día para ir a trabajar, etcétera. La banca nunca pierde. El hecho es que suele ofrecerte una cafetera o, a lo sumo, un juego de maletas, pero ¿un pasaje intercontinental de ida y vuelta? ¡Vaya si han acumulado puntos! Soy consciente de mi suerte y del privilegio que representa acceder a este portento de la ciencia capaz de cruzar medio mundo en medio día. Lo que no quita que los asientos parezcan estar diseñados para enanos.
Este adorable cuaderno de ochenta hojas sin renglones en el que garabateo pensamientos también fue gratuito… o algo así. Me encantan sus páginas casi blancas por cuya superficie mi bolígrafo se desliza como Fred Astaire en el día de su cumpleaños. Lo adquirí en el gran bazar chino que hay debajo de mi casa, el piso que comparto en El Clot. A pesar de que pretendía comprarlo junto a una resma de cuatrocientas hojas A4, cuando fui a pagar quedó camuflado entre el mostrador y la resma. El de la caja no lo vio y yo no hice alusión a él. Resultado: sólo me cobró la resma. Fue un robo pasivo en toda regla. Teniendo en cuenta que soy cliente frecuente y que ellos no destacan por su buen trato, y sobre todo apoyándome en aquella vez que me jodieron negándose a aceptar una devolución que hubiera sido totalmente justificada, decidí tomármelo como una promoción especial. También podríamos verlo como una reparación inconsciente. O como un regalo involuntario.
El tío que tengo a mi derecha está leyendo de reojo lo que escribo. En un vano intento por evitarlo me muevo todo lo que puedo: poquísimo. Nos habla el comandante otra vez y dice que «novecientos cincuenta kilómetros por hora», que «cuarenta grados bajo cero» y algo de «sobrevolando el territorio brasileño»; todo esto regodeándose en su impostación digna de anuncio de línea erótica. Querido Horacio, espero que seas buen piloto. Cada tanto cierro el cuaderno y poco después vuelvo a abrirlo. Lo estoy estrenando, entintándolo de a ratos. El bolígrafo se desliza por el papel como el oso-víbora de Fred Astaire robado pasivamente en el día de su cumpleaños. Me aburro, ergo escribo. En realidad, me pongo a emborronar palabras cuando recién se asoma por la esquina lo que podría ser la sombra del aburrimiento. He llegado a sospechar que no lo conozco, que tengo demasiadas boludeces en la cabeza como para sentirlo. Y hablando de sentir, hay olor a comida. Qué bueno. No me gusta la comida basura pero sí la del avión. Menuda contradicción. Prefiero las contradicciones a la comida basura. Prefiero liberar un par de lágrimas cuando mis entrañas me lo piden a atragantarme con mis sentimientos. Prefiero padecer el abuso habitual de las líneas aéreas a verme atrapado en un continente. Navegar es un placer pero no tengo la agenda como para atravesar el océano en barco. A no ser que fuera en un barco-estudio donde pudiera acabar el segundo álbum de Planeta Lem, Por si viene un meteorito. El disco está grabado y únicamente me queda mezclarlo, que en resumidas cuentas significa darle a cada elemento de cada canción la relevancia propicia haciendo malabares con sus volúmenes, frecuencias, posición en el estéreo y demás parámetros. En otras palabras, lograr que suene bien, que se entienda lo que debe entenderse y que nada interfiera con el feeling que pretendo transmitir.
En total, estaremos en el cielo trece horas. La tinta irá matando los minutos. Esta tinta en concreto es negra y habita un bolígrafo en el que puede leerse «SIGNO 0.7»; regalo de mis padres. Cuando ellos lo compraron no era un bolígrafo, era una birome (caprichos de la relatividad lingüística). Levanto la vista. La señora que antes me vio leer y llorar ahora me ve escribir y sonreír. Debido a la posición de la escritura, valga la inexactitud expresiva, está empezando a dolerme el dorso de la mano. O la contracara de la palma. O la contramano de la inexactitud con la que fluyo por escrito como Fred Astaire en el día de su funeral. Aunque pensándolo mejor, a esta altura sería de buen gusto no abordar el tema de la muerte. Sí, está decidido: mejor no abordo la muerte a bordo. No vaya a ser que las toneladas del artefacto alado sean supersticiosas y ya no pueda reencontrarme con mis gatos, ni mezclar el disco, ni refutar mi daltonismo, ni desenamorarme y volver a enamorarme, ni renovar mi licencia para vivir.
Celebro que el tufo corporal que imperaba haya sido superado por el olor a comida avionera. «¿Pollo o pasta?» «Pollo, por favor.» «¿Y de beber?» «Vino tinto y agua, gracias.» A diez mil metros de la superficie terrestre siempre disfruto la cena. Más que nada, por su labor entretenedora; porque rompe la rutina. Las azafatas recogen las bandejas y los pasajeros nos dirigimos en tropel al lavabo. Las turbulencias de rigor hacen su aparición y frustran a nuestras vejigas: debemos volver a sentarnos. No sé si figura entre las leyes de Murphy pero basta con que necesite ir al baño y me incorpore para que haya turbulencias.
El avión no está dotado de pantallas personales detrás de cada asiento. Tras la cena ponen una película y la ves como puedas dependiendo de tu ubicación con respecto a los monitores (de colores ultrasaturados, no lo olvidemos) que hay cada cuatro o cinco metros. ¿Qué toca ver hoy? All about Steve, se llama la obra. Más allá de que su calidad es equivalente a la de la comida, sucede que la vi hace veinte días en el avión que me llevó de Barcelona a Buenos Aires. Tragarme una vez semejante bodrio tuvo delito. Volver a hacerlo sería masoquismo puro y duro de modo que opto por seguir escribiendo mientras escucho música. La empresa se complica, no logro concentrarme. Buceo en mi mp3 hasta que aparece Kind of blue, de Miles Davis, un álbum tan mágico que me transporta a un mundo donde incluso puedo olvidarme de que lo estoy escuchando. Dejo salir poemas, dibujos y una respuesta a la carta de la chica que no está cruzando el Atlántico. Ella nunca la leerá, sólo le respondo para desahogarme. Tengo sueño. Cierro los ojos y me entrego.
Duermo unas seis horas durante las cuales el entumecimiento ejerce de reloj despertador varias veces, aunque retorno al planeta de los sueños en un abrir y cerrar de ventanillas. Cuando me despierto definitivamente, según las patéticas pantallas estamos sobrevolando Marrakech. Una ciudad fascinante que, por cierto, supo conquistarme. Me embarco en la crónica de aquella aventura pero enseguida desisto. Estoy inquieto. Fantaseo con abrir la puerta y salir a tomar aire. Leo una hora y vuelvo a la música. Desfilan grandes éxitos de Edith Piaf, de Muddy Waters, Dubnobasswithmyheadman de Underworld y el último de Radiohead. De todo, como en botica. Como en la botica de Fred Astaire con la bragueta rota pasando de cero a cien en un abrir y cerrar de turbulencias. Se acercan con el carro repartidor de bandejas desayuneras las dos azafatas de mi sector. (No sé cómo se llaman; para mí son La veterana guay del peinado y La rubia triste.) El combo incluye dulce de leche, por lo que me abstengo de criticarlo. Aunque el café… penoso. Se escurre otra hora y nos sacude un ruido: son las patas del pájaro aerolíneo posándose en la pista de aterrizaje. Estamos vivos; Horacio lo ha conseguido.
Nota desde el futuro:
Tiempo después me sometí a un test de daltonismo, ya que a menudo discuto acerca de si algo es verde oscuro o marrón, si es verde claro o celeste, etcétera. Pues resulta que puedo afirmar que no soy daltónico. Como Fred Astaire en el día de su examen para conducir aviones que cantan bajo la lluvia.