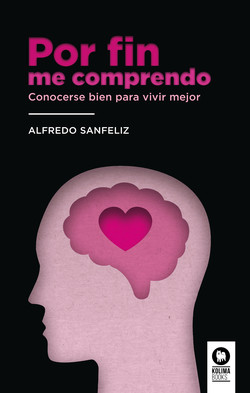Читать книгу Por fin me comprendo - Alfredo Sanfeliz Mezquita - Страница 6
ОглавлениеHistoria y sentido de
este libro
Algo hay en mí que me hace sentir la necesidad de escribir cuando tengo tiempo para mí sin obligaciones. El tiempo libre me lleva a preguntarme cosas y las preguntas me llevan a plasmar mis respuestas en la escritura. Y este libro ha nacido de una de esas múltiples preguntas a mí mismo: ¿qué es el ser humano y cómo funciona? La respuesta en momentos de contemplación se produce en mi mente como un flash de lucidez que me aclara nuestra esencia y la relación de fuerzas e interacciones internas y con el mundo que explican lo que somos y nuestro funcionamiento. Pero, cuando trato de resumir ese flash me doy cuenta de la complejidad de la tarea para hacer un todo fácilmente comprensible y que no resulte desleal a la realidad científica consolidada. Me considero un estudioso de mí mismo, a menudo buscando explicaciones de las cosas que me pasan, de lo que siento, de mis amores y temores ocultos o manifiestos. Siempre he pensado que conocerse a uno mismo es la mejor vía para conocer al ser humano en general. Ello, unido a mi empeño en estructurar, ordenar y compartir ese contenido abstracto que observo en mis visiones internas, es lo que me ha llevado a escribir este libro y lo que en sí mismo constituye su contenido.
La lectura de libros sobre algunas de las cuestiones que trato en este libro, y especialmente las relativas a lo que es la razón y su relación con la emoción y los sentimientos en nuestras relaciones sociales, me parece compleja y difícil de entender. Por eso, en mi afán de buscar la comprensión de las cosas de forma sencilla y limpia, ha nacido dentro de mí la fuerza y el tesón necesarios para escribir esta pequeña obra que busca hacer comprensible para cualquiera lo que es un ser humano y cuáles son los pilares de su funcionamiento. Es decir, qué es lo que persigue el hombre y cómo lo persigue. No voy a «inventar la pólvora», ni lo pretendo, pero sí es mi pretensión explicar a mi manera lo que es la «pólvora» para que cualquiera pueda comprenderlo.
Cuando escribo un libro me siento como un pintor representando a su modo la realidad, con su estilo, formas y colores. Si este libro fuera un cuadro, sería una pintura que representaría la vida humana y su funcionamiento tal y como lo observa y siente su autor con sus dosis de realismo entremezclado con un cierto toque naif y con recursos coloristas para hacer más fácil y amable su comprensión. De alguna forma tendría mucho de autorretrato, como representación de lo que, «en trazo gordo», podría también ser el retrato de cualquier ser humano, salvando las infinitas peculiaridades que nos hacen distintos y especiales a cada uno de nosotros.
Me ha costado superar la barrera que suponía para mí tratar cuestiones muy complejas sin tener un conocimiento científico verdaderamente profundo de algunos de los temas tratados. Pero lo he superado porque el valor que pretende aportar este libro es conseguir explicar de forma sencilla, (o todo lo sencilla que he conseguido), y desde mi posición de observador, cuestiones del ser humano que son muy complejas. La forma de explicarlas y la interrelación de unas y otras ideas permitirá al lector alcanzar una mejor comprensión de lo que él mismo es y cómo funciona. Es casi un «manual de funcionamiento del ser humano» con algunas claves para hacerlo funcionar bien.
No creo que este libro pueda ser encuadrable dentro de los típicos denominados de «auto-ayuda». Pero en gran medida sí siento que puede ser una importante ayuda para quien quiera realmente saber algo más del funcionamiento de los seres humanos, comenzando por uno mismo. Y pocas cosas hay como enriquecer nuestro auto-conocimiento para mejorar nuestra propia gestión, comprender aquellas áreas grises o miedos que nos gustaría superar y caminar hacia la sabiduría. Este libro no ofrece fórmulas mágicas para ser felices, pero sí ofrece ideas y perspectivas acerca de nuestra forma de ser y funcionar que sin duda pueden resultar de interés para crecer en nuestra auto-comprensión, la comprensión de los demás y finalmente el entendimiento del mundo. Pues sin duda el mundo, en lo que se refiere a sus dinámicas sociales, solo puede explicarse desde el entendimiento del comportamiento tipo de los seres humanos que lo poblamos. Y desde esa comprensión podremos mejorar también nuestro propio auto gobierno.
El libro está escrito desde mi más profunda reflexión como observador de la vida y desde la «experiencia sentida» de mi propia vida como muestra de lo que es la existencia de un ser humano. Es la perspectiva de un sujeto que encarna una de esas vidas. Enmarco el libro por ello en ese género que ya he bautizado como «feelthinking» por reunir, de forma fusionada, tanto reflexiones racionales que proceden de mis procesos conscientes, como conclusiones, visiones, sentimientos o creencias que más que ser pensadas son «sentidas» por mí y que se originan en el corazón o en las entrañas. Y unos y otros, pensamientos y sentimientos, interrelacionados entre sí, por ser esa interrelación ineludible en nuestro funcionamiento mental y cerebral.
Reconozco lo difícil que es explicar bien lo que quiere decir «ser sentidas» por mí, pues solo quien es sujeto de experiencias y sentimientos puede saber lo que ello significa. Pero cualquier explicación se sitúa en ese universo interno de las representaciones mentales, las vivencias, la intuición, y en general de los procesos inconscientes de nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra mente. Ninguna expresión del ser humano es completa si no se efectúa desde un plano que integre tanto el ámbito más intelectual, racional y consciente como el ámbito inconsciente de la intuición, las impresiones, las emociones, los sentimientos… La ciencia ya se pronuncia de manera creciente sobre ello afirmando las distorsiones que se producen en el funcionamiento de nuestro cerebro racional, muy vinculado con la llamada corteza prefrontal, cuando no está debidamente conectado o interrelacionado con el sistema emocional. Así se deduce, de forma contundente, de la lectura del magnífico libro de Antonio Damasio El error de Descartes. Esa conectividad es fundamental para un buen funcionamiento integral de nuestro cerebro al servicio de nuestra vida y nuestro bienestar.
Por tanto, a mi necesidad de escribir para dar respuesta a mis preguntas se une en este caso mi inquietud por compartir con el mundo lo que entiendo yo que es el ser humano, lo que verdaderamente le mueve y cuáles son los mecanismos y herramientas de los que gozamos para cumplir nuestro propio propósito o mandato natural de supervivencia. Aunque soy creyente me centraré en contemplar principalmente lo que entiendo que son aspectos de nuestra maquinaria en lo que se refiere a nuestra condición de animales racionales, si bien inevitablemente haré en algún momento referencias a nuestro ámbito trascendente y espiritual, pues este es en mi opinión el ámbito que representa el último estadio de nuestra evolución como seres superiores de la naturaleza (en la Tierra al menos).
Cualquier análisis que uno pretenda hacer para posicionarse en lo que es bueno, justo o apropiado para el ser humano exige hacerlo con la enorme humildad de saber que ignoramos mucho más de lo que sabemos. La definición o precisión de esos conceptos se encuentra en ese enorme territorio de «lo relativo» y de nuestra ignorancia, que yo llamo el «universo de misterio». Un universo del que nada sabemos, más allá de nuestras especulaciones y creencias religiosas o espirituales. La parte final del libro sobre sabiduría, crecimiento y espiritualidad abundará posteriormente en esta idea.
El libro no pretende por tanto ser un tratado técnico o científico sino una expresión vivida de lo que es el ser humano, desde las elucubraciones y la perspectiva de quien es un ejemplar de esa especie. Se trata sin duda de un conocimiento basado en la experiencia y el aprendizaje que proporcionan el transcurso de ya bastantes años por la vida, enriquecido por las múltiples lecturas que como aficionado he hecho de temas antropológicos y sociales. Es un trabajo hecho desde la consciencia de que su contenido no es más que una creación o visión personal empaquetada en forma de libro utilizando los lenguajes y ámbitos de conocimiento generalmente admitidos y compartidos por la sociedad.
Pero, aun cuando no sea la pretensión del libro la profundidad científica, sí he pretendido verificar que nada de lo que se dice pueda ser calificado como contrario a cualquier conocimiento científico arraigado en la comunidad científica. Y así puedo confirmarlo tras haber sometido todo su contenido a la revisión y el filtro validador de mi amigo Marcos Ríos-Lago, profesor de Psicología de la UNED e investigador en Neurociencia. Se trata por tanto de un libro que no tiene como misión la divulgación científica como tal, aunque sí pretende contribuir, sin herir o contrariar a la ciencia, a un mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos que determinan el funcionamiento de los humanos, especialmente en nuestro tiempo.
Me gustaría por ello conseguir una escritura llana, de fácil comprensión y con la que los lectores puedan sentirse identificados en muchos casos con los fenómenos humanos que trataré de describir. Quizá a veces el libro pueda parecer tontorrón por decir cosas básicas y evidentes. Pero también los cuentos lo son y no por ello dejan de ser maravillosos. Aunque me gustaría también ser amable con el lector, soy consciente de que algunas afirmaciones sobre las fuerzas que nos mueven a todos nos definen como interesados y egoístas, lo que no es agradable de asumir. Sentimos que van en contra de creencias muy arraigadas que tenemos en nuestras sociedades y que son contrarias a una ética o moral auto-legitimadora de nuestra forma de ser y actuar en un marco social en el que nos sentimos orgullosos de nuestras conductas. Es un egoísmo de supervivencia que tenemos entroncado en nosotros a través de múltiples, sutiles e inconscientes manifestaciones de las que no hay que avergonzarse cuando se encauzan de forma social y equilibrada. ¡Al fin y al cabo está en nuestra genética!
Más allá de este libro, si tuviera que decir cuál es mi propósito trascendente en esta vida, sin duda en este momento lo enunciaría como el «contribuir a poner un granito de arena para despertar la curiosidad y el interés del ser humano por su propio autoconocimiento, individual y como especie, contribuyendo así a que todos nos comprendamos un poco mejor y comprendamos un poco mejor a quienes nos rodean. Y desde esa mayor comprensión llegar a entendernos y convivir todos mejor».
Me encantará por ello conseguir conectar con los lectores y que puedan pasar un buen y enriquecedor rato con su lectura, dejándoles algo de mayor consciencia sobre muchas de las fuerzas y mecanismos que verdaderamente nos mueven. Podrán con ello hacerse más dueños de ellos mismos y, desde ese mejor autoconocimiento, mejorar la autogestión al servicio de «una vida bien vivida».
El libro se divide en seis capítulos para estructurar y exponer adecuadamente los pilares básicos de lo que es el ser humano, de cómo opera en la vida y en la sociedad para su supervivencia.
El primer capítulo se refiere a lo que es la vida y el ser humano como ser en evolución en un entorno con otros seres vivos de los que se diferencia.
El segundo trata de las motivaciones últimas que marcan la dirección del actuar humano.
Tras ello el tercer capítulo hace una breve exposición de lo que son los principales mecanismos de los que dispone el hombre para cumplir su mandato de supervivencia y conservación de la especie.
La justicia, la legitimidad y nuestra inclinación o empeño en «tener razón» ocupan un cuarto capítulo para explicar la confusión que, en una sociedad tan racionalista como la occidental, existe entre dichos términos, y cómo ello puede nublar nuestro buen criterio o juicio de las cosas.
En el quinto capítulo me permitiré hacer unas reflexiones, valoraciones y sugerencias personales sobre algunos factores clave para administrar de forma adecuada (si es que existe una forma adecuada) esos mecanismos con los que todos contamos. ¿Existe una forma mejor que otra para auto-gestionarnos? ¿Cuáles son las pautas que podemos tener en consideración para administrarnos y gestionarnos bien a nosotros mismos?
Por último, el capítulo sexto se refiere al camino de crecimiento y desarrollo de la sabiduría del ser humano, exponiendo las funciones de los que denomino «cuarto y quinto cerebros», abordando la cuestión del sentido común por una parte y los aspectos relacionados con la trascendencia y la espiritualidad por otra.
Abordemos pues el reto de conocernos, comprendernos y gestionarnos para así algún día poder decir «por fin me comprendo».
CAPÍTULO 1. ¿QUÉ SOMOS?
La vida es como una leyenda:
no importa que sea larga,
sino que esté bien narrada.
Séneca
La misteriosa chispa de la vida
Como todos los seres vivos de la Tierra, somos la suma de conjuntos de partículas cohesionadas que forman unidades animadas con eso que llamamos «vida». Esas unidades menores creadas con vida propia, en su mínima dimensión se unen creando otras unidades igualmente integradas (tejidos, órganos, sistemas…) que a su vez se integran formando parte de un organismo vivo superior, llegando a dar a luz a lo que es un ser humano.
La vida, como dice su nombre, es común a todos los seres vivos, y me atrevo a definirla como aquello que da a unas determinadas partículas, en primera instancia, y a células, órganos etc., en un nivel superior de vida, la energía, la fuerza y la orientación unificadora para integrar y constituir precisamente el sujeto de esa vida, ya sea en forma animal o de planta. La vida supone sin duda una cierta programación al servicio precisamente del mantenimiento de su propia existencia encarnada o alojada en un sujeto, ya sea animal o planta. Podría decirse que esa vida es por tanto la suma de una programación, como la de los programas de ordenador, aplicada a una realidad física que son las partículas, células, órganos, tejidos y cuerpos (hardware) mediante el uso de una energía que produce el movimiento o actividad físico-química que es la condición esencial de la vida. Una energía que se aplica tanto «hacia dentro», para sostener su propio funcionamiento y la cohesión e integración de sus partes, como «hacia fuera», como unidad o conjunto de partes, para relacionarse con el entorno.
Pero no bastan esos elementos para definir lo que es la vida, pues de ser así podría aplicarse la condición de ser vivo a un robot adecuadamente programado. Resulta necesario sumar a esos componentes otra condición intrínseca a la vida. Me refiero al hecho de estar siempre alojada en un cuerpo físico, que es sujeto, de una u otra forma, de experiencias. Estas experiencias pueden ser auténticas y sofisticadas, como las de los humanos, o fenómenos muy simples en base a los cuales un ser vivo inferior padece o goza de condiciones favorables o desfavorables, como es el caso de las plantas o de los animales inferiores.
En definitiva, en un mundo que no hace más que hablar de la inteligencia artificial y de robots con capacidades superiores, es ese factor de la experiencia, asociado al gozo o al sufrimiento del ser vivo, lo que da carta de naturaleza a la condición del ser vivo. No cabe duda de que todos los seres vivos cuentan con mecanismos por los cuales, a través del dolor o del gozo «experimentados», rechazan y se alejan de las cosas o entornos que no les convienen para sobrevivir y aceptan o buscan aquellos que contribuyen a preservar la vida.
Ninguna máquina o robot tiene capacidad para ser sujeto de sufrimiento o de gozo, por más que pueda simularlo y adoptar mecánicamente comportamientos que nos hagan creer lo contrario.
Son cuatro por tanto los elementos que definen una vida:
Un software o programación genética y en evolución, que llamamos instintos dirigidos a posponer precisamente la extinción de la vida.
Un cuerpo, en el que se encuentra instalada esa programación.
Una energía, que produce el movimiento integrador o cohesionador de las partículas y de los elementos físico-químicos para formar y sostener la unidad viva.
La capacidad de sufrir y gozar, asociada precisamente a la supervivencia de ese cuerpo vivo y al mandato biológico de nuestros instintos.
La vida necesita de esa chispa que todavía la ciencia no ha sido capaz de encontrar para producirla de forma artificial sin partir de unidades inferiores de vida o reductos de ella. Es una chispa que está hoy situada en el universo del misterio, mucho más allá de los límites de la ciencia. Y, desde mi condición romántica y trascendente, debo decir que ojalá permanezca mucho tiempo más en ese territorio del misterio, para evitar así que podamos un día asimilar la vida a la mecánica.
Pero, además de todo esto, hay algo que es más una cualidad de la vida que un elemento constituyente de la misma. Me refiero a la cualidad finita de la vida. Toda vida que conocemos está sujeta a un final que extingue la misma. Solo en el ámbito espiritual o trascendente cabe hablar de la vida eterna. Tan es así que muchas veces se dice que la muerte es la que da carta de naturaleza a la vida, pues esta no deja de ser la etapa previa a la muerte como fenómeno biológico. Es la muerte la que nos lleva a dejar de existir desde una concepción humano-biológica, sin perjuicio de la posible eternidad del alma, la reencarnación o la resurrección, conforme a unas u otras creencias religiosas y espirituales.
Partiendo de esta sencilla descripción de lo que es la vida en términos generales, expondré, también de forma simple, mi entender respecto a la relación de todo ello con el funcionamiento del ser humano, centrándome especialmente en lo que se refiere a la programación (software o aplicaciones diversas, haciendo un símil) con la que contamos para determinar nuestras actitudes y comportamientos y dar forma y vida a nuestras experiencias. Y en ello, nuestro sufrimiento y nuestro placer o gozo (físico o psicológico) son determinantes en la aplicación y ejecución de los programas (genéticos) que soportan nuestra vida y nuestra condición humana.
¿Vivimos o sobrevivimos?
El ser humano es un ser vivo superior. Con los criterios y significados generalmente aceptados en nuestro lenguaje, decimos que es un ser vivo superior a todos los demás. Personalmente prefiero decir que en muchos aspectos es un ser con facultades muy superiores a las de otros seres, y reservarme el calificativo de «superior» tan indeterminado a la espera de definir los elementos que determinan la puntuación para obtener la mejor nota en ese ranking de superioridad. Y lo digo pues yo personalmente asocio superior a mejor o de mejor calidad y me cuesta asociar este calificativo al ser humano por encima de cualquier otro ser de la naturaleza en sentido amplio, genérico y universal. Si introducimos para la puntuación elementos más allá de las competencias técnicas o de procesamiento que hacen superior al hombre, se me hace difícil atribuir al hombre la condición general de «superior» en tono positivo y absoluto.
Quedémonos por tanto con que el ser humano es un ser con elevadas competencias y capacidades respecto al resto de seres vivos que conocemos, respetando que hay animales con capacidades muy superiores a las humanas en determinados ámbitos. Basta observar el olfato, el oído, la vista o las condiciones físicas de muchos animales para observar que, en muchos de esos aspectos, son superiores al hombre. Y difícilmente podrá el ser humano superar al perro en fidelidad, docilidad, humildad y espontaneidad para mostrar cariño a los humanos con quienes convive.
Desde un punto de vista biológico y a pesar de poder uno sentirse muy orgulloso de su superioridad en muchos ámbitos respecto del resto de las especies del mundo animal, me gustaría decir que, según mi criterio, en lo más básico, en lo que verdaderamente nos mueve, compartimos enteramente el por qué y el para qué de nuestra existencia con el resto de seres vivos. Solo consideraciones espirituales o religiosas pueden poner esta afirmación en cuestión.
En definitiva, todos los seres vivos (como regla general), irremediablemente y nos guste o no oírlo, estamos en la naturaleza con el mandato de sobrevivir y contribuir a que nuestra especie perdure. Y ningún ser vivo se puede escapar de ello, por más que nos cueste aceptarlo y por más que la gama de formas y estrategias con las que el ser humano puede canalizar ese mandato biológico instintivo pueda ser de gran variedad y sofisticación. Es tal esa variedad y sofisticación que puede parecernos que son otras las fuerzas o motivaciones que orientan y condicionan nuestros actos. Pero, dejando a salvo la fuerza de la espiritualidad que desborda cualquier regla biológica, en última instancia todo se encuentra al servicio de nuestra supervivencia y de la conservación de nuestra especie.
Volviendo a esos aspectos que nos llevan a considerarnos superiores, y a la vista de la larga lista de capacidades y competencias del hombre, me atrevo a afirmar que este es el animal con mayor capacidad de someter a gran cantidad de animales de la naturaleza incluyendo cualquier forma de vida. Pero lo digo con la boca pequeña, pues es verdad que los humanos tenemos capacidad para someter a casi todas las especies de seres vivos que están identificadas, pero es igualmente cierto que cualquier insignificante bicho microscópico, en forma de virus, bacteria, tumor o lo que sea que malignamente se nos meta en el cuerpo, puede acabar con nosotros, a pesar de todo nuestro nivel de desarrollo médico y científico. Parece, por tanto, que algunos de esos animales o «bichos» todavía son superiores a nosotros en ese aspecto, pues a menudo vencen en el pulso con nuestra vida.
Prefiero también por ello evitar el calificativo de superioridad del hombre pues tiendo a asociarle un juicio moral que me cuesta sostener. Pues, si bien es cierta la magnífica capacidad del ser humano de hacer el bien (entendiendo el término en la acepción espontánea que a cada uno le venga con su lectura), también es innegable su capacidad de hacer el mal, entendiendo también este término desde la espontaneidad y el automatismo de juicio del ser humano, como ser necesariamente sujeto a una moralidad.
Siendo más lo que nos une que lo que nos diferencia del resto de animales, me gustaría dejar claro que el ser humano comparte con el resto de los seres vivos los cuatro elementos que conforman la vida y que resultan fácilmente apreciables en el caso del hombre:
Nadie duda, por ser fácilmente apreciable como programación, del instinto de supervivencia y conservación de nuestra especie a través de la reproducción y de la protección de la descendencia.
Ninguna explicación requiere la existencia de nuestro cuerpo como maquinaria en la que se aloja dicha programación y en definitiva nuestra vida.
Como animales de sangre caliente también resulta evidente que contamos con cierta energía que mueve componentes físicos de nuestro cuerpo, sosteniendo así la vida en tanto en cuanto la fuente de energía no se apague.
Y, por último, me parece espontánea e intuitivamente evidente que, como ocurre con el resto de los animales, el sufrimiento y el gozo humano, tanto físicos como psicológicos, están vinculados y constituyen mecanismos al servicio de nuestra supervivencia y de la preservación de nuestra especie.
Si por el contrario analizamos las peculiaridades que nos hacen diferentes en nuestra condición de humanos, podríamos decir que el ser humano es además un ser necesariamente social que forma parte de una unidad superior que es la sociedad. Pero ello no es del todo exclusivo del hombre pues podría también hablarse de cierta condición social en otros seres vivos, aunque la intensidad y la sofisticación de sus relaciones sea inferior. Desde las comunidades de hormigas o abejas, las manadas de lobos o de leones, hasta cualquier comunidad de células agrupadas por ejemplo en la integración de un ser humano, todas ellas comparten sin lugar a duda una cierta condición social cuyo nivel de sofisticación es desde luego muy variable.
A lo largo del libro entraremos en contacto con otras peculiaridades del ser humano que son, o al menos parecen, específicas y exclusivas del mismo, tales como el desasosiego y el «deambuleo mental» o «mind wandering» al que nos auto-sometemos, así como su condición religiosa y el hecho de ser «seres morales» que vivimos condicionados por una búsqueda del alineamiento de nuestro comportamiento a normas o principios «vividos como naturales» que determinan nuestro sentido de la justicia. Profundizaremos sobre estas cuestiones en los siguientes apartados de este capítulo.
Podríamos también decir que el ser humano goza de conciencia, pero ningún factor científico es determinante para decidir a partir de qué punto utilizamos el término «ser consciente» dentro de los distintos niveles de posible consciencia que existen en el mundo animal. En cualquier caso, sí me atrevo a decir que el hombre cuenta con unos niveles de consciencia muy superiores al resto de especies.
Y en relación con ello, la consciencia indudable de la caducidad de la vida convierte a esta, en el caso de los humanos, en una lucha con dos posibles direcciones, que son a su vez compatibles entre ellas:
Por un lado, luchamos por el alargamiento de la duración de nuestra vida. Nuestro instinto de supervivencia nos obliga a ello, como les ocurre al resto de los animales. Quizá no tengamos consciencia ni esté en nuestro propósito expreso el alargamiento de la vida, pero de alguna forma sí tenemos una inclinación permanente a defendernos de aquello que la pueda acortar. De hecho, el miedo a la muerte constituye sin duda la mejor motivación para al menos no dejar que la vida se nos acorte. Es la fuerza que nos lleva a «cuidarnos», a mantenernos en forma, a tener comportamientos saludables y a ser equilibrados como si de una «inversión» se tratara para una vida más larga y quizá de mejor calidad.
Por otra parte, la consciencia de la limitada duración de nuestras vidas y el incentivo natural que nos llama a disfrutar de lo mundano nos produce muchas veces ese sentido o fuerza de la necesidad de «aprovechar» el tiempo de vida, de disfrutar, de vivir el presente, de no estar permanentemente reprimiéndonos etc.
Y en ambas direcciones, que a veces parecen contradictorias, el paso del tiempo determinará valores y prioridades diferentes en cada fase de nuestro tiempo total de vida.
Esa contraposición de fuerzas nos lleva a ser en mayor o menor medida cuidadosos y protectores de nuestra propia vida y de la de nuestros seres queridos, o por el contrario a preocuparnos más de «vivir» y menos de «sobrevivir» para alargar la vida.
Vivimos irremediablemente con el dilema de cómo establecer el equilibrio en esa contraposición de fuerzas. Es un permanente dilema que me lleva a hacerme preguntas como: ¿Es la vida para vivirla y disfrutarla o es más bien para alargarla? ¿Se puede alargar a la vez que se mejora el disfrute de la misma? ¿Cuál es el equilibrio adecuado para gestionar nuestra vida?
Tengo el convencimiento de que estas preguntas dentro del mundo animal son exclusivas del hombre. Y son las consecuencias de esta conciencia muy ampliada las que nos abren la puerta a los múltiples interrogantes y complejidades que se dan en el ser humano en la gestión de su propia vida. Nos llevan al terreno del «saber vivir» o la «sabiduría para la vida», que es precisamente a lo que trataremos de poner luz a lo largo de este libro.
Encajando en el mundo
Si tuviéramos que dar respuesta a las preguntas anteriores, seguramente echaríamos en falta de antemano ciertos otros interrogantes:
¿Es la vida para quien la encarna?
¿Está a nuestro servicio, o más bien al servicio de una descendencia para cuya búsqueda y protección venimos generalmente programados con un mandato biológico?
¿Se agota el propósito de la vida en ella misma o se encuentra más bien al servicio de la sociedad como unidad de vida mayor a la que pertenece?
¿Existen razones en el ámbito de la espiritualidad y la trascendencia que tienen las claves para estos dilemas?
Sin duda el ser humano cuenta con un nivel de consciencia sobresaliente en el mundo animal. Nuestra consciencia nos hace caer en la cuenta de nuestra presencia y encaje en el mundo, en nuestro entorno, además de informarnos de lo que realmente y en última instancia nos mueve, nuestras motivaciones. La consciencia en sí misma está libre de todo juicio pues su función no es de juicio sino de constatación de lo que somos y sentimos, lo que nos ocurre, lo que nos gusta y disgusta, etc. Pero sin duda ella nos ayuda a encontrar dentro de la profundidad de nuestro interior lo que cada uno de nosotros valoramos.
Y ese alto nivel de consciencia nos permite hacernos preguntas como las anteriores cuya respuesta no puede recaer en la ciencia sino en la filosofía, y sobre todo en la espiritualidad y en el ámbito de la dimensión trascendente del ser humano. Son precisamente esa dimensión trascendente y ese alto nivel de consciencia los que hacen muy diferencial al ser humano respecto de otros animales.
Se trata de una dimensión y una consciencia sin duda muy evolucionadas a lo largo de la historia de nuestra especie. La llamada «filogenia» no es sino la acumulación de información y experiencia en nuestros genes a través de las generaciones. Es una información recibida de nuestros antecesores en el nacimiento. Es en definitiva el enriquecimiento creciente de nuestra programación genética, generación tras generación, que se va incorporando a nuestros genes desde nuestra concepción. Es supuestamente una mejora para hacernos más aptos para la supervivencia en los cambiantes entornos en los que se desarrolla la vida. En virtud de las leyes de la evolución, como parte de la selección natural, quienes tienen mayores oportunidades de sobrevivir (o hacerlo exitosamente) y mantener su especie serán preferentemente quienes ya han incorporado a su «equipamiento de serie» (sus genes) ciertos conocimientos o mecanismos que nos hacen más aptos para esa supervivencia. Los menos aptos sobrevivirán menos al estar peor adaptados al entorno cambiante, y por tanto engendrarán menos descendientes que los más preparados para la superveniencia. Es sencillamente la evolución y la lucha por la supervivencia en la que tanto trabajó Charles Darwin. Y por ello deduzco que los altos niveles de consciencia del ser humano alcanzados a lo largo de la Historia de la humanidad han contribuido de forma relevante a nuestra supervivencia y desarrollo como especie.
Pero además de la evolución genética o transgeneracional de nuestras conciencias, no cabe duda de que nuestro nivel de consciencia evoluciona normalmente a lo largo de la vida de cada uno. En general una persona madura tiene desarrollado un mayor nivel de consciencia que un adolescente. La experiencia de la vida y nuestro desarrollo y trabajo en el autoconocimiento incrementan nuestro nivel de consciencia, lo que nos coloca en un estadio evolutivo superior. Soy por ello un gran impulsor de la importancia de la inversión de esfuerzo por todos en autoconocimiento y en incrementar nuestro nivel de consciencia. Y este es el punto de partida para la causa principal a la que pretende contribuir este libro orientado a conocernos y saber vivir.
Nuestro código moral
La condición moral es propia del ser humano. Necesitamos encajar nuestras actuaciones en comportamientos que consideramos legítimos. Ser seres sujetos a una moralidad nos hace tremendamente humanos.
Se discute muchas veces si existe o no un derecho natural o una moral más allá de los códigos morales que el propio hombre haya podido crear. Es decir ¿hay un código o derecho natural por encima de cualquier creación o convención del hombre? Personalmente pienso que todas las reglas y principios morales y de convivencia no son tanto naturales y eternas sino consecuencia de la conveniencia en cada momento de los grupos en los que dichas normas se encuentran vigentes. Pero a efectos de este libro lo relevante no es la discusión sobre si las normas o principios morales provienen o no del derecho natural y son creaciones superiores al hombre. La relevancia debemos ponerla en la constatación de que el hombre vive convencido de la existencia de unas u otras normas o imperativos morales que deben cumplirse.
Todas las personas (salvo aquellas que no pueden considerarse normales) buscamos la legitimidad y la justificación de nuestras actuaciones. Y tan pronto como sentimos que hemos realizado algo que «no es correcto», desatamos una actividad racional importante para encontrar argumentos o justificaciones para construir un relato justificador de nuestro actuar como legítimo o moralmente adecuado. No aceptamos ser mirados como personas que hemos actuado «indebidamente» cuando nuestro fuero interno siente que es cierto que nuestro actuar no ha sido correcto. Lo sentimos pero no lo aceptamos y por ello construimos internamente relatos auto-justificadores de nuestra conducta. Trataremos este tema con mayor profundidad en el Capítulo 4 que trata sobre el comportamiento social.
La evolución de nuestra especie ha desarrollado e impregnado con fuerza en el ser humano la costumbre de someter todo a juicio para categorizar las cosas (haciendo una simplificación) en buenas o malas. Tendemos a clasificar inconscientemente las cosas como buenas o malas según nuestros valores, experiencias pasadas y la perspectiva desde la que las juzgamos. Más allá de esa clasificación, a lo largo de nuestra evolución nuestra capacidad para categorizar se ha ido incrementando, encontrándose muy vinculada con el nivel de desarrollo de nuestra corteza prefrontal. Que una persona sea capaz de clasificar en dos, tres o cincuenta categorías es algo dependiente de su historia de aprendizajes, de la experiencia que va «esculpiendo» ese sistema de clasificación, en gran medida alojado en esa corteza prefrontal.
En paralelo nuestros valores están sujetos a una evolución que se produce tanto en el plano social transgeneracional a lo largo de la historia de una comunidad social como en el plano individual a lo largo de la trayectoria de cada una de nuestras vidas.
En cuanto a la evolución transgeneracional, al igual que he explicado en relación con la consciencia, nuestro entorno social ha ido evolucionando y conformando un sistema individual y social de valores y pautas de convivencia que a su vez va contribuyendo al desarrollo de sistemas internos individuales de valores capaces de convivir (cada uno a su manera) con el sistema social de valores. La evolución social y la evolución genética, generación tras generación, son determinantes de estructuras cerebrales preparadas para vivir y administrar valores. Pero ¿incluye esa evolución el desarrollo y arraigo interno de valores concretos con sustancia propia y más predominantes? Mi observación del mundo me lleva a concluir que en general los valores de cada persona se perfilan en una mayor parte con su educación utilizando las plataformas neuronales pre-programadas con las que nacemos para hacer uso de ellas. Pero existe otra parte de esas plataformas que incorpora valores arraigados que se trasmiten genéricamente como mecanismo de protección de la especie. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el valor relacionado con el respeto y la honra a nuestros muertos que parece haber perdurado a lo largo de la Historia de la humanidad, seguramente por el efecto positivo que tiene en los vivos.
En el plano más operacional podemos apreciar con nuestra simple observación que si algo se acerca rápidamente hacia nosotros, antes de identificarlo como peligroso o seguro se inician respuestas automáticas de defensa (golpearlo) o alejamiento (esquivarlo) como forma de protección física de nuestro cuerpo. En ello también la evolución nos muestra cómo si ese objeto presenta una serie de características (aprendidas por nuestros ancestros), la reacción es muy rápida. Por el contrario, ante estímulos que no las presentan la respuesta no es tan rápida.
Haciendo un símil podría decirse que nacemos con herramientas o software informático, pero en versión virgen, para ser usadas con la información que vayamos suministrándole para conseguir la funcionalidad o el valor concreto que decidamos o que las circunstancias nos determinen. Nacemos con un Excel pero lo podemos usar para administrar un valor u otro, metiendo unos u otros datos en función de las interacciones con nuestro entorno en forma de vivencias y experiencias, tanto buenas como malas. Y prueba de ello son los distintos códigos de valores que existen en distintos grupos sociales o raciales… La observación de fenómenos como el nazismo y similares permite concluir lo tremendamente moldeable que resulta nuestro sistema de valores y creencias en función de nuestro entorno. Seguramente en esa sociedad del nazismo no existía conciencia moral en muchas personas de las barbaridades que se estaban cometiendo, que llegaban a considerarse normales y legítimas, acordes a ese sistema de valores en el que muchos vivían inmersos.
Los valores sociales han ido creándose y arraigando en nuestras sociedades, siempre con la finalidad de contribuir de una u otra forma, directa o indirectamente, a la supervivencia de la sociedad. Los valores que las sociedades desarrolladas han venido asumiendo son en gran parte responsables de los logros alcanzados en materia de desarrollo económico y material, contribuyendo también a la mejora de nuestra convivencia y seguridad. Esos valores y códigos de relación y convivencia han ido quedando registrados en eso que Rousseau denominaba el contrato social. Sin duda han procurado una gran utilidad a la sociedad como grupo para asegurar una «eficaz» convivencia.
Sin embargo, hoy, como expongo en el libro Rousseau no usa bitcoins1, parece que ese contrato social tan útil para llegar hasta nuestro nivel de desarrollo ha quedado obsoleto. Parece como si los valores que sustentaban ese contrato social no resultaran ya útiles o apropiados para seguir contribuyendo a la mejora y fortaleza de nuestra sociedad. Por esa razón, el contrato social en su sentido tradicional hoy está muy en entredicho, precisamente por entenderse que esos valores «tradicionales» quizá no sirvan para una sociedad tan desarrollada y avanzada económicamente como la nuestra. Nos preguntamos por ello si nuestro «sistema», digamos que el occidental, está obsoleto.
Por más que a muchos como a mí mismo nos parezcan valiosos los valores y virtudes tradicionales, la creciente superficialidad de nuestro mundo nos está conduciendo a una sociedad en la que «todo vale si funciona para nuestros fines» y mientras se respete una estética formal decente o políticamente correcta. Lo aparente se hace hoy más importante que la sustancia. Solo esto puede explicar, con sentido antropo-social, la crisis de valores y referencias que se da hoy en nuestra sociedad. Ojalá sea nada más que un bache en el camino del desarrollo de valores en el que el hombre siempre ha caminado, a pesar de sus múltiples tropezones. O quizá deba yo admitir que es solo la apreciación de un nostálgico que ya no es un niño y pierde la consciencia de que este fenómeno siempre se ha dado a lo largo de la Historia. Pero ¿es normal tanto deterioro de los valores en tan poco tiempo?
Con el transcurso de la vida los individuos vamos siendo influenciados por la sociedad que nos rodea, y que puede ser más o menos cambiante. Nuestros valores personales en mayor o menor medida tenderán a alinearse con la evolución de los valores sociales, o bien a mantenerse marcadamente discrepantes de ellos si nuestro estilo personal o nuestra personalidad es de tendencia disidente a lo que generalmente impera en cada momento. El que pertenece al rebaño ajustará sus valores para no salirse de la manada, pero el que es rebelde ajustará también sus valores para asegurarse de que mantiene el nivel de rebeldía deseado. Se trata de una evolución individual pero condicionada por la evolución de nuestro entorno, por lo que podríamos calificarla de evolución socio-individual.
Existe también una evolución de nuestros valores individuales que no se relaciona con el entorno social sino con el ciclo vital propio en el que nos encontramos. A lo largo de la vida vamos viendo las cosas de distinta forma, y con seguridad vivimos con valores muy diferentes según la etapa vital. El joven es sin duda mucho más proclive a la libertad, al riesgo y a la individualidad pues necesita encontrar su hueco en la manada o en la sociedad. Y así debe ser, pues la juventud ha de ser el motor de la innovación o la adaptación social. Por el contrario, las personas más mayores tienden a ser más prudentes y conservadoras y la experiencia les hace valorar de forma prioritaria la seguridad, haciéndose a su vez más conscientes del valor de las buenas relaciones amorosas y de cariño y de la mejora social.
Esta evolución intra-individuo relacionada con la edad está con seguridad relacionada con ese instinto de conservación social que fomenta el desarrollo de sociedades en las que se da el enriquecimiento derivado de una lucha entre las fuerzas innovadoras y de cambio, representadas por los jóvenes, y los criterios de prudencia y sabiduría más propios de los mayores.
Vivimos en nuestra sociedad un desarrollo científico y tecnológico trepidante. Muchos describen un futuro próximo en el que casi habremos vencido a la muerte, o al menos alargado enormemente la duración de nuestras vidas. Soy escéptico en relación con ello pues el ser humano tiene una enorme capacidad de solucionar problemas, pero también de crearlos. Y por ello, en esa dinámica unas cosas buenas compensarán las no tan buenas, confiando en que siempre haya un pequeño excedente de mejora. Pero, en ese hipotético escenario de vidas tan prolongadas y optimizadas ¿continuarán los jóvenes en edad de procrear sacrificándose para hacerlo y encargarse del cuidado de sus hijos? ¿Se mantendrá la entrega filantrópica de los mayores para proteger el mantenimiento de la especie a través del cuidado de las generaciones más jóvenes procreadas? ¿O quizá cambie la programación o predisposición genética de los futuros jóvenes para hacerles mucho más solidarios y compasivos con los más mayores de nuestra sociedad que verán muy alargada la vida y por tanto quizá sea mayor la duración de su situación de dependencia? ¿Es quizá posible que el incremento de parejas LGTBI pueda obedecer a un espontáneo e inteligente mecanismo auto-protector de nuestra naturaleza social, desacelerando el incremento de población ante una situación en la que el alargamiento de la vida podría llevar a una saturación de población?
No tengo respuesta ni capacidad de predicción, pues la evolución y las formas de adaptación social son poco anticipables. Y por más que a algunos nos guste elucubrar haciendo previsiones sobre el futuro social, en temas sociales «el camino se hace al andar». Pero sí me atrevo a decir que serán las sociedades, cuyos miembros sepan gestionar adecuadamente estos dilemas evolutivos en convivencia con unos adecuados valores, las que sobrevivirán y se harán más fuertes en el campo de juego global.
El gen religioso
Llamo trascendente o espiritual a esa dimensión no aprehensible de nuestra existencia y de nuestra vida, a aquel territorio de ignorancia que llevó a Sócrates a decir que solo sabía que no sabía nada. Es aquel océano, o más bien universo de ideas, razones, conocimientos, porqués, valores, lógicas relativos a nuestra existencia que hoy no podemos conocer, aunque nos gustaría hacerlo.
A pesar de la ingente cantidad de conocimiento que existe en el mundo, dicho conocimiento está delimitado por los confines y las reglas del método científico y deja fuera todo ese universo maravilloso que sitúo bajo el nombre de trascendencia o espiritualidad. Ese mundo que hay más allá de la ciencia es un territorio al que no podemos acceder con las limitaciones derivadas de nuestra concepción de las cosas y de nuestro lenguaje. Pero es el territorio que tiene la respuesta para explicar «el porqué». Si la ciencia se mueve en el ámbito del «qué», el universo del misterio se mueve en el ámbito del ¿«por qué» estamos aquí?, ¿«por qué» se produjo el Big Bang? y todos los porqués que queramos plantearnos. Son «porqués» cuya respuesta exige ir más allá de las explicaciones puramente físicas, químicas o lógicas que describen los fenómenos como relaciones de causa-efecto. Son respuestas, seguramente personalísimas, que exigen «sentido» y mucho más que meras palabras en la explicación de cada «porqué».
El hombre es un ser con inquietudes religiosas. Quiere y busca explicaciones que den sentido a su vida y a la muerte y por ello es de suponer que es algo solo propio del hombre. Se habla incluso de un gen religioso, con las lógicas polémicas sobre ello. Unos tienen creencia o fe en un Dios y practican más o menos una religión. Otros creen activamente en la no existencia de Dios. Y otra tercera categoría se mantiene en la duda sin atreverse a pensar ni una cosa ni otra. Pero en todos ellos se da esa reflexión o inquietud interna sobre la existencia o no de Dios y sobre el sentido de la vida o el más allá. La mera discusión de si Dios existe o no es de alguna manera admitir el concepto de Dios y ello condiciona de alguna forma nuestra existencia.
En cualquier caso, no puede ser la ciencia la que nos lleve a creer o no creer en Dios. Incluso para quienes se sientan o declaren activamente ateos, una mínima humildad existencial debería llevarlos a aceptar y convivir con ese universo del misterio en el que pueden depositar la incógnita sobre si es o no necesaria la existencia de «un principio antes de todas las cosas» o si existe un «porqué» que explique el sentido de nuestra existencia y de las cosas.
Me resulta especialmente elocuente la respuesta de Einstein cuando alguien le preguntó que qué le preguntaría a Dios si pudiera hacerle una pregunta. Él, una de las mentes más brillantes de la Historia de la humanidad, respondió que preguntaría «¿Cómo empezó el Universo? Porque todo lo que vino después es matemática». Sin embargo, tras pensárselo un poco cambio de opinión y dijo «en lugar de eso preguntaría, ¿por qué fue creado el Universo? Porque entonces conocería el sentido de mi propia vida».
Dentro de esa dimensión y universo de la trascendencia y la espiritualidad, el ser humano sitúa todas sus creencias o dudas respecto a la existencia del alma, la supervivencia más allá de la muerte corporal, la vida eterna, la posible resurrección o reencarnación, y desde luego a eso inaprensible que llamamos Dios. La naturaleza de Dios, divina por definición, impide comprender bien lo que es y en qué consiste esa naturaleza sobrenatural propia de Él. Es por tanto muy atrevido no tener ninguna duda respecto de algo que no somos muy capaces de concebir. Pero a pesar de ello el motivo religioso ha sido y es uno de los grandes provocadores de muertes violentas.
Pero también sitúo en ese universo del misterio y de la espiritualidad todo el maravilloso mundo del amor, cuya descripción casi solo puede acometerse a través de la poesía. Junto con el miedo, el amor es la mayor fuerza movilizadora de la actividad humana. Y muy relacionado con el amor se sitúa el universo de la belleza en todas sus manifestaciones, que tienen en el arte su canal de expresión pero que se encuentra también en ese territorio de lo indescriptible, de lo no sujeto a regla alguna definida, sino que adquiere carta de naturaleza gracias a la conexión y el compartir entre humanos los conceptos de arte o belleza a través de algo mágico, misterioso.
Es también en el espíritu donde alguien tan escéptico como yo encuentra sin explicación el verdadero amor como única fuente de verdad. Se trata para mí de una verdad que no es cuestionable por no ser comprensible. El amor es una verdad experimentable, y como experiencia se hace incuestionable. Es una verdad que no necesita explicación pero que nos inunda de plena confianza para descansar en ella y ser solución a todos los conflictos y dilemas que nos afectan internamente, irradiando la paz y la justicia que son propias de ese bien supremo que es el amor. El espíritu de amor es una verdad que se vive y se siente pero que difícilmente resulta explicable ni comprensible para quien no comparte las vivencias espirituales.
Es quizá la dimensión trascendente o espiritual del ser humano la que me atrevo a decir que hace más diferencial al ser humano del resto de seres vivos. Pero lo digo sin ningún conocimiento de causa y sin capacidad de conocer fenómenos de similar naturaleza que pudieran darse, vivirse o sentirse de forma similar, aunque quizá primitiva, en otros seres vivos. En cualquier caso, de forma muy arraigada, parece que los humanos nos creemos que somos los únicos con estas inquietudes.
Como he mencionado, soy conocedor de las teorías o incluso de ciertas afirmaciones científicas que nos hablan del «gen religioso» en los humanos como una creación evolutiva del hombre que constituye un mecanismo para aplacar las inquietudes propias de su existencia. Compartir y aceptar la existencia de dicho gen no es para mí incompatible con mis creencias religiosas ni con mi descanso y confianza en ese universo del misterio ante cualquier desasosiego existencial. Más bien al contrario: estimo que quienes vivimos con relevancia una dimensión trascendente, espiritual o religiosa no debemos negar las verdades científicas que explican el funcionamiento de nuestro mundo y de nuestro propio cuerpo. Son conocimientos que dan explicación a los fenómenos físico-químicos que dieron lugar a nuestro mundo y que dan también explicación al funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestras creencias, sensaciones… Son explicaciones en el ámbito y con perspectiva científica que, aun pudiendo ser ciertas, son compatibles con otras explicaciones de más complejo calado, de mayor perspectiva y con la incorporación de las dimensiones acerca del origen y el sentido.
En este sentido, la Iglesia ya cometió hace unos cientos de años el gráfico error de negar que la Tierra giraba alrededor del Sol cuando la ciencia acreditaba lo contrario. Parece hoy evidente, con la perspectiva del siglo XXI, que el hecho de que sea la Tierra la que gire alrededor del Sol o lo contrario es algo absolutamente irrelevante para gozar o no de fe o creencia en un Dios o en cualquier forma de ser o fuerza «superior».
Muchos científicos y personas niegan la existencia de ese universo del misterio por el hecho de conocer determinados fenómenos físico-químicos que nos afectan y dan una explicación desde ese ámbito a muchas cosas que nos ocurren. Es evidente que nuestro cuerpo es un laboratorio químico y que son las secreciones de un tipo u otro las que contribuyen de forma determinante a nuestro bienestar y sufrimiento. Y es también evidente que las secreciones están siempre asociadas a nuestras actividades y conductas, como se segregan endorfinas haciendo deporte, se cambia la regulación del ácido gamma-aminobutírico (GABA), la serotonina o la norepinefrina durante la meditación o se activa el núcleo accumbens al sentir placer. Y negar esto hoy desde argumentos de fe religiosa me parece algo tan equivocado como lo fue hace siglos la negación por la Iglesia Católica de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero todas esas verdades científicas no destruyen las convicciones y vivencias espirituales, que no pueden, en ningún caso, ser tratadas con el método científico.
Me cuesta mucho aceptar el fundamentalismo de algunos científicos cuando declaran categóricamente determinadas cuestiones, como por ejemplo que se puede probar la no existencia de Dios. Me permito recomendarles una mínima humildad que los lleve a aceptar que hay un territorio más allá de la ciencia en el que pueden existir otras explicaciones, aunque no seamos capaces de acceder a ellas. Y como ejemplo de esa humildad científica que yo creo que deberían tener todos los científicos me permito trascribir un extracto de un libro de David Eagleman titulado Incógnito. En este pequeño relato, David Eagleman, siendo uno de los grandes expertos hoy en neurociencia, tiene la suficiente humildad para admitir que la ciencia tiene sus límites y para ello nos relata una situación teórica creada a modo de mero ejemplo. En esa pequeña historia hace un paralelismo que deberían tener más presente los científicos que con cierta arrogancia desprecian o afirman la inexistencia del misterio más allá de los límites del propio método científico que se basa en la observación con límites en lo conocido. Merece la pena dedicar un par de minutos a esta transcripción literal que el propio Eagleman denomina «la Teoría de la radio»:
«Imagine que es usted un bosquimano del Kalahari y que se topa con una radio de transistores en la arena. Puede que la coja, haga girar los botones y de repente, para su sorpresa, oiga voces brotando de esa extraña cajita. Si es usted curioso y tiene una mente científica, puede que intente averiguar qué ocurre. Puede que levante la tapa trasera y descubra un nido de alambres. Pongamos que ahora comienza un estudio concienzudo y científico de qué provoca las voces. Observa que cada vez que desconecta el cable verde, las voces callan; cuando vuelve a conectar el cable se vuelven a oír las voces. Lo mismo ocurre con el alambre rojo. Si tira del alambre negro las voces se vuelven embrolladas y si elimina el alambre amarillo el volumen se reduce a un susurro. Lentamente lleva a cabo todo tipo de combinaciones y llega a una conclusión clara: las voces se basan por completo en la integridad del circuito. Al cambiar el circuito, se deterioran las voces.
Orgulloso de sus nuevos descubrimientos, dedica su vida a desarrollar una ciencia de cómo ciertas configuraciones de cables crean la existencia de voces mágicas. En cierto momento, un joven le pregunta cómo es posible que algunos circuitos de señales eléctricas puedan engendrar música y conversaciones, y usted admite que no lo sabe, pero insiste en que su ciencia está a punto de desentrañar el problema en cualquier momento.
Sus conclusiones se ven limitadas por el hecho de que no sabe absolutamente nada de las ondas de radio ni, en general, de la radio electromagnética. El hecho de que en ciudades lejanas existan estructuras llamadas repetidores de radio (cuyas señales producen las ondas invisibles que viajan a la velocidad de la luz) le resulta algo tan ajeno que ni siquiera se le pasaría por la cabeza. No puede saborear las ondas de radio, no puede verlas, no puede olerlas y no tiene ninguna razón acuciante para ser lo bastante creativo como para ponerse a fantasear acerca de ellas. Y si soñara con ondas invisibles de radio que transportan voces ¿a quién podría convencer de su hipótesis? No posee ninguna tecnología para demostrar la existencia de las ondas y cualquiera le señalará, con razón, que tiene la responsabilidad de convencer a los demás. Así acabaría convirtiéndose en un materialista de la radio. Concluiría que, de alguna manera, la configuración correcta de cables engendra música clásica y conversación inteligente. No se daría cuenta de que le falta una pieza enorme del puzle».
También Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos actuales más prestigiosos y gran estudioso del cerebro humano y de su entronque en el funcionamiento de la vida, en su libro El extraño orden de las cosas, desde su ejemplar humildad científica afirma que «es muy natural que el influjo de descubrimientos científicos tan deslumbrantes y poderosos nos haga creer en certezas e interpretaciones prematuras que el tiempo descartará sin piedad».
Todos los conceptos que existen a ojos del ser humano son creaciones a través de la capacidad creativa unida al lenguaje. La creación de representaciones mentales por alguien, seguida de la trasmisión a otras personas de esas ideas creadas a través del lenguaje, crea conceptos que acaban arraigando en la sociedad. Algunos científicos practicantes de la mencionada arrogancia alegan por ello que Dios no es sino una creación puramente humana. Nadie debe dudar de que la delimitación del concepto de Dios y su propio nombre son, conceptualmente hablando, una creación del hombre, y por ello cada idioma utiliza un distinto término y seguramente una diferente descripción para el mismo en sus diccionarios oficiales. Pero también es una creación del hombre el concepto de montaña, pues esta no es sino una masa de tierra y minerales, y solo existe como montaña desde que el hombre le da sentido de montaña y le pone nombre. Por ello, esa línea irregularmente científica de negarlo la existencia de Dios porque conceptualmente es una creación humana nos llevaría a negarlo todo, incluso el amor y la existencia de montañas.
No he pretendido demostrar la existencia de Dios ni mucho menos. Pero sí quiero ser crítico y desvirtuar los argumentos de quienes desde la arrogancia científica pretenden exceder los límites de su legitimidad científica para tratar «estúpidamente» de demostrar la no existencia de Dios. Y si lo he hecho no es tanto por entrar en ese debate sino por considerar que, si hablamos del ser humano, resulta fundamental tener presente que, como parte de su naturaleza, está el desasosiego propio de las incertidumbres respecto de su existencia. Y ninguna ciencia humana ha podido, ni tampoco podrá, negar ese desasosiego sin caer en su propia incoherencia científica. Pues cualquier conocimiento científico tiene sus límites donde llega su experimentación y estará condicionado o limitado por el prisma y la perspectiva humana. Jamás el hombre estará libre de esos interrogantes, dudas e inquietudes. Y quien así fuera y así viviera, no sería un humano.
La importancia del deambuleo mental
Los humanos tendemos a ser inquietos, cada uno con sus propias inquietudes. Somos también persistentes en maquinar, en juzgar, en vislumbrar hipótesis, anticipar escenarios…
Me encanta estar, sentirme y vivir las vacaciones como de verdad deben ser. Me encanta que lleguen los fines de semana cuando de verdad me los puedo regalar sin estar sometido a obligación tras obligación. Me gustan porque aparco mentalmente mis obligaciones, o lo que es lo mismo, y en términos coloquiales, «desconecto». Pero soy a la vez consciente de que cuando tengo tiempo libre a menudo se despierta en mí y se conecta en on una función de reflexión y cuestionamiento internos para someter a examen si estoy haciendo lo que debo o si debiera estar haciendo o pensando en algo para mi propio bien o protección. Por ello, lo que más me gusta de las vacaciones es el permiso que me doy para posponer cualquier inquietud o reflexión perturbadora de mi sosiego. Tan pronto aparecen me digo «estás de vacaciones, olvídate y vive el momento, que eso ya lo tratarás a la vuelta».
Uno de los rasgos o características más claros y singulares del cerebro humano es que cuando no está dedicado a otra tarea tiende a arrancarse para pensar, buscar o cuestionarse si estamos amenazados por algún peligro, anticipando escenarios futuros, cuestionando si podríamos hacer las cosas de manera mejor para nuestra vida o si debiéramos estar haciendo algo que no estamos haciendo. En definitiva, se trata de una actividad cerebral por defecto de otras que nos diferencia de forma radical de otros animales. Aunque puede tener otros nombres, en algún artículo científico he visto referirse a ello como «mind wandering» («deambuleo mental») y me gusta por su paralelismo con ese dar vueltas y vueltas a las cosas sin rumbo fijo como cuando deambulamos. Quizá otros animales puedan compartir algo de ese deambuleo, pero indudablemente en el hombre dicho fenómeno es de muy intenso uso y un alto grado de sofisticación, lo que marca una gran diferencia.
Me encanta observar a mi perro cuando tiene el estómago lleno y está tranquilo. No me puedo meter en su cabeza, pero no tiene ninguna pinta de estar preocupándose por su futuro. Sencillamente está tranquilo y con pinta de estar disfrutando de su existencia, o al menos parece estar libre de factores mentales perturbadores de su paz interna.
Lo mismo puede decirse de un ciervo pastando en el campo cuando no le acechan peligros y se echa una vez se encuentra bien alimentado. No parece querer nada más, ni pensar en el día de mañana o preocuparse por si en algún momento hay un incendio en el bosque o llega una sequía.
Los animales no sufren el desasosiego que sí sufre el humano vislumbrando peligros por todos los lados, pensando todo lo que podría hacer y no está haciendo, preparándose para la vida en el futuro, comparándose con los demás para medir su posición en la sociedad. Y como eso, y cada loco con su tema, muchas cosas más relacionadas con una inquietud por nuestra seguridad, protección, calidad de vida futura, posicionamiento social, etc. En gran medida ese pensamiento por defecto nos priva de agarrar y vivir de verdad el presente. Pues nosotros siempre estamos físicamente en el «aquí y ahora» pero nuestra mente o nuestra cabeza tiende a estar proyectada en otros momentos o en ideas o reflexiones ajenas al presente.
Se dice que este rasgo es probablemente el mejor mecanismo de supervivencia y el que ha llevado al ser humano a un estadio de desarrollo muy superior al resto de los animales en muchas facultades. De tanto dedicar la cabeza a prevenir, a compararse con los demás, a anticipar peligros, a pensar en cómo prepararnos para las contingencias, desarrollamos unas fortalezas que nos hacen mejores supervivientes en una naturaleza siempre llena de peligros. Además, el desarrollo así alcanzado nos coloca en mejor posición para someter al resto de especies.
Por ello, desde esa perspectiva debemos estar agradecidos a este mecanismo, pues a él le debemos haber llegado hasta donde hemos llegado en cuanto a desarrollo y evolución. Podemos apreciarlo tanto en aspectos puramente científicos y organizativos, que nos han procurado progresos materiales y de eficacia, como en aspectos artísticos, lúdicos y espirituales, que nos procuran otras satisfacciones probablemente exclusivas del ser humano.
Pero, a su vez, desde otra perspectiva debemos ser conscientes de que ese mecanismo es también responsable de muchas causas de insatisfacción, desasosiego y pérdida de la paz interior que tanto contribuye a nuestra felicidad. La inquietud y la agitación que proceden del constante cuestionamiento y la reflexión o la insatisfacción por pensar que algo podría ser mejor o más seguro nos expropia en gran medida la vivencia plena y contemplativa del presente que constituye el único vivir pleno y consciente. Por ello, como ocurre con otras funciones o mecanismos del ser humano, el deambuleo mental debe ser administrado adecuadamente si no queremos que una magnífica herramienta de crecimiento y protección se convierta en una esclavitud de la que no podemos liberarnos. Una esclavitud supuestamente al servicio de nuestra supervivencia y la de nuestros descendientes que seguramente no cumplirá su función si nos excedemos en su uso. El exceso puede sin duda provocarnos una pésima calidad de la experiencia «vivida» de la vida. Es claro que llevado al extremo el uso obsesivo de ese mecanismo de pensamiento por defecto será causante de desequilibrios o sufrimientos psicológicos, convirtiendo la vida en la carga de vivirla, lo que puede llevarnos a nuestro propio debilitamiento.
Empezaba este apartado refiriéndome a las vacaciones y a los descansos dominicales, pues durante los mismos se supone que deberíamos dar también vacaciones a nuestro deambuleo mental. Si no durante todo el tiempo sí al menos en su mayor parte. Pero, lamentablemente, en las sociedades modernas estamos más sometidos a la maquinaria de la sociedad que nos exige cuidar muchos frentes y dar la talla en todos ellos. Y esto provoca que ese descanso real nos lo permitamos demasiado poco. Me llama especialmente la atención observar (así por lo menos lo observo yo) que muchas veces, sin ser muy conscientes de ello, hacemos muchas cosas más para poder «contárselas» a los de nuestro entorno que realmente porque las disfrutemos. O dicho de otra forma, las disfrutamos porque podremos contarlas. En definitiva, nos permitimos poco descansar haciendo nada o lo que realmente nos apetezca, pues hasta en esos momentos de supuesto descanso estamos trabajando en crear una estética de vacaciones atractivas para poder contarlas. O lo que es lo mismo, trabajando nuestro estatus y atractivo para asegurar nuestra supervivencia social.
Pocas veces nos permitimos de verdad el paso del tiempo de forma plenamente «inútil» sin que sirva para nada, ni siquiera para contarlo, pues de alguna manera tenemos una cierta obsesión por no «perder» nuestro tiempo. Y de tanto intentar no perderlo a menudo perdemos la purificación y la renovación que produce un verdadero descanso mental. Desconectar ese deambuleo y centrar nuestra atención en la plena vivencia asociada al momento presente en el que estamos es la única forma de verdadera vida, pues solo en el presente se vive. Cuando vivimos con nuestra mente en el futuro o en algo distinto a lo que estamos haciendo llegamos a perder el verdadero y pleno disfrute del momento, perdemos la vivencia auténtica de la experiencia de vida. Siempre me he hecho esta reflexión cuando la gente en los viajes o ante animales, paisajes o situaciones, que solo tenemos durante un breve momento para ver y disfrutar, en lugar de contemplarlos y disfrutar se dedican nerviosos a hacer fotos para inmortalizarlos y poder enseñar después el vídeo o la fotografía en Instagram.
No resulta nada sencillo aquietar el deambuleo mental y nuestras inquietudes en general. Pero por salud y plenitud interior deberíamos practicar mucho más su aquietamiento. Se trata de conseguir estados de observación y contemplación en los que nada concreto pasa por nuestra mente, más allá de divagaciones inútiles asociadas a las visiones o a los estímulos sensoriales que vamos teniendo. Pero es sumamente complicado para una persona de nuestro tiempo permitirse el lujo de estar sentada una o dos horas sencillamente sin hacer nada, ni pensar en nada de utilidad relacionado con su futuro. Y ello se hace especialmente difícil en una sociedad tan exigente como la nuestra en la que, como ya he dicho, para nuestra supervivencia social nos preocupamos mucho de hacer cosas para contarlas. Ello nos dificulta dedicar el tiempo a cosas maravillosamente simples o sencillas, que cuando se cuentan no resultan socialmente atractivas ni glamurosas ni revierten utilidad para nosotros.
Por alguna razón pocas escenas nos permiten entrar en situación contemplativa. De forma natural se consigue con mucha facilidad cuando uno contempla el fuego, el discurrir de un río de montaña o el horizonte desde la orilla del mar. Se trata de escenas que provocan miradas que desactivan el mecanismo del deambuleo y nos dejan tranquilos durante un rato. Y creo que lo consiguen por una doble razón. La primera porque el movimiento mayor o menor de la escena «nos distrae» o distrae a nuestra mente al reclamar atención. Por otra parte, son situaciones atractivas de las que podemos alardear con los demás diciendo cosas como «pasé la tarde mirando la chimenea en el campo» o «qué maravilla de semana en la playa sin hacer nada en todo el día». De alguna forma el mindfulness, tan de moda hoy en Occidente, cumple de forma similar la doble función de parar nuestra mente, a la vez que otorga un atractivo social por el glamuroso halo que lo rodea.
Me encanta la palabra «entretenerse». Es muy común en los pueblos oír que alguien se va a la viña o a la huerta para cuidarla y entretenerse, o que alguien echa muchas horas y se entretiene montando aviones o barcos o haciendo puzles por ser su afición o hobby. También a través de esas actividades uno consigue detener el deambuleo mental, tan destructivo muchas veces en tiempos de ocio, para dedicar su mente a la actividad que le entretiene y absorbe. Entramos por esta vía en un estado «flow» o de fluir en el que se da una gran concentración en lo que se tiene entre manos apartando todo lo demás de la mente. El tiempo en esas situaciones parece que se detiene cuando, paradójicamente y sin darnos cuenta, se nos pasan horas y horas, que parecen minutos. Decimos también frases como «se distrae mucho cuidando las plantas o pintando la casa» pues realmente lo que con ello se consigue es distraer al deambuleo y evitar así que este arranque.
Al menos en Occidente, a los seres humanos nos cuesta demasiado poner en off nuestra función de pensamiento para pasar simplemente a estar, observar, aceptar el entorno y vivir plenamente como hacen el resto de los animales. El dilema ya planteado sobre si estamos aquí en el mundo para «vivir» la vida (con el deambuleo mental desconectado) o para asegurar nuestra «supervivencia» (con el deambuleo en on) cobra especial relevancia en este tema y nos debería llevar a todos a buscar y encontrar un satisfactorio equilibrio.
1 Rousseau no usa bitcoins. Editorial Kolima, 2018.