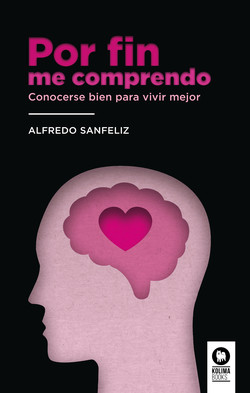Читать книгу Por fin me comprendo - Alfredo Sanfeliz Mezquita - Страница 7
ОглавлениеCAPÍTULO 2. ¿QUÉ NOS MUEVE?
Aquel que tiene un porqué para vivir
se puede enfrentar a todos los cómos.
Friedrich Nietzche
Las motivaciones, el porqué de nuestras acciones
Tras haber hablado de lo que es la vida y en concreto de la del ser humano, me gustaría dedicar este apartado a explicar qué es lo que marca la dirección de nuestras acciones o actuaciones. Somos seres que estamos en constante movimiento, acción y pensamiento, y siempre me ha gustado entender el porqué de nuestras acciones, ya sean conscientes e inconscientes.
Existe indudablemente mucha acción interna en nuestros cuerpos que se desarrolla de forma inconsciente, automática y espontánea, como puede ser la respiración y en general el funcionamiento de nuestros órganos. No dedicaré mucho a explicar cuál es la finalidad u orientación de esa actividad, pues parece claro que toda ella está precisamente al servicio de mantener nuestro cuerpo biológicamente vivo como una mera maquinaria.
Por ello, cuando hablo de lo que nos mueve me quiero centrar más en aquello, más allá de nuestras funciones vitales, que de alguna forma tiene que ver con actos no reflejos y reiterados. Me refiero a los actos que son propios de lo que llamamos «nuestra conducta» o, lo que es lo mismo, de aquello que desarrollamos de forma decidida ya sea de forma consciente o incluso inconsciente. Tales conductas son resultado del funcionamiento de nuestros mecanismos internos reguladores del comportamiento, que son específicos de cada uno y que nos hacen diferentes en cuanto a personalidad y estilo de comportamiento.
Al referirme a acciones voluntarias me gustaría aclarar que incluyo en ellas aquellas que efectivamente decidimos y las que «creemos que decidimos» con cierta voluntariedad. Y hago esta precisión pues hoy la neurociencia avanzada cuestiona en gran medida la existencia de una verdadera voluntad. Los científicos explican cómo nuestros comportamientos están en todo momento condicionados por nuestra forma de «ser y estar» en cada instante y por los condicionantes del entorno o ambiente que hemos vivido en el pasado y los que vivimos en el momento de cada acción de nuestra vida, con la influencia de todo lo experimentado desde que estábamos en el útero de nuestra madre y hasta el momento presente. Biológica y neurológicamente hablando, la existencia de una verdadera y pura voluntariedad es muy cuestionable. Y si no existe verdadera capacidad de adoptar decisiones voluntariamente, nadie tiene ninguna responsabilidad como tampoco ningún mérito en relación con lo que hace o deja de hacer. La facultad de hacer o decidir algo el día de nuestro nacimiento viene preconcebida en nuestro cuerpo y evoluciona con la interacción de los estímulos de un tipo u otro del entorno.
El tema no es ni pacífico ni fácil de digerir. Y pensaremos muchos, como primera reacción, que menuda tontería, pues un bebé de un día es claro que no tiene ninguna capacidad de influir «voluntariamente» en su vida y entorno, y por tanto no puede tomar decisiones. Pero la misma reflexión puede hacerse en el segundo, tercero y décimo día. Pues un bebé de diez días se comportará necesariamente conforme lo determinen sus automatismos de comportamiento. Y ello dependerá de los mecanismos con los que ese bebé vino al mundo, complementados con su evolución, resultante de sumar a lo preexistente el impacto de la interacción con el mundo, consecuencia del azar en su vida y entorno.
Y quien vuelva a decir otra vez que menuda tontería, pues un bebé de diez días es claro que no tiene tampoco ninguna capacidad verdaderamente propia y voluntaria para condicionar sus actos, de nuevo habrá que darle la razón. Pero de nuevo el mismo fenómeno se producirá después del vigésimo día, del trigésimo, del día 100 o del día 1000 o 10.000 en el transcurso de nuestras vidas. En cada uno de tales días no podemos negar que todo acto ha sido consecuencia de nuestra forma de ser prexistente, de estar programados, de estar desarrollados hasta el instante anterior, a lo que se suma la interacción, influencia y condiciones del entorno en el momento presente. Como corrección a esa afirmación tan dura y determinista algunos devuelven a la voluntad el mando sobre nuestra conducta (o el libre albedrío) atribuyendo a las personas la facultad de interrumpir y evitar en un último instante las acciones que nuestros procesamientos menos conscientes y sujetos a predeterminación han adoptado. Es en realidad una facultad de frenar o impedir voluntariamente lo que de manera predeterminada alguien o algo dentro de nosotros ha decidido.
No obstante las disquisiciones anteriores, quiero aclarar que a efectos de este libro me referiré a «lo voluntario» como aquello que vulgarmente entendemos por voluntario, e incluiré por tanto en ello aquello que «creemos que es voluntario», por más que la ciencia discuta si verdaderamente lo es o no. De alguna forma personalmente necesito creer en la existencia de lo voluntario. Y necesito creer en ello por más que la ciencia diga que «lo voluntario» es una mera ilusión. Aunque suene contradictorio, combino y compatibilizo mi confianza y adhesión a la teoría científica sobre la no existencia de una verdadera y libre voluntad individual que no se encuentre predeterminada con mi creencia en la existencia de la voluntad y el mérito con soporte en una dimensión espiritual. Necesito y tengo tendencia siempre a dejar espacio para la duda ante lo desconocido sabiendo que a menudo ignoramos lo que ignoramos como ignoraban los bosquimanos del Kalhari que la radio funciona porque existen potentes repetidores en lejanas ciudades. Sin este espacio de misterio para dar sentido a las cosas y depositar en él mis incógnitas sin resolver no podría vivir.
No es una sola cosa lo que nos mueve en nuestro día a día. Sin duda estamos sujetos a fuerzas y motivaciones variadas que confluyen y que muchas veces son contradictorias. Existen distintas variables en nuestro juicio de lo que es bueno para nosotros y, aunque no existe, buscamos una fórmula que lo determine con rigor o claridad. Desde luego, tenemos que sobrevivir cada día, y ello está claramente entre nuestros objetivos, pero ¿debemos de preocuparnos hoy de cómo viviremos dentro de treinta años y moldear nuestras actuaciones para tener entonces una vida mejor? ¿Debo renunciar a ciertas actividades o placeres que me atraen porque revisten cierto peligro para mi supervivencia ahora o en el largo plazo? ¿Y todo ello en qué medida?
En este capítulo trataremos de entender cuál es el juego de fuerzas que orientan nuestras actividades y cuáles son nuestros mecanismos para canalizarlas, pero sin pretender abordar cómo deben gestionarse, administrarse y equilibrarse dichas fuerzas. Serán los últimos capítulos de este libro los que tratarán precisamente de las cuestiones relativas a la forma de gestionar y equilibrar esas fuerzas, tratando de concluir quién dentro de nosotros debe administrar los deseos o preferencias de los distintos «yoes» que tenemos o somos para determinar un comportamiento u otro.
Los instintos, cuestión de supervivencia
Cuando no entendamos por qué alguien hace algo, tratemos de buscar su conexión con nuestro instinto más básico de supervivencia y mantenimiento de nuestra especie concebido de forma amplia. Seguramente ese instinto, a través de múltiples y particulares estrategias de actuación, podrá darnos claves para su comprensión.
Sin duda somos seres que hemos sido creados para vivir. Nacemos configurados para sobrevivir, programados con la función de supervivencia. La orden interna de vigilar que nuestras actuaciones nos permitan seguir viviendo es indudablemente la instrucción de mayor peso para orientar nuestras actuaciones. Llamamos «instinto de supervivencia» a esa programación genética con la que todos nacemos.
De una u otra forma, nuestra programación para la supervivencia condiciona todas o casi todas las actuaciones de nuestra vida y trabaja sin descanso buscando caminos que nos llevan a alargar nuestra existencia en la Tierra. Podría ser comparable a un navegador de Google Maps en el que el destino está abierto pero siempre condicionado a mantener una mínima distancia con un punto del mapa móvil al que se denomina «la muerte», como si estuviéramos aplicando una orden de alejamiento con ese punto móvil. Ese navegador en forma de instinto de supervivencia nos permite deambular por el mapa pero nos da un aviso cada vez que nos salimos de la ruta adecuada y perdemos la distancia mínima de alejamiento, poniéndose insistentemente pesado cuando persistimos en coger el camino equivocado que nos acerca más de la cuenta al punto no deseado que es la muerte.
Como un ordenador con su programación, nuestras vidas están sometidas a la instrucción y el mandato biológico de vivir, y todo aquello que nuestra sabiduría espontánea de vida (instinto) nos dice que es malo de algún modo nos genera dolor o sufrimiento en forma de desasosiego, mala conciencia, temor etc. Con carácter general aquello que deseamos y lo que rechazamos, a través de nuestro sistema de sentimientos y emociones, del dolor y del placer, se encuentra al servicio de ese objetivo de supervivencia. No vivimos con consciencia de ello ni de las relaciones que existen entre esas fuerzas del deseo o del dolor, el asco etc. y nuestra supervivencia. Pero son dichos mecanismos los que moldean nuestras acciones y preferencias y suponen una magnífica vía de auto-protección a medio y largo plazo.
Al igual que les ocurre a los ordenadores o a los programas en ellos instalados, en ocasiones «petamos o nos colgamos» y dejamos de funcionar y comportarnos al servicio de nuestra supervivencia. Parece que queda desactivada esa función instintiva de auto-protección. Son actuaciones en las que podemos incurrir fruto de distorsiones en el funcionamiento de nuestro sistema emocional, de enajenaciones mentales naturales, del consumo de drogas o de un desequilibrio en el uso de los mecanismos de dolor y placer que nos lleven a abusos de un tipo u otro en nuestras conductas.
Pero quitando esas excepciones, resulta maravillosa la espontánea inteligencia combinada con la que venimos programados de serie para sincronizar nuestras actividades internas y externas al servicio de mantener con vida nuestro cuerpo, no solo en el corto plazo sino también en el largo. La ciencia continúa mejorando la comprensión de la increíble interrelación de unos y otros órganos, y de unas y otras funciones y procesos mentales, racionales, emocionales, sentimentales. Todos ellos se encuentran maravillosamente integrados e interactúan entre sí al servicio de un propósito: continuar viviendo y con «buena vida» para mantener la fortaleza.
Pero siguiendo con el símil de los ordenadores, no solo es la vida del propio usuario la que nuestra programación trata de proteger. Además de ese instinto de supervivencia, venimos también programados con el instinto de conservación de nuestra especie. En virtud de este instinto, nuestra programación nos lleva a buscar la descendencia y a protegerla para que pueda a su vez sobrevivir. Ello tiene su manifestación en el atractivo sexual para activar la procreación y en los instintos maternales y paternales que nos llevan a cuidar de nuestros hijos e incluso a dar la vida por ellos.
Cabe interpretar incluso que el instinto de supervivencia individual es una consecuencia de este instinto principal de conservación de la especie, sin duda de ámbito mayor. Pues sobrevivir individualmente, al menos durante una etapa hasta la total crianza de los hijos, parece la mejor contribución para la conservación de la especie.
Considero que ambos instintos no se mueven en un plano de superioridad de uno respecto al otro, sino en el de una perfecta integración de los mismos al servicio de nuestra naturaleza más puramente animal. Basta para ello observar cómo la fuerza de cada una de las motivaciones a las que nos llevan los instintos evoluciona a lo largo de la propia vida. Así, pasamos del egoísmo infantil en las primeras etapas de la vida a la entrega y el sacrificio de los padres para la educación y protección de los hijos en unas etapas posteriores. También se observa, al margen de la crianza y protección de la descendencia, una mayor inclinación o sensibilidad «conservadora social» en etapas más maduras de la vida una vez nos hemos «ganado la vida» a nivel individual. Este cambio se sincroniza también con la evolución de los valores de una persona a lo largo de una vida, como he comentado en el apartado de «Nuestro código moral».
Por otra parte, el instinto sexual y el de reproducción son realmente componentes del instinto mayor de mantenimiento de nuestra estirpe o especie. Y conectado con ello se observan en la naturaleza animal muchos comportamientos de rivalidad, de demostración de fortaleza, de señalamiento del territorio propio y de manifestación de signos de dominio para atraer al sexo contrario e imponerse frente a los competidores del mismo sexo. En el mundo humano y haciendo un paralelismo, se manifiesta en muchos de nuestros comportamientos sociales de búsqueda de estatus, dinero, respeto, poder etc. ¿No vemos a menudo como personas de nuestro entorno «marcan el territorio» en sus empresas o en la sociedad? En general, en la naturaleza los «machos» quieren resultar atractivos para las «hembras» y viceversa. Y en nuestra sofisticación social ello se traduce en múltiples códigos que guían nuestra conducta y comportamiento, aunque no sea aparente la conexión.
Por encontrarse muy asociado a los comportamientos en nuestras vidas, es importante mencionar la relevancia de nuestro sistema de dolor y de placer. Sin lugar a duda, al igual que el resto de los animales somos máquinas programadas para buscar el placer y para rehuir el dolor. Al margen de las evidencias científicas que sobre ello existen, tengo el pleno convencimiento de que como pauta general la búsqueda de aquello que nos produce placer, como la comida o el sexo, tiene una funcionalidad al servicio de nuestro instinto de supervivencia, para procurarnos el sustento biológico necesario para vivir y hacernos atractiva la actividad sexual imprescindible para la procreación. En sentido contrario el dolor nos ayuda a evitar aquellas prácticas dolorosas que resultan peligrosas para nuestro organismo, además de constituir una voz de alarma ante situaciones corporales que nos aconsejan el reposo y cuidado personal.
Ese comportamiento del dolor y del placer es fácilmente apreciable en lo que se refiere a la satisfacción de nuestras necesidades biológicas y la protección de nuestro físico. Pero el mecanismo de premio (placer) y castigo (dolor) para modular los comportamientos no resulta tan fácilmente apreciable cuando hablamos de dolor y placer (o bienestar) psicológicos. Sin embargo, hoy la neurociencia ha podido verificar que el funcionamiento de nuestro cerebro y la activación de las zonas asociadas al dolor físico ocurren igualmente cuando se trata de luchar por la satisfacción de lo que llamamos «necesidades psicológicas». Nuestro sistema interno de auto-atribución de premios y castigos incentiva los comportamientos que nos llevan a la satisfacción de nuestras necesidades e imparte castigos (en forma de dolor o desasosiego) a las conductas que nos alejan de la atención de nuestras necesidades sociales. Lo que llamamos «cargo de conciencia» es también una forma de dolor cuando hemos realizado conductas poco adecuadas para nuestra supervivencia a corto o largo plazo. Es una forma de castigo que desincentiva las malas conductas para evitar futuros cargos de conciencia. Por el contrario, cuando sentimos que hemos cumplido nuestro deber dedicando a ello esfuerzo, nos embarga un gozoso sentimiento de satisfacción por el «deber cumplido». Se trata, en este último caso, de uno de esos premios que nuestra maravillosa maquinaria de supervivencia nos procura para alentar las conductas deseables.
También relacionado con nuestro movimiento o nuestras acciones, quiero referirme a aquello que nos mueve a «no movernos». Me refiero a la resistencia al cambio. Se trata de una magnífica cualidad de nuestro funcionamiento y nuestro sistema de motivaciones, por la prudencia que implica al servicio de nuestra supervivencia. Como dice el dicho popular, «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer».
Nuestro cerebro está cómodo con lo conocido y le despierta miedo o incertidumbre adentrarse en territorios desconocidos. Además, afrontar lo nuevo o el cambio exige una mayor energía para lidiar con el aprendizaje necesario para desenvolverse en las nuevas situaciones. Es lo que se denomina el «coste del cambio», que es compatible con el impulso del hombre hacia lo nuevo, pues sin duda este impulso es también fuerte y permanente como expliqué al tratar el apartado llamado «Deambuleo mental». La contraposición de las fuerzas internas dirigidas a la búsqueda de la novedad y el cambio con las que nos retienen en nuestra llamada zona de confort provoca que los cambios y la evolución se produzcan, en general, dando pasos desde posiciones y habilidades dominadas hacia otras aledañas y novedosas. Ello nos permite reducir la incertidumbre de lo nuevo y hacer no traumático o menos traumático el cambio. A la vez nos dota de la positividad de vivir con satisfacción el aprendizaje y una evolución personal de superación y progreso.
Podría considerarse que esta resistencia al cambio en relación con la atracción por la novedad es también una manifestación más del sistema de motivaciones propio del mecanismo de sufrimiento/placer.
Como conclusión, podemos decir que los instintos son maravillosos, sofisticados y sutiles programas o «software genético» al servicio de la atención de nuestras necesidades. Unas necesidades más básicas y primitivas de tipo físico biológico y otras sociales más sofisticadas y propias de un ser humano social y evolucionado. Una misma programación genética (software) aplicada sobre unas mismas estructuras cerebrales (hardware) para la protección de un tipo u otro de necesidades, fisiológicas o sociales, y con estrategias de funcionamiento que sin duda están cargadas de complejidad.
Las necesidades, ¿qué bufanda llevas puesta?
Como es natural, la primera motivación asociada o consecuencia de nuestro instinto de supervivencia es asegurar la satisfacción de nuestras necesidades. Acabamos de ver como estamos dotados de mecanismos físicos y neurológicos que velan por su satisfacción incluso de forma inconsciente para nosotros. Y para entender lo que son las necesidades debemos buscar aquello que es imprescindible, o más o menos imprescindible o muy conveniente, para la consecución de los mandatos biológicos básicos con los que estamos programados en virtud de nuestros instintos. Es decir, aquello que se precisa o es de gran utilidad para mantenernos vivos y conservar a nuestra especie se convierte en una necesidad real o incluso percibida para nosotros.
Una primera categoría de necesidades son las llamadas fisiológicas o biológicas. Es decir, todo aquello que resulta imprescindible para poder sostener la energía y el movimiento que mantiene la actividad interna de nuestros órganos, nuestra vida. Estas necesidades se refieren a la nutrición, el oxígeno, la temperatura, la protección puramente física, etc. La carencia de alguna de ellas nos lleva a la muerte rápida o progresiva, y por ello resulta incontestable su calificación como verdaderas e indiscutibles «necesidades», como las tiene cualquier otro ser vivo. La simple amenaza a la satisfacción de tales necesidades dispara en nosotros reacciones y comportamientos, incluso violentos, dirigidos a su protección.
Pero la evolución del hombre a lo largo de la Historia y su conformación como ser social y cultural dan lugar al nacimiento de lo que se pueden llamar necesidades psicológicas o sociales. Podríamos decir que estas son (como ocurre en el caso de las necesidades fisiológicas) aquello que el ser humano requiere, o siente que requiere, para el sostenimiento de su vida y la reducción del sufrimiento psicológico. Este sufrimiento podría suponer un enorme desgaste energético y el deterioro de la calidad de la sociedad en la medida que las carencias psicológicas o sociales se extiendan a muchos de sus miembros. Desde luego no se trata de necesidades cuya carencia nos produzca una muerte inmediata, pero resultan fácilmente apreciables en nuestros estados de ánimo, energía y actitud para vivir.
Existen diversas clasificaciones de lo que podemos llamar necesidades humanas. Más allá de las puramente fisiológicas, me gustaría mencionar las cinco necesidades que enuncia el psicólogo fundador del Neuro Leadership Institute David Rock en su modelo que denomina SCARF (bufanda en inglés), acrónimo formado con las iniciales de los términos Status, Certainty, Autonomy, Relatedness y Fairness con criterio nemotécnico:
Status o estatus: necesidad social de tener importancia relativa respecto a los demás, respeto, estima y significado dentro de un grupo.
Certainty, seguridad o certidumbre: necesidad de sentirnos seguros sabiendo que nuestro cerebro analiza patrones de forma constante y prefiere patrones familiares y conocidos. Evalúa lo conocido como seguro y lo desconocido como peligroso. Vencer las resistencias al cambio pasa por gestionar bien este dominio.
Autonomy o autonomía: necesitamos percibir que poseemos cierto control sobre los acontecimientos, así como la posibilidad de tomar decisiones propias.
Relatedness, encaje social o relacional y sentido de pertenencia: necesitamos las relaciones y pertenecer al grupo en el que nos sentimos seguros, para lo cual analizamos constantemente si las personas de nuestro entorno son amigos o extraños.
Fairness o justicia: necesitamos vivir en un entorno justo pues la sensación de la existencia de falta de equidad a nuestro alrededor desencadena respuestas negativas y provoca posturas defensivas.
Se tratan todas ellas, bajo una u otra categorización, de necesidades cuya falta de satisfacción supone un desgaste o fuente de infelicidad en nuestra vida y por tanto un debilitamiento de nuestra capacidad de luchar exitosamente por nuestra supervivencia. Quizá sería más propio referirse a un debilitamiento de nuestra supervivencia social, dado que la carencia de las mismas no acaba, directamente ni de forma inmediata, con nuestra vida (salvo en casos de suicidio, infartos o enfermedades derivadas de la ansiedad…). Pero prefiero mantener el término supervivencia sin más, pues el deterioro en la satisfacción de nuestras necesidades sociales nos debilita también física y anímicamente, detrae de nosotros mucha energía y a la larga contribuye a reducir la duración de nuestra vida y nuestra relevancia en la sociedad, con lo que eso puede implicar en la relevancia (o incluso supervivencia) de nuestra estirpe.
Si la falta de satisfacción de las necesidades fisiológicas nos produce la muerte física o biológica, la insatisfacción de las necesidades sociales nos puede llevar a la muerte social o a la exclusión. Ello supone la eliminación de toda relevancia en la sociedad, lo que significa la eliminación de cualquier influencia personal en la deriva o evolución social o en nuestro entorno. Asimismo, las carencias prolongadas provocarán a la larga la exclusión del grupo de los fuertes e influyentes, cuya descendencia nacerá y se criará seguramente en un entorno más propicio también para su supervivencia y relevancia social o poder. Haciendo un paralelismo, no estar socialmente bien alimentado o satisfecho se asemejará, de cara a la supervivencia, a la debilidad física por falta de satisfacción de las necesidades biológicas.
En general, las necesidades fisiológicas tienen asociado un mecanismo de alarma que nos avisa cuando la necesidad se encuentra insatisfecha o amenazada. Basta observar la sensación de hambre o de sed cuando nos falta comida o agua, o la angustia que sentimos cuando estamos en un lugar en el que falta el aire. Pero en el caso de las necesidades psicológicas o sociales las cosas no son tan claras. Es muy común que las personas afectadas por una falta de cariño, de reconocimiento, de «grupo de pertenencia» u otras carencias sociales, no sean conscientes de ello. A menudo sentimos no estar bien pero negamos nuestras carencias psicológicas y solo a través de procesos de crecimiento personal y autoconocimiento llegamos a descubrir cuáles son esas necesidades insatisfechas que nos hacen sufrir o nos restan felicidad. Resulta en este sentido muy elocuente la frase del famoso psiquiatra Carl Gustav Jung cuando dice: «hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino». Y por alguna razón en nuestra sociedad, muy seca de cultura emocional y de sentimientos, solemos ser reticentes a aceptar que estamos necesitados de cariño, atención, reconocimiento etc. Parece que nos tenemos que hacer los duros y autosuficientes, como si aceptar que tenemos necesidades emocionales o que necesitamos que nos quieran fuera una debilidad.
Las necesidades psicológicas o sociales son facetas de nuestra existencia y experiencia de vida cuya satisfacción nos procura equilibrio, plenitud, autoestima, sentido de la existencia etc. Su carencia, por el contrario, nos produce desequilibrio, insatisfacción, frustración, desasosiego, depresión, tristeza, pasividad, exclusión... En definitiva, su satisfacción nos hace personas más fuertes emocionalmente, con mejor ánimo y en general mejor preparadas psicológicamente para afrontar el día a día de nuestra vida. Su carencia por el contrario nos debilita convirtiéndonos en personas «en peor forma» para la competición por la vida en la inevitable lucha por la supervivencia en la sociedad. Son carencias que nos hacen más débiles, como se hace más débil quien no tiene suficiente alimento para estar bien nutrido. Quizá mostrar esa debilidad en el pasado fuera algo negativo para nuestra protección y supervivencia, pero ¿sigue esta sociedad penalizando a quien se reconoce y muestra necesitado de cariño?