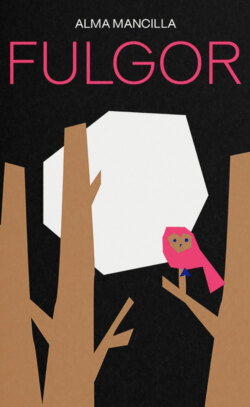Читать книгу Fulgor - Alma Mancilla - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEs el primer día antes de lo que vendrá. Así, como en esas frases de corte inspiracional: es el primer día del resto de tu existencia. El mañana es hoy. Carpe diem. Lo que tienes a tu alrededor es un universo recién parido, el paraíso en el que tú apareces de repente, larva envuelta aún en la baba primordial. Carne de la carne surgida. Me bebo un yogur, despacio y en silencio, como para no perturbar la paz de los bacilos. Me como una manzana que me sabe dulce, pulposa, más como un melocotón. Lo hago todo sin demasiada prisa, al fin y al cabo, a lo lejos apenas está amaneciendo, tengo todo el tiempo del mundo. Lamento no haberme traído una grabadora, unos cuantos CD. Tarareo una vieja canción de los Beatles, algo que viene de un tiempo que en realidad no me tocó. Pero la canción se va poco a poco deshilachando, no recuerdo más que algunos fragmentos, no los suficientes para darle estructura y hacer que suene bien.
Sigo con atención las transformaciones de la luz; tras tan solo unos minutos ya hay suficiente a la distancia para que parezca de día: los cerros han aparecido como por arte de magia, y los contornos pesados y angulosos de las cabañas, antes hundidos en la penumbra, van empezando a distinguirse como iluminados por un fuego repentino. En cuanto el camino es distinguible a la distancia me levanto y me decido a salir: me pongo las botas y emprendo primero una rápida exploración de los alrededores. Un reconocimiento. Pero no hay mucho que ver ni que reconocer. Me pregunto qué hacen los que vienen acá a pasar las vacaciones, o el fin de semana, qué, además de sentarse a contemplar el verdor implacable de los cerros. No me parece que el espectáculo sea poca cosa; es solo que desconfío de la general capacidad que tenemos para apreciarlo. La belleza, como la fealdad, ya se sabe, siempre está en el ojo del que mira.
Encuentro, detrás de las cabañas, un arroyo muy pequeño, con apenas agua suficiente como para ser digno de ese nombre. Aun así, en sus entrañas se agitan pequeñas larvas transparentes, gusarapos minúsculos que agregan movimiento al movimiento del agua. Una ardilla muerta se pudre entre las rocas adyacentes, con los ojos abiertos, fijos en un último instante de terror animal. Un pajarito se ha caído del nido y allí yace, despanzurrado, su globo ocular amoratado por detrás de un párpado de grosor infinitesimal. Cuántos pequeños mundos se colapsan a diario. Hablando de aves: busco por todas partes, con la vista y el oído, a aquellas que escuché ayer por la noche. Ahora se me ocurre que tal vez eran cuervos o urracas, por la intensidad del aleteo y por el fervor de sus gritos. Pero tampoco sabría decirlo. Mis conocimientos de ornitología son precarios, y aunque supiera más de lo que sé mis intentos sucumbirían ante la algarabía matinal de trinos, esa cacofonía que parece hacer parlotear a los árboles.
Vuelvo a la cabaña por el resto de las cosas que necesitaré, y no son ni las nueve cuando emprendo el camino al pueblo. Es media hora a buen paso, pero mi calzado es adecuado, sé a lo que he venido. Nada de tacones altos o sandalias. Agua suficiente para hacer soportable la caminata, pero no tanta que haya que orinar a campo abierto. Un sombrero grande, de ala ancha, que deja pasar, sin embargo, pequeños puntos de luz que hacen que mi piel parezca salpicada de diminutas estrellas. Quizá deba amarrarme un pañuelo encima, como las mujeres que van a la playa. Pero yo no voy a la playa, no desde que era niña. Las conchas, los moluscos, todo eso que viene del mar me resulta ajeno, incluso ligeramente hostil. Acá, por fortuna, no es esa cualidad acuosa lo que prima. Los elementos imperantes, si alguno hubiera, tendrían que ser tierra, fuego, roca primordial. Formaciones que deben haber surgido en el Precámbrico, en el Devónico, al mismo tiempo que los eucariontes y procariontes, antes, mucho antes de que el primer homínido se irguiera sobre sus extremidades y partiera a dominar el entorno.
No me topo con nadie en todo el trayecto, y espero que siga siendo así. Disfruto de esta soledad hecha de una pasta seca, rompible, armada de la tierra amontonada al lado del camino en pequeños montículos que parecen ser producto de una voluntad consciente, aunque yo sé muy bien que son solo fruto de la casualidad. Voy recitando unas líneas de mi poema favorito de Pizarnik, el de la niña con un vestido azul que canta una canción dentro de la cual habita un corazón verde y tatuado. No me lo sé completo, pero me acuerdo de las líneas importantes, como si una vez que una ha asido el centro de algo los contornos resultaran irrelevantes.
Un cuarto de hora más tarde lo veo ya a lo lejos, el pueblo, una costra oscura y fea en el cuerpo verde del monte. Es insignificante salvo por la torre de la iglesia, que se alza sobre el resto de las casas enarbolando su cruz como una bandera de batalla. Del cura no traigo el nombre, y de todas formas no estoy segura de querer entrevistarlo hoy mismo, ni tampoco de tener tiempo suficiente antes de volver a las cabañas. Una de las desventajas de mi situación es que si he de estar de regreso antes de que oscurezca tengo que empezar temprano y terminar a buena hora, porque no tengo ningún deseo de encontrarme sola y a oscuras en medio del monte. Pero por ahora no me preocupo. Ayer noté lo mucho que tarda en oscurecer acá en verano, como si estuviéramos en un país nórdico. Ahora mismo parece ya que el sol pega de frente, aunque en realidad se encuentre aún en el este, una corona amarilla que evito mirar de miedo de quedarme ciega, como cuando se observa a ojo descubierto un eclipse.
El nombre del pueblo es una mezcla del de un santo con algún vocablo ancestral, prehispánico, una toponimia que se refiere a los cerros, como casi todas por aquí. El letrero que lo anuncia está allí, a la entrada, entre magueyes y piedras. Desciendo por el camino y, ahora sí, sé que he llegado a un lugar habitado porque enseguida me topo con los lugareños, que van y vienen por las calles, a esta hora y probablemente desde hace mucho. Ya se sabe: la gente en los pueblos siempre se levanta temprano y anda activa todo el tiempo; es ese un lugar común pero no por ello deja de ser cierto. Me parecen amables, bien dispuestos, acostumbrados a que de cuando en cuando alguien venga y se interese por su peculiaridad lingüística, por la fiesta de su santo patrono, por los colores que usan para teñir sus faldas, por el significado de sus costumbres. No quedan muchos pueblos indígenas en esta zona, así que la gente como yo por fuerza tiene que venir a asaltarlos en masa. Me imagino que, como en todas partes, cada vez serán más los lugareños que prefieran hablar en español. Que cada vez más esto que tengo enfrente será semejante a un cuerpo que se está muriendo. Que, si no tenemos cuidado, lo que hoy es análisis in situ mañana será una autopsia en regla.
El regidor me recibe en un cuarto que hace las veces de oficina y responde a mis preguntas con cara de aburrimiento. Apenas le echa una mirada a mi carta de presentación, pero parece aliviado cuando le digo que solo me quedaré un par de semanas, y que ninguna de esas noches las pasaré aquí. Le pregunto si conoce las cabañas. Sí, las conoce, aunque claro, él nunca se ha quedado en ellas, eso es para gente que viene de fuera, de la ciudad, gente justamente como yo. Personas que no tienen idea de las cosas que vuelan en el monte. ¿Ha dicho eso? ¿Las cosas que vuelan en el monte? Estoy por preguntárselo, no estoy segura de haber entendido bien, pero dos mujeres entran en ese momento deprisa, con cara de que se trata de una urgencia. En efecto, a alguien se le ha perdido un borrego, y es preciso ir a mirar, ocuparse de ciertos menesteres. Me despido con cortesía, porque no quiero ser una molestia. Vuelva cuando quiera, me dice el regidor, y suerte con su tarea. Con su tarea, así, como cuando una va a la escuela elemental.
Afuera, el sol está ya en el cenit. No quiero quedarme allí, ardiendo a la vista de todos, desprotegida como un reloj de sol en la pequeña plaza principal. Por fortuna la casa de la primera familia a la que debo visitar está a pocos metros, en una calle empedrada paralela a la iglesia. Hacia allá me dirijo proyectando sobre las paredes de las casas del pueblo una sombra oblicua que se me antoja demasiado larga para ser la de alguien como yo. El portón de la casa es verde, metálico, parece recién instalado, algo que no cuadra con el muro de adobe de la estructura original. Del segundo piso, todavía en obra negra, se asoman unas varillas con listones amarrados, rojos, verdes, la mayoría ya descoloridos, como para una fiesta que se celebró mucho tiempo atrás. Cuando papá murió mi madre ordenó que se colgara de la puerta principal un listón como esos. Era negro, desde luego, y se quedó allí mucho tiempo, como si mi madre pensara que al quitarlo profanaba la memoria del difunto. Un festón negro como las cosas más negras que uno guarda dentro.
Toco dos veces con los nudillos en el zaguán y al poco me abre un muchacho muy moreno, uno de los hijos seguramente. Casi enseguida, sin que yo tenga que decir más nada, asoma detrás de él la cara de una mujer. No sabría decir qué edad tiene, su cara oscura podría pertenecerle a una niña o a una anciana, un rostro a la vez sufrido y jovial. Les digo de parte de quién vengo y ellos me sonríen, educados, como si ya me esperaran. Recuerdan al profesor, por supuesto. Mucho tiempo hace de eso. ¿Usted es su alumna?, me pregunta el muchacho, y yo asiento, no muy segura de que ese hecho sea motivo de orgullo o de vanidad. Dudo que ellos, de todas formas, hayan leído alguno de los artículos que mi supervisor ha publicado sobre sus costumbres, seguro que esas cosas no son de su interés, no vistas así, desde fuera y cargadas de jerga erudita.
Me siento un poco apenada al presentarme así, pero en mi reporte debo hablar de la unidad familiar, el parentesco, los linajes, a alguien necesito preguntárselo. No estoy segura de que nada de eso aplique aquí, pero con algo tengo que llenar las páginas. Pregunto algunas cosas y anoto todas las respuestas de mis informantes en un cuadernito de tapas oscuras. Me he prometido que solo sacaré el teléfono para grabar cuando sea estrictamente necesario; una de las cosas que he aprendido y tengo la intención de aplicar es no ser más intrusiva de lo que la situación amerita. La señora me pregunta, de pronto, en una extraña inversión de los roles, si estoy casada y si tengo hijos. Debo parecerle suficientemente mayor para tenerlos puesto que se atreve a sacarlo a colación; cualquier otra cosa sería una imprudencia. Algo se me estruja dentro y aunque no tengo ganas de responder siento que le debo esa pequeña muestra de reciprocidad. No, afirmo, lo más firmemente que puedo. No miento, desde luego. Lo que no ha llegado a término no cuenta como unidad. ¿No tiene?, insiste ella, como si leyera en mi corazón o en las líneas fruncidas de mis labios la admisión de aquella derrota. No, reitero yo. No tengo. ¿Quiere?, agrega ella. Asumo que se refiere al hecho de los hijos, a la posibilidad de tenerlos, no ahora, algún día, en el futuro remoto. No, respondo otra vez, aunque no estoy segura de que sea verdad. Tal vez quiera, pero no sé cuándo, no sé cómo, no sé por qué.
Cuando he pasado revista a todos los rubros necesarios nos enfrascamos en una conversación ligera, de esas para pasar el tiempo antes de decirse adiós. La señora me ofrece un vaso de agua que acepto, tras lo cual me despido prometiendo regresar. Venga a comer un día, me dice ella, no sé si de verdad o por compromiso, tal vez acordándose de la célebre hospitalidad que, dicen, caracteriza a la gente de este lugar. Estoy de nuevo en la calle, sobre el empedrado caliente. Los niños que pasan me miran con curiosidad. ¿De dónde eres?, me dicen. ¿De dónde soy?, repito. ¿De dónde eres? Parecemos un montón de loquitos repitiendo un mal sketch. Les digo el nombre de mi ciudad, y ellos exclaman, como si eso lo explicara todo. No es una ciudad linda, eso suele decir la gente. Demasiada industria, poca atracción. Gente mojigata, poco proclive a divertirse. O tal vez no, tal vez una solo pueda hablar de lo que conoce, y yo no conozco mucho en realidad. Quisiera decir que es porque soy muy joven, pero eso tampoco es cierto. A los veintitantos, una debería tener ya tomadas ciertas decisiones, un sendero en ciernes, algo más que el vacío al que arrojarse de bruces.
El estómago me ruge, he de comer algo antes de continuar. Pregunto a uno de los niños, que me dice que donde Nicasia venden sopes, mientras señala con el brazo extendido hacia el rumbo de las casas que se alzan mustias al principio de la calle. Encuentro el puesto enseguida, una de las ventajas de los lugares chicos y con poca población. Está a unas cuantas casas, en el extremo opuesto del que acabo de visitar, detrás de la iglesia, como dijo el niño. Acá todo se mide y se ubica por referencia a ese espacio, que siempre parece ser el centro al que tiende todo lo demás. El omphalos, como decían los griegos.
En el puesto de Nicasia hay varias sillas, dos mesas con manteles de hule con estampado de flores, una mesa larga desde la que ella despacha, todo muy junto, en una configuración compacta, como para anular cualquier cosa que pudiera confundirse con la intimidad. Me siento en la única silla libre, junto a una pareja de novios que no aprecia mi intromisión. La lona deja pasar una luz anaranjada, que distorsiona los colores y hace que mi piel luzca parduzca y desigual, una cosa reptiliana o en mutación. Más allá, en la callejuela, ha empezado a caer la sombra del campanario, un cuerno gigante o una uña curva y afilada que se extiende poco a poco sobre los niños que esperan no sé qué sentados sobre la banqueta, la sombra picuda que es un gigante que devora de un bocado a las indefensas hormigas que se han osado acercar. En el puesto me ofrecen un vaso de un líquido lechoso que al principio tomo por pulque, aunque solo es agua de alguna fruta que no reconozco. Mi lengua se cubre de delgadas hebras babosas que empujo con repugnancia hacia el fondo del paladar. Pregunto por las carretas. ¿Las qué? Las carretas, repito. Las de las mujeres que visten de blanco, allá, en el camino que va al cerro y a las cabañas. La dueña del puesto y los comensales se miran unos a otros y después me miran a mí, y sonríen sin decir palabra, como si me consideraran rara, o estúpida, o loca de atar.