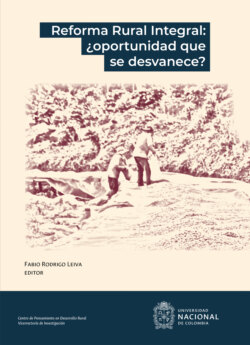Читать книгу Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece? - Amanda Alvarado Cortés - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеEn noviembre de 2016, luego de un proceso de más de cuatro años, se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera [Acuerdo Final], entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Este acuerdo, que representa un hito político en la historia del país, apunta a resolver uno de sus problemas más graves: un conflicto interno armado de más de medio siglo.
El Punto 1 del Acuerdo Final, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral”, “sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural (hombres y mujeres) y, de esa manera, contribuye a la construcción de una paz estable y duradera”. El compromiso pretende también producir una “gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad y asegure el pleno disfrute de los derechos” y, en consecuencia, garantizar “la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia” (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016, p. 10).
En el Acuerdo Final, además, se explicita la necesidad de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Por ello, la reforma rural integral (RRI) busca
asegurar para toda la población rural y urbana en Colombia disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición, especialmente, la de los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes y personas adultas mayores, promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de ingresos. (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016, p. 11)
De otro lado, se plantea que “la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria”, cuyo papel es fundamental para “el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos” y para “el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria” (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016, p. 11).
En julio de 2016, mediante el Acto Legislativo 01, el Congreso de Colombia estableció “instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final”, aprobado en su totalidad por el Congreso en noviembre de 2016. Posteriormente, en 2017, se aprobaron diferentes disposiciones con el fin de blindar el Acuerdo Final y, de ese modo, incorporarlo al denominado “bloque de constitucionalidad”.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país” (Ley 1753 de 2015), cuyos tres pilares fueron paz, equidad y educación, el anterior Gobierno nacional se propuso “construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos” (art. 2). Por ello, la construcción de paz quedó planteada como política pública, iniciativa del poder ejecutivo (Gobierno nacional), aprobada por el poder legislativo (Congreso de Colombia) y la Corte Constitucional y ratificada, posteriormente, mediante las diferentes normas a las cuales ya se aludió.
De manera institucional, la Universidad Nacional de Colombia (UN) ha apoyado el proceso de paz desde 2013. Así, en su Plan global de desarrollo 2016-2018, aquel compromiso se hizo explícito en los siguientes ejes estratégicos: “Eje 1. Integración de las funciones misionales: un camino hacia la excelencia” y el “Eje 4. La Universidad Nacional de Colombia de cara al posacuerdo: un reto social” (Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, 2015).
Posteriormente, en el Plan global de desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de nación, estructurado jerárquicamente en líneas de política, ejes estratégicos, objetivos estratégicos y programas, la UN (2019) ratificó y amplió su compromiso con la paz. Este apoyo y este compromiso se explicitan, particularmente, en las siguientes políticas, ejes estratégicos y programas:
1. La Política número 3: “La Universidad Nacional de Colombia como proyecto cultural y colectivo de Nación, debe promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre actores de la academia, el Estado, el sector real de la economía y la sociedad civil, con los propósitos de hacer del país una sociedad de conocimiento y de aportar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible como instrumentos para la construcción de paz y desarrollo humano” (p. 9).
2. El Eje estratégico 3: “La Universidad, como proyecto cultural de la Nación, se orienta a la construcción, desde el conocimiento, de una sociedad flexible, sostenible y en paz que se transforma y adapta permanentemente” (p. 27).
3. El Eje estratégico 5: “Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz” (p. 25).
4. El Programa 7: “Comunidad Universitaria en nuestras nueve sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la nación” (p. 105).
Ahora bien, desde 2015, el Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural (CPDR) iniciativa del Departamento de Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UN - Sede Bogotá, viene proyectándose como un espacio de reflexión sistémica y permanente acerca de los graves problemas del medio rural, considerando el proceso de paz y la RRI.
Para alcanzar su propósito superior, toda política pública debe ser susceptible de seguimiento, evaluación y sistematización (Subirats, Knoepfel, Larrue, y Varone, 2008). En ese sentido, la política pública derivada del Acuerdo Final no es la excepción. De hecho, en su Punto 6, se plantearon diferentes instrumentos para el seguimiento, incluyendo el Plan Marco de Implementación, con indicadores y metas, para facilitar su seguimiento y verificación. También se creó la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”, conformada por representantes del Gobierno y las Farc-EP. Esta comisión contempló la creación de un mecanismo de seguimiento de la comunidad internacional, integrado por países que actuaron como garantes y acompañantes del proceso, al tiempo que se confirieron atribuciones al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, Indiana, EE. UU., para realizar el apoyo técnico correspondiente (Gobierno de Colombia y Farc-EP, 2016).
Habiendo aclarado lo anterior, el objetivo de este capítulo es aportar a la interpretación crítico-propositiva sobre el seguimiento-cumplimiento del Punto 1 (RRI) del Acuerdo Final. Esto se hace considerando que la RRI es una política pública que requiere seguimiento y evaluación, con mecanismos idóneos. En esa dirección, se analizan el alcance, los objetivos y la función del seguimiento al citado punto. Además, se identifican conceptos, métodos y resultados de los ejercicios de seguimiento llevados a cabo por actores sociales e institucionales, con el ánimo de generar reflexiones y aprendizajes acerca de los resultados, de manera que permitan potenciar el seguimiento al cumplimiento de la RRI.