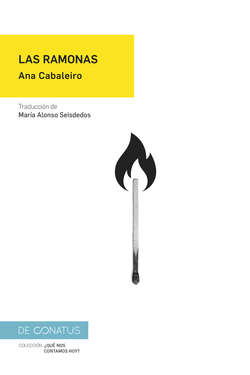Читать книгу Las Ramonas - Ana Cabaleiro - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VERANO
ОглавлениеMi marido se acuesta con esta pobre ilusa, vuelve a pensar Mona Otero. Vuelve a pensarlo por tercera o quizá ya por cuarta vez desde que se subió al coche y se desespera, porque no llevan ni tres minutos de trayecto. Esta imagen, la de la pobre ingenua seducida, ya la ha tenido antes, al menos unas veinte o treinta veces más durante la boda del sábado. Y en simultáneo también piensa que ya es mala suerte que le haya tocado ir en el maldito coche con ella.
Todavía van a la altura del cruce del gallinero, que además de no ser lo que se dice un cruce, no tiene cerca ningún gallinero, solo la granja de pollos de los Novo, que forma parte del paisaje histórico del entorno desde que a Mona le alcanza la memoria. Lo que sí es cierto es que ese cruce, que es más bien el empalme de una pista en otra, es como una frontera, el final de Saídres, la parroquia de Mona y el comienzo del exterior, sea cual sea ese exterior, Silleda o Lalín, o incluso Pontevedra o Compostela, esos sitios a los que habitualmente hay que ir por alguna causa: comprar, ir al médico o arreglar algún papel.
Ahora ya no es sábado, es lunes, y Mona Otero tiene, en efecto, todo el cuerpo de lunes, ácido y pesado, y se ve metida en un coche con una tía que sin duda es la amante de su marido y se siente arrasada por dentro por el fin de semana terrible que acaba de padecer, que ha sido como un rosario de pesadillas extenuantes. Mona Otero sonríe. No será ella la perdedora de la historia. Nunca lo ha sido en casi quince años de matrimonio.
—Oye, me alegré mucho el sábado cuando vi que te habían contratado. Eres la única fotógrafa que conozco que saca guapa a cualquiera.
La conductora del coche, la amante de su marido, Ra Meixide, entabla la conversación justo con lo que más le puede doler, el machaque de su espíritu profesional con la maldita frase de sácame guapa. Ambas saben que esa fue la causa del encontronazo del sábado y Mona trata de dilucidar si su interlocutora es valiente o una simple inconsciente al volver a hurgar en la herida.
—A ti te ha pasado como a mí. Por un lado teníamos que trabajar y, por el otro, íbamos de invitadas, y de tanto atender al trabajo al final no disfrutas de la fiesta.
Ra Meixide sigue perorando animada sobre la maldita boda. Demasiado animada, le parece a Mona. Empieza a preocuparse por el rumbo que está tomando la conversación, pero no le queda más remedio que entrar en el juego.
—Era la primera boda que hacías, supongo. Como llevas aún tan poco tiempo de concejala…
—Sí, sí, me hizo muchísima ilusión, ¿sabes? Porque los novios pidieron ex profeso que los casara yo.
Al oírla, a Mona le viene como una ráfaga de compasión. Ya no es solo que Ra Meixide le parezca algo ingenua, sino también ególatra profunda. Entiende que la flamante concejala de Participación Ciudadana y Turismo está ensayando para labrarse la pose de política humilde, de las que quieren seguir siendo pueblo llano. Para empezar, hoy pone su coche particular a disposición del prójimo, en este caso, a disposición de Mona, para los viajes compartidos. Ra Meixide, una política de su tiempo que no malgasta el erario público, que contribuye a la conservación del medio ambiente y bla, bla, bla, una persona maravillosa. ¡Cuántas como ella ha conocido!
Apenas están llegando al atajo que atraviesa la parroquia de Negreiros y que va a dar a la nacional 525, justo antes de la recta de Rolán. ¡Lo que aún le queda metida en ese coche! Cuarenta kilómetros por lo menos.
—¿Cómo es que vas hoy a Compostela? Y tan temprano.
—Tengo una reunión a primera hora en San Caetano, a primerísima hora, la verdad. Por eso cuando vi tu solicitud en BlaBlaCar me pareció perfecto aprovechar el viaje.
A Mona le parecen demasiadas explicaciones. Una reunión en la Xunta en agosto ni siquiera le suena creíble, pero Ra Meixide continúa hablando como una metralleta, con un soniquete estridente, tal como la recuerda en los mítines de la campaña electoral.
Al pasar por el trecho de carretera desde donde se ve el lugar de Riobó, todavía en la parroquia de Negreiros, Mona deja volar la parte tonta de la neurona hacia el grupúsculo de casas donde pasó su primera infancia, en casa de tía Milita, que ni era tía suya ni nada. No era más que la casa en la que se había criado su padre después de que lo hubieran recogido de dios sabe dónde. Nunca le han contado ese momento de la historia familiar. Allí queda, escondido, no se ve desde la carretera, el puente de piedra que pasa sobre la vía del tren, junto a la casa de Penido. Era en otro tiempo un territorio autónomo, una reserva independiente y secreta, todo un mundo propio, con un pretil de piedra que se curvaba en arco por encima de los raíles, que se veían allá al fondo y que atesoraban todo un universo maravilloso de fábulas pobladas de monstruos que vivían entre las zarzas de las lindes y entre las traviesas de la propia vía. Era un mundo oscuro, el de los cuentos que se inventaban desde la atalaya del puente, donde no había espacio para princesas, porque en los cuentos de aldea solo habitan ogros y dragones deformes y amenazantes contra los que hay que luchar a muerte en batallas terribles e imaginadas cada día, siempre peligrosísimas. Por eso llegaba tarde a comer a casa de tía Milita. Piensa, como de pasada, como si fuera un pensamiento dormido en una galaxia paralela, que debería plantearse algún proyecto sobre los puentes de piedra, o sobre las vías del tren, o sobre los terraplenes que las limitan infestados de zarzas y maleza, algo que por fin impactara a su galerista.
—Me encantaron tus zapatos, de lo más elegante que he visto en mucho tiempo.
La gran Ra Meixide, la concejala animosa, parece sonreírle en señal de paz. Acaban de entrar en A Bandeira, y ante el semáforo en rojo, paradas de un modo absurdo en una calle desierta, silenciosa, desolada a esas horas tan tempranas, se ve a sí misma y a la amante de su marido como si estuvieran en la vía principal de un poblado del Oeste después de un tiroteo. Mira con algo de ansia a las aceras, a las ventanas de los bajos, a los escaparates, y no ve ni un triste gato ni un perro callejero ni un pájaro despistado que surque el aire a esas horas de la madrugada. Son apenas las siete y cuarenta de una mañana de lunes. Y además de ser lunes, es agosto, y llueve malamente y sin ganas, como por tocar las narices. Y ya ha pasado mucho desde la espera en el punto de encuentro, a la puerta de la taberna de Saídres, la de Concha, rogando a los dioses profanos que el conductor de BlaBlaCar no se hubiera perdido. Andar por las aldeas no siempre es tan fácil como parece en Google Maps. Diez minutos resguardada bajo el balcón del bar, mirando obsesivamente hacia el lado de A Pena, que era por donde tendría que aparecer el coche, atisbando a la nada, o sea, hacia unas cuantas fincas y la casa abandonada del cura al fondo, con la iglesia en lo alto, y al final, Ra 32 años conductor nivel experto era la maldita concejala parlanchina.
—Y además de elegantes, parecían cómodos. Eran cómodos, ¿no?
La voz aguda no le da tregua, voz de política competente y dispuesta, que la devuelve a la noche del sábado, al claustro en ruinas del monasterio de Carboeiro, decorado para la ocasión por algún pijo con ínfulas artísticas, imitando una especie de jardín silvestre entre piedras históricas. Allí estaba ella, a las siete de la tarde, con sus zapatos dorados recuperados directamente del arcón del desván de la casa de Saídres, que acumulaba quincalla de cuya procedencia ya nadie en su familia sabía responder; podían ser las cosas del tío Ernesto de cuando estuvo embarcado, o los restos del equipaje de una hermana de la bisabuela que volvió de Brasil rota y moribunda, o simplemente trastos sin historia, restos desvalidos de la vida de cada uno que habían ido llenando, a lo largo de los años, el arcón del desván.
—Sí, eso sí, comodísimos.
Van pasando por Loimil y grandes nubes grises y bajas siguen lagrimeando mansas. Ra Meixide conduce al límite de la prudencia, pero sin sobrepasarlo, con un punto de correcta contención. Habla animadamente de la boda, de cómo conoció a los novios, ahora ya matrimonio, de cómo le pidieron que fuera ella, la nueva concejala, la del recién formado Gobierno municipal, la que oficiara la ceremonia civil. Ni diez semanas hacía que ostentaba el cargo, era su primera boda.
—Me ha encantado la experiencia, la verdad. En general las bodas son momentos de tanta felicidad, todo el mundo se esfuerza para que salga todo perfecto, para que tenga ese toque como de magia, ¿no? Además, la novia iba taaan espectacular, ¿a que sí?
Para Mona, la novia podría haber ido envuelta en celofán y no habría ido más espantosa. En realidad, no le apetece hablar de la boda. No quiere hablar de nada con esa tía, pero contribuye a la conversación como cabe esperar.
—La que iba espectacular eras tú. Me encantó el vestido que llevabas, ¡qué tela!, con esos brillos, con esos matices irisados…
Le agrada comprobar que Ra Meixide es tan simple como ególatra, y no tiene reparo en seguir con frivolidades.
—Bueno, chica, es que en eso de las telas yo juego con ventaja, quieras que no, es una asignatura que me ha tocado estudiar desde la cuna.
Mona recuerda la tensión en la fiesta patronal de San Juan, cuando ella y sus primas estrenaban sus vestidos, todas tiesas y temerosas de mancharlos o estropearlos. Por aquel entonces, conocía a la gran Ra Meixide por ser la hija de Mucha, la de los retales, en cuya tienda la tía Milita compraba las telas para hacerles los vestidos, todos idénticos, a lo mejor cambiando el color de un lazo o de un volante. Las llevaba a sesiones interminables para escoger el género en los escasos diez metros cuadrados de local, que más bien parecía el despacho de un estanco, con estanterías y cajas de rollos de tela, de hilos, de gavetas llenas de muestras de botones, de presillas, de pasadores, de corchetes, allí toqueteando, sobando y palpando calidades, consistencias y resistencias, mientras se desgranaba, una a una, la vida de cuanta conocida había. Y allí estaba ella, la hija de Mucha, la de los retales, sentada en una banqueta en un rincón, entre el mostrador y el escaparate, con el libro abierto sobre las rodillas, atenta a lo que se le mandase: niña, cógeme ahí en ese cajoncito los botones nacarados, ese, sí; sácale aquí a la señora esa tira de puntilla fina que acaba de llegar, que me parece a mí que le va perfecta a la cinturilla de estos conjuntos. La pequeña Ra Meixide, callada y obediente, podría muy bien haber protagonizado una película de esas de cómo se alcanza el gran sueño americano, con tesón y esfuerzo, la hija de soltera que ayuda en el negocio familiar, estudia con becas públicas y suda sangre y lágrimas hasta que consigue la plaza en propiedad de profesora de química en un instituto, que llega incluso a directora del centro, y que se permite una excedencia para ponerse al servicio de la ciudadanía en el Gobierno municipal. Y todo antes de la edad de Cristo. Sin perder, por tanto, ni un minuto de su vida.
—La del vestido rojo con cristalitos cosidos, ¿sabes cuál te digo?
Claro que Mona sabe cuál le dice. Iba armada con una réflex último modelo y un juego de flashes nuevecitos. Mucha idea de fotografía no se le veía, porque se movía de una punta a otra como si tuviera que hacer fotos desde todos los ángulos, cuando una profesional de verdad lo que hace antes de empezar es buscar la dirección de la luz y localizar los espacios para ir a tiro fijo.
—Me tocó compartir mesa con ella, y era simpatiquísima. ¡Vaya personaje! Estuvo contando anécdotas de sus viajes. Resulta que ha recorrido medio mundo.
Simpática sería, pero Mona recuerda a la supuesta señora viajera usando la cámara en automático y disparando cuando se le antojaba, muchas veces al mismo tiempo que ella, quemándose mutuamente el trabajo con tanto flash, y consiguiendo que le cayeran bien todos los demás invitados que andaban por allí incordiando con sus móviles de última generación para hacerse el típico selfie con los novios.
—¡Qué risa! Nos contó que en la India tenía que ducharse con un cubo y un cazo, y que un día por lo visto le tocó un cubo con rana y que se fue duchando como pudo mientras la rana la miraba fijamente. ¡Nos tronchamos! ¡Si hasta imitaba a la rana y todo!
La concejala prosigue animada con las anécdotas del sábado, y Mona, viendo lo mucho que se enrolla con ese tema, sabe que acabarán llegando a la parte espinosa. Dejan atrás el puente sobre el río Ulla, cubierto de niebla y calabobos, y se van acercando ya a Santa Cruz de Ribadulla. Mona se da cuenta de que Ra Meixide hace gala de una mezcla curiosa de política abierta y dicharachera, de conversación amable y campechana, con un poso cotilla y desinhibido, que identifica con la herencia de los años que pasó en la tienda materna de los retales. Ya a la altura de la señal de la limitación a cincuenta, en la entrada de Lestedo, a Mona le viene a la boca un regusto a bilis. Allí, justo allí, pero yendo en sentido inverso, le había puesto la guinda a la desastrosa jornada del sábado.
Allí la paró el agente de tráfico, barra luminosa en ristre, y perdió los pocos puntos del carné que le quedaban. Atraviesan Lestedo, y la boda y toda la hecatombe que desencadenó siguen planeando sobre su ánimo. Es justo en ese punto cuando cae en la cuenta de que la concejala no le ha preguntado qué hacía en Saídres, sola y sin coche, un lunes por la mañana, cuando ella y su marido viven en Compostela. Y piensa de nuevo lo que ya pensaba en aquel instante preciso de la boda, el sábado por la tarde, lo que lleva pensando desde que se montó en ese coche: mi marido se acuesta con esta pajarraca. Y a continuación algo aún peor, y el muy cabrón me la manda para que me haga de choferesa hasta Compostela. Le entran ganas de abrir la puerta y tirarse en marcha. Quién la habrá mandado montarse.
A las ocho y diez atraviesan A Susana, con un orvallo espeso y gris por toda compañía. Mona intenta tranquilizarse. Ya queda menos. Siete kilómetros escasos.
—¿Y cómo llevas el mandato? ¿No me digas que no piensas coger vacaciones?
Observa como Ra Meixide sonríe con suficiencia antes de contestar. Le encanta tener la oportunidad de responder a esa pregunta.
—¡Solo faltaba que me cogiera vacaciones! Si no hace ni tres meses que tomamos posesión.
Y mientras Ra Meixide explica sus planes de trabajo, haciendo alarde de sus ansias de servicio a la ciudadanía, de su abnegación, Mona tan solo ve a una vulgar engreída, pura fachada, y es incapaz de entender qué ha podido ver su marido en semejante mujer. Se fija en sus curvas. Ya se había fijado el sábado y se da cuenta de que sabe vestir, de que escoge las prendas que le favorecen y le disimulan las lorzas. Porque lo cierto es que Ra Meixide, a sus treinta y pocos años, está gorda. Tiene barriga y unas caderas anchas y gruesas. Quizá lo que lo pone a cien es el contrapunto, piensa. Quizá le guste su descaro, la forma directa y nada disimulada de darse importancia, ese modo de creerse que es la guinda de cualquier pastel. Piensa que a lo mejor así se siente triunfador, incluso poderoso, al lado de una chica casi diez años más joven que él y con cierto éxito público.
Recuerda el pésimo gusto del ejercicio de corrección contenida durante la boda mientras ella iba de un lado a otro con el equipo fotográfico a cuestas. Eso le había hecho caer en la cuenta, como si de una epifanía se tratara, de que su marido no había coqueteado con nadie en toda la noche. No era lo habitual. Disimulaba, correcto y elegante dentro de su traje de firma, como el empleado bancario vestido de domingo que era. Ella habría preferido que flirtearan sin tapujos, que todo hubiera quedado en el episodio simpático de la noche, de esos de mira tú la concejala y el del banco, el marido de la fotógrafa, qué bien parecían entenderse el otro día en la boda. Entonces todo quedaría en el típico chismorreo festivo achacable a la fiesta, al alcohol. Pero esa actitud que habían adoptado, como de disimulo, de culpabilidad manifiesta, le preocupaba más. No había conocido antes a ninguna amante de su marido. Sabía que existían, pero para ella no tenían ni cara ni cuerpo ni personalidad definida; por no tener, no tenían ni una forma concreta de reírse. Alguna vez que otra le había visto un mensaje en el móvil, cuando le entraban mientras él estaba en la ducha por la mañana, del tipo hoy hay mercado en A Estrada, si te puedes escapar de tu mujer, igual podemos comernos una tapita de «rabo», y entonces se reía de ese rabo entre comillas. No eran más que tonterías sin importancia. Trofeos de cazador cobarde.
A la altura del hotel Santa Lucía, a punto de enfilar hacia las rotondas de entrada a la ciudad, con la concejala explicando los retos del comercio local frente a las grandes superficies, Mona sigue con la cabeza atrás. Recuerda, todavía con la bilis alterada, el horrible momento en la mesa en la que les había tocado sentarse, donde no conocía a nadie ni tenía puñetera gana de hacerse la simpática después de haber pasado horas y horas dándole al disparador sin cesar, colocando a la gente para los retratos de grupo, esquivando a los listos de los selfies y a la inútil del vestido rojo y la cámara réflex. Todos comían marisco mientras ella, alérgica, mordisqueaba unas rodajas de embutido haciendo que mojaba crudités de zanahoria en un cuenco de hummus de garbanzos. Hora y media de pesadilla. Nadie en esa mesa, ni siquiera su marido, podía entender la santa paciencia que estaba teniendo en aquellas circunstancias. Y en una especie de vana venganza, ni se había esforzado en meter baza en las conversaciones ni en poner buena cara mientras elogiaban los langostinos y ensalzaban las almejas a la marinera. No se sentía cómoda entre esos amigos recientes de su marido, compañeros de trabajo casi todos; se sentía como un perro verde y más desplazada que en ninguna otra boda. Por eso, y porque estaba cansada, le daba a la copa de albariño meneo tras meneo.
A la hora del baile y tras las obligadas fotos de la pieza inaugural de novios y padrinos, deambulaba entre las parejas torpes y medio alcoholizadas que bailoteaban por la pista y sacaba fotos un poco al tuntún, para que pareciera que hacía algo de utilidad y por ir matando el tiempo. Y en una de las múltiples veces que volvía a la mesa a darle otro meneo a la copa, se había encontrado con la concejala, la oficiante de la ceremonia civil que los había reunido allí a todos esa noche. Una especie de estrella secundaria. Parecía estar despidiéndose. Se preguntaba si se habría acercado a despedirse solo a su mesa, es decir, a la mesa de su marido, o si habría hecho un itinerario por todo el salón. A fin de cuentas, era política de profesión. El caso es que, al llegar a la mesa para hacerse con una dosis de su veneno particular, la magnífica Ra Meixide estaba a punto de irse, pero en un alarde de ingenio y simpatía había tenido tiempo de dirigirle su espectacular sonrisa y soltarle Mona, no trabajes tanto, chica, y disfruta un poco… Y ya sabes, ¡a mí sácame más guapa! Y a esas horas a Mona Otero, la artista degradada a vulgar fotógrafa de aldea, se le fundieron los fusibles, no pudo refrenar su propia voz, y se oyó a sí misma decir más guapa, sí, querida, solo faltaría, eso es fácil, pero más delgada, ¡seguro que no! Un silencio espeso se apoderaba de lo que quedaba de su mesa y Ra Meixide se alejaba toda digna, contoneando las caderas, bastante más rolliza que hacía unos meses, eso era evidente, y Mona había pensado que después de esas temporadas desquiciantes de precampañas y campañas electorales en las que todo el mundo adelgazaba, pillar kilos enseguida sería hasta lo más normal.
A partir de ese preciso instante su marido no había vuelto a dirigirle la palabra y, lo peor de todo, tampoco había vuelto a dirigirle ni una mirada. Cuando al fin ya no había música ni luces de colores, y no quedaban sino unos grandes focos blancos y fríos desgajando los sortilegios del alcohol, Mona recogía los bártulos y echaba a andar hacia el coche y él ya estaba allí apoyado, esperándola con total apatía. Entonces, buscando una revancha de última hora, en lugar de ir en dirección a Compostela, enfilaba hacia Saídres, pensando que pasar lo que quedaba del fin de semana en casa de su familia sería como jugar en campo propio y la ayudaría a inclinar la balanza a su favor. Pero él no se había dignado a hablarle ni siquiera después del episodio del control de alcoholemia y de tener que conducir hasta la aldea. Al regalito de haber perdido todos los puntos del carné se le sumaba la sorpresa de encontrarse, el domingo por la mañana, con que ni su marido ni su coche estaban ya allí. No se había molestado ni en encender el móvil en todo el día, y los mensajes que le iba enviando se iban quedando varados en la indiferencia.
Sin preguntar y sin dudar, a la altura de la rotonda de O Castiñeiriño, Ra Meixide coge por la calle de A Estrada, sigue por Santas Mariñas, después por Picaños y una vez en Ponte do Sar, a la altura del almacén de fruta, gira a la derecha, hacia el Multiusos, para dirigirse, al llegar a Fontiñas, a la entrada del centro comercial. Mona está a un tris de preguntar ¿y tú cómo sabes que vivo aquí?, pero la concejala se le adelanta:
—Aún tienes el estudio aquí en Área Central, ¿no?
Mona sonríe, no tiene más remedio que asentir. Y se queda con las ganas de verbalizar en voz alta todas las otras preguntas, las de se puede saber dónde has conocido tú a mi marido y cuánto hace ya que estás con él y qué coño te ve. Y de explicarle que una amante es una amante, y una esposa, en cambio, una compañera en la vida y en los proyectos en común, y que ella, la gran Mona Otero, la que un día vio una obra suya expuesta en ARCO, es cotitular de la cuenta conjunta, con todo lo que ello implica, una cama de metro y medio para compartir y una vajilla carísima para recibir a los amigos. Han llegado, y Mona lo que de verdad desea es no tener que volver a encontrase a la concejala estupenda en lo que le resta de vida.
Pero en el mismo instante en el que Mona se baja de ese coche con olor a flores químicas de ambientador barato, detenidas bajo la llovizna que las ha venido acompañando todo el trayecto, Ra Meixide, pícara y bromista, le guiña un ojo y se lo suelta de nuevo:
—Ya sabes, ¡sácame guapa, eh!
Y Mona Otero, que no va a ser menos, le devuelve la sonrisa y el guiño y le contesta:
—Sí, mujer, guapa sí, que eso es fácil.
Decide que no le enviará el código del viaje. No le va a permitir que cobre ni los cinco euros que le corresponden de BlaBlaCar.