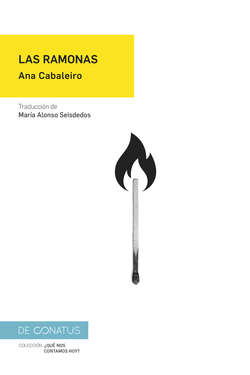Читать книгу Las Ramonas - Ana Cabaleiro - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
OTOÑO
I
ОглавлениеMona va con la sensación de que lleva toda la vida transitando por la nacional 525, arriba y abajo. De Silleda a Compostela. De Compostela a Silleda. Un no parar de idas y venidas recorriendo la línea roja que representa la carretera en los mapas, como si fuera un rastro de sangre, y que cruza desde la provincia de Pontevedra hasta la de A Coruña por encima de la frontera del río Ulla, apenas marcado por un trazo finísimo de color azul claro. Mona sabe que esa línea roja que en el papel aparece casi recta es una mentira, que en la realidad es un camino de asfalto gris, sinuoso, como una vieja serpiente remolona, con la piel endurecida y remendada, con sus cuestas empinadísimas, sobre todo a orillas del Ulla, e infestada de esas trampas indignas que son las limitaciones de velocidad a cincuenta kilómetros por hora.
Pero hoy Mona no se tiene que preocupar por los límites de velocidad. Además, tiene una resaca espantosa. Al volante va Monchita, su querida Monchita Silva del alma. Si con alguien ha transitado por la línea roja de la N-525 ha sido con ella, primero en el coche de línea de la empresa Castromil, todos los viernes y todos los domingos durante sus cuatro años de estudiantes, Mona haciendo fotografía en la Escuela de Artes y Oficios Mestre Mateo, y Monchita, Periodismo en la facultad vieja, la de la plaza de Mazarelos. Después, en coches de segunda mano, los primeros que se pudieron comprar, o en coches de los novios de aquellos tiempos en los que aún era todo posible, muchas veces en el primer coche de Roi, el que es ahora marido de Mona, y en coches de amigas y amigos, por ese trayecto que las llevaba y las traía para cumplir con la norma no escrita según la cual las nacidas en la aldea deben ir a comer los domingos a la casa familiar un fin de semana sí y al otro también. Mona y Monchita, que tantos domingos habían tenido que trabajar, formaban parte de una tribu minoritaria que hacía la comida familiar en lunes, que era como un domingo a destiempo, tristón, sin vermú, sin pasteles, sin siesta.
—Al final, ¿cuántos meses te han quitado el carné? ¿Tan borracha ibas?
Monchita, su querida Monchita Silva, habla riéndose con la boca pequeña, mirándola de reojo mientras aparenta ir muy concentrada en la carretera. Aprovecha la intimidad del coche para sacar un tema por el que apenas pasaron de puntillas hace solo unas horas, en la noche del reencuentro de las cinco compañeras de piso de la época de estudiantes, una tradición anual que conservan desde hace tres lustros y en la que determinadas miserias que ya no encajan acaban sepultadas en un prudente silencio.
—Qué va, iría tan borracha como otras veces, pero me han quitado los últimos puntos que me quedaban y ahora tengo que hacer el maldito examen ese para que me los devuelvan. Y encima me obligan a esperar seis meses para poder recuperar el carné.
—Pero no puedes ir a trabajar en BlaBlaCar, ¡que estamos en plena temporada de bodas!
Monchita siempre tan racional, tan práctica, tan imposibilitada para la locura.
—Mejor, así me libero de esa esclavitud. La última ha sido la que os conté anoche, la que ofició la concejala nueva, la que supongo que es la nueva conquista de mi marido.
No sabe por qué, pero Mona necesita expresarlo otra vez en voz alta. Y se detesta por haberlo hecho. A ella, que desde siempre ha sido tan discreta con las aventuras extramatrimoniales, propias y ajenas, vinieran de donde vinieran, le gusta presumir de que se comporta como una señora. Nota que a Monchita también empieza a atravesársele el tema.
—¡Ay, Ramona, chica, qué desconfiada eres! ¿Tú qué sabrás? Busca algo que escuchar ahí en la guantera, anda. A ver si nos animamos.
Y Mona, a quien en su vida adulta ya nadie se atreve a llamar Ramona, salvo su querida Monchita Silva, revuelve entre los CD y saca uno de Ana Kiro sin dar crédito. Con los acordes iniciales se desternillan de risa y cantan a gritos la primera estrofa de catro vellos mariñeiros, catro vellos mariñeiros, todos metidos nun bote, voga, voga, mariñeiro, imos p’ra Viveiro, xa se ve San Roque…
—Lo compré para mi abuela, que últimamente hay que ir con ella mucho al hospital, pobre, y se le hace largo el camino.
Mona comprende y calla. Monchita está en el paro. No hace ni dos meses que Mona la ayudó con la mudanza. De Compostela a su parroquia natal de Carboeiro. Una vez más recorriendo la línea roja de la N-525. Casi veinte años metidos en tres viajes, en el maletero del Renault Mégane, para apilarlos entre el desván de la casa familiar y la habitación infantil de una Monchita de otros tiempos. El periódico en el que trabajaba Monchita presentó un ERE después de ocho meses sin pagar las nóminas.
—No le veo salida a esto, Ramona. Yo en la casa de Carboeiro no aguanto. Y estoy sin blanca, que no sé cuándo cobraremos, no hay fecha aún para el juicio.
Mona tampoco le ve salida. Es como una peste que se extiende, sin distinguir sexos ni edades ni capacidades, ni ninguno de los méritos conocidos hasta ahora. Le pregunta, impotente, si ha pensado en cambiar de sector.
—¡Y tanto! Como si quedara algún periódico vivo en este país al que llamar. El periodismo está muerto. Tendré que dedicarme a otra cosa, lo quiera o no.
Monchita se está alterando con la conversación. Grita tanto al hablar que Mona apaga la música. Ve que agarra el volante con fuerza.
—Siempre ha sido una profesión curiosa la vuestra. Ni durante las vacas gordas dejasteis de trabajar en precario. Puede que un cambio sea de verdad una bendición, nunca se sabe.
Le dan ganas de cortarse la lengua por haber soltado semejante argumento manido. Ella nunca ha sido cobarde, siempre ha sido capaz de llamar al pan, pan, y al vino, vino, pero en esta ocasión no se siente capaz.
—Dentro de tres meses se jubila un taxista en Silleda. Cogeré su plaza. Si consigo cobrar a tiempo, claro. Si no, no sé qué será de mí, que ni para gasolina tengo, me da mi madre.
Y Monchita Silva, siempre tranquila y rubia como un angelote, golpea con la mano abierta el volante. Han salido a las once de Compostela, han pasado la noche en casa de Mona. Su marido tenía cena con los colegas del banco, como cada viernes desde hacía dos meses, y no se molestó en ir a dormir, como cada viernes desde hacía dos meses. Cenaron juntas las cinco, en su nostálgica reunión anual, y bebieron gin-tonics como cinco adolescentes.
Mona se ha pulido parte del dinero que le quedaba del trabajo de la última boda. Monchita pone el coche para llevarla de vuelta a Saídres. Pasarán allí lo que queda del fin de semana. Ya han dejado atrás A Bandeira y ahora atraviesan, despacio, el límite a cincuenta de Chapa.
—Si dentro de tres meses no has cobrado, hablo yo con Roi, a ver qué podemos hacer por ti. Tú sin taxi no te quedas, palabra de mala amiga.
Piensa que eso sí lo puede hacer, que en un momento dado, ella y su marido podrán echarle un cable. Monchita le da las gracias y le dice que espera no tener que llegar a esos extremos, pero ambas saben que sí, que llegará a esos extremos y que la ayuda de Roi será necesaria. Mona también está a dos velas. Pero puede contar con Roi, él siempre la ha sacado de los apuros económicos, la ha ayudado a financiar los proyectos, le tapa los agujeros esos meses en los que no saca del trabajo ni para pagar la cuota de autónoma. Por algo son un matrimonio, piensa Mona, porque tienen un plan de vida en común y se apoyan como compañeros.
Mona imagina a Monchita con su melena rubia, su carácter apacible y su sonrisa cariñosa dentro de su Renault Mégane blanco reconvertido en taxi y piensa que será la reina de la parada. Y enseguida recuerda que Monchita Silva fue la número uno del colegio, sobresalientes desde párvulos hasta COU, la número uno de todo el país en la selectividad y la número uno de su promoción en la facultad. Mona tiene que hacer ejercicios de respiración para controlar las lágrimas con la frustración que siente.
—¿Entonces, qué? ¿Pasamos por la estación de O Castro?
Y se le corta la tristeza de golpe. Trata de recordar en qué momento pudo haber mencionado el proyecto, pero no sabe ni cuántos gin-tonics se tomaron al final y vagamente consigue entrever la propia imagen intentando encajar la llave en la cerradura del portal al volver a casa.
—No te acuerdas de que me lo contaste, claro.
Monchita sonríe con la boca pequeña. Mona no recuerda nada, pero se alegra de habérselo contado porque es un proyecto que querría haber iniciado ya pero que ha ido aplazando por la retirada del carné.
—Ahora en serio, ¿tú de qué estás hecha? Yo es que ni me acuerdo de los garitos en los que estuvimos a partir de las cuatro de la mañana y tú te acuerdas de todo, que encima ni un mal ibuprofeno te has tenido que tomar hoy.
Monchita sigue sonriendo con la boca pequeña mientras coge el desvío para bajar a la estación.
La estación de ferrocarril de O Castro es una de las tres que hay en el término municipal de Silleda. Para ellas es, además, ese lugar donde el autobús del colegio giraba y daba la vuelta. Salía de Carboeiro, pasaba por Saídres, tenía una parada en O Castro, delante del campo de la fiesta, y al llegar a la bifurcación desde la que se subía hacia Silleda o se bajaba a la estación, donde la casa del peón caminero, el autobús descendía y hacía tres paradas más. La del fondo de todo era la de la estación, donde vivían algunas familias numerosas de existencia más o menos nómada, un modo de vida que a las demás niñas y niños se les hacía extraño, siendo como eran de familias asentadas desde siempre en las parroquias de la zona, poseedoras de tierras e historia comunitaria. Las familias de la estación eran siempre familias menospreciadas, no porque fueran pobres —que lo eran, vivían de prestado en esas casas por obra y gracia de los servicios sociales del ayuntamiento—, sino porque no eran como las demás, no tenían fincas en A Vilavella ni en Xiás ni en A Besada, ni podían contar hazañas heroicas de cuando se les escapaban las vacas y les comían medio maizal a los Seoane, ni de cuando iban a ayudar a escardar las patatas pero lo que hacían era tronzarlas, partiendo alguna que otra planta por el pie en vez de dar con el escardillo en las malas hierbas de alrededor. Aun así, Mona siempre ha creído que las casas de la estación, tan diferentes de las demás y tan iguales entre sí, tan simétricas, tan misteriosas, debían de ser sitios increíbles en los que los monstruos seguro que se comportaban con compañerismo y complicidad.
—¿Sabes que aún el otro día estuvo hablándome mi madre de cuando se inauguró la estación?
Y Monchita le cuenta que al poco de abrirse, cuando todavía era novedad, su madre había acompañado a una vecina, Concepción, la de la Peña de Francia, a llevarle unas cerezas a la mujer del jefe de estación, y que se había quedado maravillada al verle la salita.
—Imagínate, sería la primera vez que mi madre veía una salita, que no sabría ni qué era si aún sesenta años después es lo primero que le viene a la cabeza cuando me habla de la estación.
Calcula mentalmente Mona que si la estación se había inaugurado en septiembre, cuando la madre de Monchita fue a llevarles cerezas a los que vivían allí, llevaría abierta unos nueve meses. La madre de Monchita recordaba también, por lo visto, el día de la inauguración. Decía: fue un domingo, que vino tía Maruja de A Coruña y fuimos a misa. Mona sabe que la fecha exacta era el 8 de septiembre de 1958, que para algo está la Wikipedia, y que ese día de ese mes de ese año, era lunes. También recordaba, y eso sí que es valioso para Mona Otero, que había acudido a inaugurarla el dictador, aunque no había sido lo que se dice una inauguración. Al parecer, iba en el tren desde O Carballiño en dirección a Compostela, así que todas las estaciones del trayecto quedaban inauguradas de una tacada en la misma jornada. Por lo visto, dice Monchita, imitando la voz de su madre, el tren pasaba despacito y Franco, que iba de blanco, nos saludaba desde la ventanilla del vagón. A mí me cogió tía Maruja en brazos y me decía ¡Es el de blanco! ¡Es el de blanco!, pero era tal la marabunta de gente que yo no veía nada.
Bajan por la cuesta que pasa por delante de la iglesia de O Castro y cuando llegan a la curva de la antigua casa del cura, abandonada, con las zarzas devorando el marco de las ventanas, llevan ya un buen rato en silencio. Mona trata de luchar contra el dolor de cabeza, que se le agudiza por momentos, como si pudiera neutralizarlo con la fuerza de la voluntad, mientras se imagina la estampa de la inauguración de hace seis décadas.
—¿Ponemos la radio? A estas horas dan las noticias de aquí. Que no se diga que no somos mujeres informadas.
Mona ve como Monchita busca Radio Deza en el dial, la histórica emisora local, lo que supone que será un resto de nostalgia profesional, pensando si las periodistas serían capaces en algún momento de desintoxicarse de la adicción a aprehender y difundir la más inmediata realidad, siempre en una carrera desesperante por ser las primeras, las de la novedad, las de la exclusiva, en un mundo engañosamente trepidante de noticias repetidas bajo caretas renovadas. Dan los horarios nuevos de las piscinas, a Mona los criterios que se siguen para abrir los informativos locales le resultan tan incomprensibles como misteriosos, a continuación los precios de referencia de la lonja agropecuaria, las declaraciones del alcalde anunciando la instalación de nuevas unidades de compostaje en siete parroquias del rural, que en las otras veintiséis, según dice, se irán instalando de forma progresiva a partir del año siguiente, y por último la confirmación de que el desmayo que sufrió ayer la concejala de Turismo, Ra Meixide, se debe a un embarazo. Sonríe, puede que al final la concejala no estuviera liada con su marido. Monchita vuelve la cabeza hacia ella con expresión de incredulidad, de preocupación, con esa mirada que se le pone a cualquiera cuando siente reparo, esa especie de vergüenza ajena que nos invade cuando se humilla a otra persona. A Mona Otero se le corta la sonrisa. Comprende. Su marido ha dejado embarazada a la concejala.
La estación de O Castro está destartalada. Maravillosamente destartalada. Mona la contempla como si fuera una postal tan descolorida como valiosa, pero no puede evitar sentir cierta decepción. Lo ve todo como más pequeño, sin la grandiosidad de cuando era colegiala. El acceso exterior, la amplísima explanada sembrada de losas que forman circunferencias sobre las que daba la vuelta el autobús escolar, es ahora mucho más estrecho. Allí darán la vuelta con el Mégane y gracias. La vegetación se ha hecho fuerte a ambos lados del recinto y envuelve el muro que separa el andén de la vía, por un lado, y la linde del terraplén de enfrente, al otro. Zarzas y retamas altas como manzanos, frondosas y reverdecidas todavía a esas alturas del año, cuando ya se acerca el Pilar. El edificio central tiene las ventanas y puertas de la planta baja tapiadas con ladrillo y cemento. En la planta superior no queda ni un cristal, solo el esqueleto de las ventanas, las cuatro de la galería central, que forman un arco, protegidas por una elegante verja roída por la herrumbre.
El edificio central solo se puede atravesar por el patio de la taquilla y en la parte posterior, la que da al andén de la vía, y en el soportal que cubre la zona destinada a la espera de los viajeros de otro tiempo, Mona se fija en un rosal reseco apoyado en la columna que media entre los dos arcos. Está sujeto a la piedra con un cordel de los de las balas de paja, de los de antes, de los de color naranja, y hasta media altura lo aguantan dos palos ahorquillados para que se mantenga recto. Mucho cuidado le parece en medio de tanto abandono. Mira al frente, a la vía, a las casas de la estación. Ocho viviendas, como cuatro gemelas siamesas, unidas de dos en dos. A la izquierda, hacia poniente, está el túnel que da ya a la parroquia de Negreiros y al lado, a unos cincuenta metros de altura, la pequeña loma en la que se asienta la iglesia de O Castro, como una diminuta montañita de cuento que acoge una única casa solitaria con campanario.
Vuelve a mirar hacia las que fueron las casas de los operarios del ferrocarril. La segunda, contando desde el lado del túnel, llama la atención con la carpintería exterior pintada de un azul chillón y un cartel que dice capataz. La quinta tiene una caravana desvencijada en el jardín, toallas de color naranja puestas a secar sobre la cancilla y una antena parabólica medio descolgada en el tejado. Mona se gira despacio. Intenta que la estación le hable. Mira las farolas que aún quedan en pie. Son tres, y campan impertérritas como garzas de otro tiempo, tres postes cromados y estilizados, ya sin bombillas. Supervivientes ciegas. Les da la espalda a las cuatro parejas de casas y dirige la vista al edificio central. Una joya de tres cuerpos, en cantería, que imita una casa solariega, diseñada en los años cuarenta por el ingeniero José Luis Tovar Bisbal, artífice de todas las estaciones de la línea Zamora-A Coruña, y que se inspiraba, al parecer, en la arquitectura típica de cada comarca. La de veces que habrá visto Mona la estación de O Castro desde la carretera de Saídres como un edificio portentoso de piedra, con la planta superior pintada de blanco, siempre destacando a lo lejos cada vez que se dirigía a la casa familiar para la visita semanal. Cae en la cuenta de que esa imagen encaja con el recuerdo, no con la realidad, y de que es muy posible que no haya vuelto a pisar la estación de O Castro desde el último día de colegio de octavo de EGB. De cerca la pared blanca es, en realidad, una piel leprosa, desconchada en lamparones de humedad y moho.
Cierra los ojos y se centra en ese silencio tan característico de la naturaleza, construido a base de trinos de pájaros que no se dejan ver y de zumbidos de insectos hiperactivos y cantarines. Quiere hacerse con el aura de abandono que la rodea, pero solo siente dolor de cabeza, resaca, asco por lo que acaba de oír en la radio, ira irracional por todas esas noches de viernes que su marido no ha pasado en casa en los últimos dos meses. Monchita Silva la espera en el coche. La llevará a Saídres. No quiere ir. No quiere sentarse a la mesa de la abuela Ramona. Echa de menos la época en la que aún vivían en casa de tía Milita.