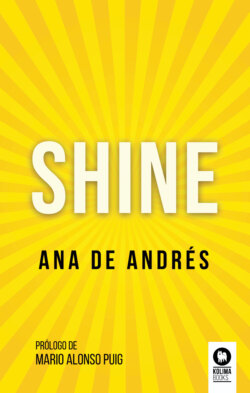Читать книгу Shine - Ana de Andrés - Страница 17
ОглавлениеPonerse a disposición de la vida: Construyendo el muro de las maravillas
Entre la pregunta y la respuesta ha de existir, en el medio, un vacío, una suspensión de la mente, una cierta suspensión del tiempo.
Y esto por varias razones, pero sobre todo por la siguiente: que el corazón ha de estar presente, en el auténtico sentido de la palabra, en el acto de responder.
María Zambrano
Una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida sucedió en 2011, en el Centro Regional de las Operaciones de Paz de Naciones Unidas en Entebbe, Uganda. Esa primavera estuve trabajando durante una semana con un grupo de directivos de UNAMID (Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur), una organización creada en 2007 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el mandato de proteger a la población civil, contribuir a la seguridad de las operaciones de asistencia humanitaria y vigilar y verificar la aplicación del Acuerdo de Paz en Darfur.
Los integrantes del grupo, formado por casi veinticinco personas (solo dos de ellas mujeres), la mayoría provenientes de las Fuerzas Armadas de sus países, llegaron a Darfur el lunes de madrugada para participar en un taller de desarrollo directivo al que sus compañeros, en lugares mucho menos inhóspitos de todo el mundo, estaban asistiendo y por el que alguien –desde algún despacho en Nueva York y seguramente con la mejor de las intenciones– había decidido que todos ellos debían pasar. Venían de gestionar un conflicto grave en el que había habido varias víctimas –algunas entre sus colegas o conocidos– y en cuya resolución habían estado involucrados muchos de ellos. Vivían en la Base de Naciones Unidas en Sudán del Sur, en condiciones bastante duras, en una especie de habitáculos-contenedores prefabricados que entonces se instalaban cuando se llevaba a cabo una misión de este tipo, en principio concebida como algo provisional pero que se había ido alargando en el tiempo y para la cual no se veía final.
Para algunos de ellos esta era su primera misión dentro del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas (DPKO por sus siglas en inglés), mientras que otros llevaban mucho tiempo dentro del sistema de Naciones Unidas yendo de misión en misión y tenían la piel y el corazón curtidos en muchas batallas. La persona responsable del taller, que iba a ser nuestra anfitriona, no pudo llegar hasta Entebbe por alguna razón que he olvidado y nos dejó en manos de alguien a quien recuerdo como un individuo con poco tiempo, muchas obligaciones y escasa paciencia, que nos acomodó dentro del recinto en condiciones realmente básicas, abandonándonos a nuestra suerte después de darnos algunas instrucciones de seguridad. De hecho, mi primera «misión» fue la de buscar, una vez hechas las presentaciones y dejando al grupo en manos de mi colega facilitador, los materiales que necesitábamos para el taller, que se habían enviado hacía meses desde Washington en varias cajas y que no logré encontrar hasta el final de la semana a pesar de mis incursiones regulares a las dependencias de administración.
Recuerdo vivamente lo blanca, europea y ridícula que me sentí con mi vestido de verano y mis sandalias entre aquellos hombres vestidos de camuflaje. Me vi tan ingenua y tan fuera de lugar que me puse enferma, creo que de contradicción. Mi cuerpo no podía retener casi nada de lo que comía y tenía la sensibilidad a flor de piel, y en mi cabeza revivía una y otra vez las imágenes, tremendamente crudas, de lo poco que había visto paseando alrededor del centro en el escaso tiempo que nos dejaron salir sin escolta el fin de semana antes de comenzar el taller.
En este entorno, trabajando enferma, sin materiales y con una sala llena de «miuras», nos pareció –mi colega era un antropólogo norteamericano por cuya compañía y experiencia aún sigo dando gracias– que nuestra única contribución posible era ponernos al servicio del grupo y rediseñar el programa y las actividades para hacerle justicia. El objetivo básico se convirtió en tratar de crear una experiencia de presencia y cuidado, un espacio para parar, reflexionar y recobrar fuerzas para poder así después seguir adelante desde un mejor lugar.
Fue una semana intensa en todos los sentidos, donde hubo muchos momentos de presencia individual y colectiva, algunos amables y otros muy duros, y poco tiempo para conversaciones o preguntas «de diseño». Mantener mi presencia y la apertura de espíritu, mente y corazón me requirió un gran esfuerzo, porque me sentía muy vulnerable, pero al mismo tiempo fue extrañamente sencillo porque era la única actitud posible con un grupo semejante.
El momento más poderoso de toda la semana fue el jueves por la tarde. Según lo previsto en la agenda, teníamos que dedicar un tiempo a hablar sobre los efectos del estrés en nuestras vidas y sobre diversas formas de gestionarlo y combatirlo. Estaba previsto también que compartiera un análisis teórico sobre el tema adaptado a grupos de personas en situaciones parecidas a las de quienes estaban en la sala y una serie de herramientas para aprender a detectarlo e impedir que se hiciera con lo mejor de nosotros. Y, sin embargo, de pronto, todo mi material, pulcramente preparado con la colaboración de diversos expertos y cuidadosamente revisado, me pareció tan irrelevante, tan inadecuado, tan anodino para la conversación que el grupo y el instante merecían… que tomé la decisión, o más bien permití que «la decisión me tomara», de hacer algo totalmente diferente.
Lo que hicimos fue un Wonder Wall (o «Muro de las Maravillas»), que primero visualicé en imágenes como versión reinterpretada –y desde luego opuesta en sus objetivos– del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, algo que nunca habíamos hecho y que concebimos sobre la marcha. Para construirlo solo necesitábamos una pared libre y unos cuantos paquetes de post–its, que conseguí de uno de aquellos señores vestidos de verde que se apiadó de mí. Lo que les pedimos fue que se prepararan para compartir las dos o tres tácticas, recursos o herramientas clave que utilizaban en su día a día para mantener su presencia, lidiar con su estrés y seguir disponibles y esperanzados a pesar de la dureza de la situación en la que vivían. Después entregué tres post–its a cada persona para poder compartirlos.
Y entonces comenzó uno de los desfiles más hermosos que he visto en mi vida. Uno por uno, aquellos señores (y las dos señoras) vestidos con trajes de camuflaje salieron a escena a hablar de sus miedos, su dolor y su soledad… pero también de las maravillas que cada uno tenía en su caja de herramientas para mantener su presencia en condiciones que invitaban imperiosamente a la ausencia, a anestesiarse para responder a la necesidad, tan humana, de huir del sufrimiento. Se habló de espiritualidad, meditación, contemplación, oración, canto… pero también de música, baile, deporte, libros, cine, juegos, buenos vinos, conversaciones poderosas, abrazos o charlas en remoto con sus familias, especialmente con sus mujeres y sus hijos, muchos de ellos aún pequeños. Lloramos, reímos, callamos, sentimos, sufrimos, gozamos…
En la sala había personas de muy diferentes etnias, razas, religiones, edades y disposiciones, de lo más ortodoxo a lo más heterodoxo, pero durante esas casi tres horas de silencio, solo roto por las intervenciones de cada uno de nosotros, fuimos un solo ser humano vibrando profundamente en esa presencia colectiva. A mí me cambiaron para siempre y me hicieron creer más aún en el potencial del ser humano y en nuestro poder de ponernos, sin barreras, sin miedo y sin expectativas, a disposición de la vida.