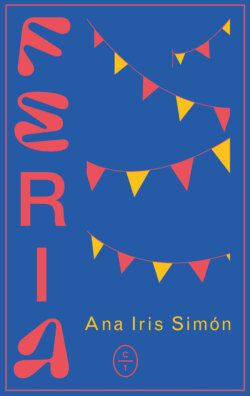Читать книгу Feria - Ana Iris Simón - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aramís, ¿me das un beso?
ОглавлениеHacía mucho calor y había ya muchas moscas cuando mi tía Ana Rosa nos mandó a mis primos Pablo y María y a mí a la panadería del Orejón. Yo llevaba una camiseta que decía «Mis abuelos, que me quieren mucho, me han traído esta camiseta de Vigo» que me habían comprado mi abuela Mari Cruz y mi abuelo Vicente en un viaje del IMSERSO y María llevaba un vestido de flecos de algodón con un perro estampado al que le faltaban algunos trozos de tanto lavarlo. Teníamos que comprar las barras para los bocatas de tortilla y yo marchaba con actitud de sargento, como orgullosa jefa de tropa, porque Pablo tenía seis años y María cinco, pero yo tenía ocho. El cierre estaba aún echado porque era muy temprano, así que llamamos al timbre. Nos abrió el Orejón y durante los primeros segundos y hasta que alcé la cabeza para mirarle a la cara y explicarle que veníamos a por el pan lo que vi fue una panza peluda y con el ombligo hacia fuera.
Nos hizo pasar al despacho de pan, que olía a harina y a horno y tenía aún poca luz y nos dio las barras. En cuanto la puerta se cerró a su espalda comentamos lo de su ombligo en bajito, porque los tres, que le quedábamos a la altura del estómago, nos habíamos dado cuenta, y echamos a correr hasta que llegamos a casa de mis abuelos, que también era la casa de Pablo y María y de mi tía Ana Rosa. Bajamos la calle el Cristo saltando y chillando que el Orejón tenía el ombligo de fuera, que qué de fuera tenía el ombligo el Orejón. Pablo también sabía sacárselo y cuando lo hacía lo llamábamos la boca de marciano y si la Ana Rosa lo pillaba haciéndolo le regañaba y si nos pillaba pidiéndole que lo hiciera a mi prima Marta o a mí, que éramos mayores que él, nos regañaba a nosotras y nos decía mangoneantas. Cuando llegamos a casa le contamos lo del Orejón los tres a coro, muy excitados, mientras le dábamos las barras y nos respondió que no fuéramos sisones, que tiráramos a hacer las mochilas que la Juli y Pepe estaban al llegar.
Pepe era otro de mis tíos, de los hermanos de mi padre, y la Juli era su mujer y nos íbamos al Aquopolis de Villanueva de la Cañada con sus hijos, otros de nuestros primos. Mis padres se habían vuelto a Ontígola y habían quedado con mis tíos en que después de echar el día en el parque acuático me dejarían allí. En el Peugeot 309 de mi tío Pablo y la Ana Rosa nos montamos, sin sillitas ni cinturones, mi primo Pablo y mi prima María, que eran sus hijos, y yo con mi primo Alberto, el mediano de Pepe y la Juli. En el Ford Orion negro de Pepe y la Juli iban mi prima Isabel, su hija, que como María tenía cinco años y a la que sus hermanos habían enseñado a recitar las vocales eructando, con su hermano Mario, que era de mis primos más mayores, y dos de sus amigos: Edu y el Repi, que tenía el pelo largo peinado con la raya en medio y que a mí se me parecía a Quimi el de Compañeros, pero no se lo decía.
En los dos coches íbamos uno de más, así que al llegar a la autovía y ver que estaba la Guardia Civil mi tío Pablo se empezó a poner nervioso por si nos multaban y tuvimos que darnos la vuelta para ir por la nacional. No era el primer viaje que hacía siendo una de más en el coche. Con cinco años había ido desde Criptana hasta Ontígola subida en las piernas de mi tita Arantxa y agachándome cuando mi abuela María Solo me decía que me tenía que agachar, que estaba la Guardia. Con mis padres nunca lo habíamos hecho, y eso que íbamos y veníamos casi cada viernes desde Ontígola hasta Criptana para volver el domingo, primero en el Lada y después en el Clio.
La Ana Mari siempre se llevaba mucha ropa y mi padre se reía de que se llevara tanta ropa para pasar solo dos días en el pueblo. Las prendas que se arrugaban las colgaba en perchas y las perchas en los agarradores de la parte de atrás del Lada y se pasaba buena parte del viaje regañándome por tocarlas y cuando le respondía que no las estaba tocando, que era mentira porque me encantaba pasar la mano por la ropa de la Ana Mari, me decía que era una soberbia y que no contestara así. Después me ponía a mirar por ventana y jugaba a adivinar formas en las nubes porque eso era lo que hacían los niños que salían en las películas cuando viajaban en coche, mirar callados por la ventana y adivinar formas en las nubes. Pero enseguida me aburría y le decía a mi padre que cambiara de cinta, que quitara la de El Último de la Fila y me pusiera la de los Toreros Muertos, esa en la que estaba la canción que hablaba de mear.
Íbamos tanto a Criptana para ver a la familia, pero también para que la Ana Mari y mi padre, que tenían veintipocos, vieran a sus amigos, al tío Domingo y al tío Juan, que era como los llamaba, y cuando salían de fiesta con ellos me decían que se iban al entierro de Manolo Cacharro. Las primeras veces me lo creí porque cómo iba a discutir yo, que era una niña, la existencia de un entierro si ni siquiera entendía nada de la muerte, pero una noche me planté y les pregunté que cuántas veces se pensaba morir el tal Manolo Cacharro. Mi abuela María Solo, que era con quien me dejaban cuando se iban de fiesta, se rio mucho y me dijo que se iban de bureo, pero que nosotras íbamos a cenar ensaladilla rusa que había hecho y a jugar al tute, y que al día siguiente teníamos el mercadillo de Las Mesas y les tenía que ayudar a montar a mi abuelo Gregorio y a ella.
Pero el día del Aquopolis no dormí en casa de mi abuela María Solo, sino con Pablo y María, que tenían colchas de 101 dálmatas en sus camas y a Rex, el dinosaurio de Toy Story. Llegamos por la nacional sin que las autoridades nos multaran y discutimos durante un rato, después de estirar las toallas, sobre si había que ir primero a las pistas blandas o al splash, y les conté a mis primos que en Aranjuez también había un Aquopolis solo que todo el mundo lo llamaba «la piscina del muerto» porque una vez se había muerto uno tirándose por un tobogán y no me creyeron pero era verdad.
Convinimos en que lo mejor era optar en primer lugar por las pistas blandas, porque a Isabel y a María, que eran pequeñas, las dejaban tirarse, y cuando llegamos vimos a un reportero de Aquí hay tomate sujetando un micrófono y a Aramís Fuster. Estaba enfundada en un traje de baño de leopardo y lucía una coleta alta bien frondosa. Miraba a un lado y al otro mientras se sumergía por la escalera y se atusaba el pelo con gesto sensual y nosotros corrimos a las toallas para contárselo a la Juli y a la Ana Rosa y empezamos a imitarla contoneándonos. La Ana Rosa me animó a saludarla y se echó a reír, así que corrimos de nuevo a la piscina y cuando el cámara le ordenó que saliera del agua me aproximé a ella desde detrás del seto en el que estábamos, miré hacia arriba y le pregunté «Aramís, ¿me das un beso?», y me lo dio y el reportero del Tomate se despidió mirando a cámara y exclamando «¿Ven? ¡Hasta los niños la adoran!».
Mis primos se lo contaron a mi tía Ana Rosa y a mi tío Pablo y a mi tío Pepe y a la Juli, que se pasaron años riéndose del «Aramís, ¿me das un beso?» y cada vez que lo recordaban yo pasaba mucha vergüenza porque Aramís era una friki y me había dado un beso porque yo se lo había pedido, pero es que nunca había visto un famoso de cerca. A José Bono, Pepe desde que la Ana Mari se hizo una foto con él cuando vino a inaugurar el Ayuntamiento de Ontígola sí, pero nunca había visto un famoso de verdad de cerca.
Cuando se lo contaron a mis padres al dejarme en Ontígola, con la piel quemada y los ojos rojos, ellos también se rieron y fantasearon con la idea de denunciar a Telecinco y llevarse una pasta si sacaban mi imagen sin el dibujo que le ponían en la cara a Andreíta, la hija de Jesulín y Belén Esteban.
La Ana Mari y mi padre acababan de volver del Leclerc y me enfadé con ellos por haber ido sin mí porque me gustaba mucho ir al Leclerc. Había abierto hacía muy poco en Aranjuez y era la primera gran superficie que había visto en mi vida y era muy distinto a la Rocío, a la panadería de la Benita y a la del Orejón, cuya panza peluda y con el ombligo de fuera había sido de las primeras cosas que había visto nada más despertarme.
Mi padre era casi siempre el encargado de ir a la compra y a veces me llevaba con él al mercado de Ocaña a comprar pollo y sentía que el olor a animal muerto y a lejía y a hojas de verdura en el suelo se me quedaba pegado al cuerpo. Otras veces íbamos al Leclerc y, si había suerte, me compraba algún libro o la revista de las Witch en la sección de papelería y allí, sin embargo, no olía a nada y aquello me parecía el futuro, la modernidad y el único porvenir que merecía la pena.
En el Leclerc todo estaba bien ordenado y envasado en plásticos, no como en el mercado de Ocaña, que te daban los filetes envueltos en un papel antigrasa grisáceo en el que se leía «Gracias por su visita, vuelva usted pronto» y yo pensaba que ojalá no le hiciéramos caso, que ojalá no volviéramos pronto o que al menos el mercado de Ocaña dejara de oler a animal muerto y a lejía y a hojas de verdura en el suelo, y que a ver si instalaban ya luces LED como en el Leclerc en lugar de hacer a todo el que llegaba a cada tenderete preguntar «¿el último?».
Dentro de nada entraría el euro. Ya estábamos ensayando en el colegio con monedas y billetes de cartón y tenía muchas ganas de poder pagar las chucherías en El Duende con euros en lugar de con monedas roñosas de cinco duros que solo servían para ponérselas a la cuerda de la peonza o a los san Pancracios. El mercado de Ocaña y los euros no podían coexistir porque cuando nos los dieran iban a estar relucientes e iban a ser modernos y nosotros íbamos a serlo e íbamos a ser también Europa, pensaba, y lo escribía en mi diario. Los euros eran Leclerc, las pesetas la pollería que seguía envolviendo contramuslos en papel antigrasa color gris.
A la par que Leclerc, en Aranjuez había abierto también un chino enorme adelantado a los tiempos y en lugar de «Todo a 100» había colgado un luminoso en el que ya se leía «Todo a 0,60 y 1 euro». Lo contó Rubén en clase de matemáticas mientras hacíamos como que dábamos cambio para ensayar con los euros de cartón. Yo no lo había visto aún, porque cuando necesitábamos gomas del pelo o un colador o un mortero seguíamos yendo al Abanico o al Don Pimpón Chollo y yo no entendía por qué seguíamos yendo al Abanico o al Don Pimpón Chollo, de la misma manera que no entendía por qué íbamos a veces al mercado de Ocaña y no al Leclerc.
Recordaba haber oído a mi abuela María Solo quejándose de los chinos antes de morirse. No de ellos, sino de sus establecimientos, que empezaban a crecer como setas, pero también la recordaba quejándose de los centros comerciales y del Indiana Bill, que era una piscina de bolas que había en Aranjuez, y de los Pizza Hut, «porque antes el único sitio donde podías comprar juguetes o montarte a los caballitos o comerte una hamburguesa era la feria y ahora mira». «Ahora mira» significaba que las ferias habían dejado de tener sentido porque la vida, el mundo, nuestra propia existencia se había convertido en una.
A esas quejas nunca le respondí porque nunca habría sido capaz de contradecir a mi abuela María Solo, pero en mi diario escribí que a mí me parecían bien los chinos y los centros comerciales y el Indiana Bill y el Leclerc y el Pizza Hut, y el Burger King que estaban construyendo enfrente del Palacio de Aranjuez también me parecía bien aunque mi padre me decía que no me iba a llevar, que eso eran americanadas.
También le parecía una americanada el Actimel, que acababa de salir al mercado y que todos mis amigos llevaban de desayuno al recreo mientras yo desenvolvía con vergüenza mi bocata o mis galletas con onzas de chocolate, aunque me estaban muy ricas, y por las tardes le rogaba a mi padre que me comprara Actimeles, que todos los niños lo llevaban, pero nunca había suerte.
Me decía «mira lo que dice mi dedo» y alzaba el índice y lo movía de un lado a otro y me respondía que, si quería un Actimel, me agitara un yogur, y yo me rebotaba y me subía a mi cuarto y pensaba en que no se enteraba de nada porque no le gustaban ni los euros ni las canciones en inglés ni el Burger King ni los Actimeles y seguía yendo al mercado de Ocaña a por el pollo y le daba igual que oliera a cadáver de animal y que hubiera lámparas matamoscas en el techo. Años más tarde tuve que darle la razón, pero es que a mi padre siempre tengo que darle la razón, aunque sea años más tarde. Estaba siendo testigo del fin de España, del fin de la excepcionalidad. Y no me daba cuenta.