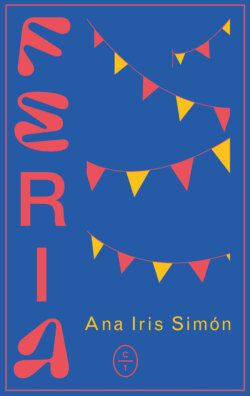Читать книгу Feria - Ana Iris Simón - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Yo duermo abajo y arriba España
ОглавлениеCuando llegamos al coche Sergio me mira desde abajo, le digo ojosbonitos, así todo junto, que es lo que le digo siempre cuando me mira desde abajo porque tiene los ojos muy grandes y de un verde muy oscuro y me responde que su madre vota a Vox. Me lo dice muy serio y con una voz muy ronca, la que pone cuando dice o cosas importantes o mentiras. Su madre le da una colleja y le ordena que entre al coche por el lado del alza mientras Diego se ríe y carga mi maleta. Yo también me río. «Que es verdad, que vota a Vox», insiste Sergiete, que es como lo llamamos a veces, mientras se abrocha el cinturón. «Lleva así toda la semana y es que a ver si lo va a decir por ahí», me cuenta su madre, mi tía, mientras se abrocha el suyo. Han venido a recogerme a la estación de Alcázar, que está al lado de la de Criptana, pero a ella llegan muchos más trenes, porque voy a pasar unos días al pueblo.
Cuando arranca y dejamos a un lado los molinos de Alcázar pienso, como siempre que paso por ahí, como siempre que los de Criptana pasamos por ahí, que menuda birria de molinos mientras Diego me habla de su última competición de judo. Al llegar al pueblo y pasar la glorieta de Quijote y Sancho, que podría estar y de hecho seguramente esté a la entrada de todos los pueblos de la zona, Sergio señala la bandera de España y dice «Ana Iris, ¿sabes qué? Que duermo en una litera. Yo abajo y arriba España». Y suelta una carcajada y su madre y su hermano y yo otra y pienso en cómo habrá llegado hasta un niño de siete años ese meme. Porque sabe leerlo como lo que es, como un meme, lo sé, pero lo que digo en alto es que no se le ocurra soltar eso delante del abuelo. Cuando llegamos a su casa, a la que hasta hace unos meses era la casa de los abuelos pero ahora es ya solo la casa del abuelo, me vuelve a interpelar. «Ana Iris, ¿sabes qué?». Lo miro cómplice y se vuelve a reír y me doy cuenta de que se le ha caído otro diente desde la última vez que lo vi.
Sergio y Diego y mi tía, su madre, se van a comer a su casa y yo me quedo en la del abuelo, que me ha hecho gachas. Una sartenceja para mí sola porque él no puede, que la diabetes y la harina de almortas no se llevan bien y además ya comió el lunes, que es cuando le toca gachas. Lo repite todo el rato: «una sartenceja para ti sola porque yo no puedo», como si tuviera que convencerse a sí mismo, pero cuando le insisto en que se eche una sopa de pan, una «provincia» como la llama él, coge el suyo, el integral, y se la echa. Con los ojos brillantes me guiña un ojo y me dice «alza que te veo».
Sergio y Diego vuelven en cuanto comen y el abuelo está dormido en el comedor, sentado en una silla y con el codo apoyado en el radiador y la cabeza apoyada en la mano hecha un puño. Se despierta en cuanto los oye y les dice que «se le ha ido un decimal», que es como llama él a quedarse traspuesto con la tele al volumen treinta.
Hemos quedado para ir a ver el silo, un almacén de grano de la Guerra Civil que acaba de pintar Ricardo Cavolo por encargo de la Diputación de Ciudad Real. Estamos esperando a Carolina, que tiene cinco años y con la que también hemos quedado, cuando mi tía Ana Rosa baja y me cuenta que las pintadas del silo tienen al pueblo revolucionado. Que andan las señoras con el te paece que todo el día en la boca, que la gente no lo entiende porque no tiene perspectiva y es plano y encima Cavolo dice que representa la enfermedad mental. Llaman a la portá y la Ana Rosa, que desde que murió la abuela se ha echado sobre los hombros y las ojeras el imperativo de ser lo que era ella antes de irse, abre y dice «¿pero quién viene?». Y no lo veo pero me imagino cómo Carolina se está echando a sus brazos. Lo siguiente que oigo es una concatenación de besos, porque la Ana Rosa no sabe dar solo un beso: da muchos, muy seguidos y muy sonoros siempre.
Eso preguntó Carolina el día que le dijeron que la abuela, que en realidad es su bisabuela, había muerto. Que entonces quién le iba a preguntar «¿pero quién viene?» cuando fuera a casa de los abuelos, e igual por eso ahora se lo pregunta la Ana Rosa. Siempre ha vivido, desde que se casó con mi tío Pablo, en el piso de arriba de la casa de mis abuelos, con su marido y sus dos hijos, mi primo Pablo y mi prima María.
La abuela a la que me refiero es Mari Cruz, no María Solo, porque Sergio y Diego y Carolina y la Ana Rosa no son feriantes: son Simones. Por eso Sergio sabe a sus siete años que decir que su madre vota a Vox o lanzarle viva Españas es tan obsceno como hablar de mierdas o de pedos, que imagino que es de lo que hablan los niños de su edad cuando están en la etapa del humor escatológico.
«Atácate bien que hace mucho frío», le dice la Ana Rosa a Carolina antes de irnos, y Carolina obedece y se mete la camiseta por dentro del pantalón y se coloca el abrigo. Le digo que menudo fachaleco guapo que lleva y me responde que es del Carrefour, que es donde trabaja su madre, mi prima. Nos despedimos del abuelo y de la Ana Rosa y partimos los cuatro hacia el silo, calle el Cristo abajo.
Carolina y Sergio van delante y yo me quedo atrás con Diego, que se saca un petardo del bolsillo y me dice que si le dejo un mechero. Le respondo que no, que cuando no estén los pequeños, y me cuenta que se ha rapado al uno por abajo y al tres por arriba porque se quiere disfrazar de Shelby el de los Peaky Blinders en carnaval, y cuando le digo que queda mucho para carnaval no me responde y mira para arriba, como dando a entender que eso es irrelevante. Le pregunto qué hace un chico de once años viendo Peaky Blinders y me dice que se la pone su padre y me acuerdo de por qué su padre, el menor de los hermanos del mío, es mi tío favorito.
Cuando yo tenía la edad de Diego y su padre, que también se llama Diego, aún vivía en casa de mis abuelos e íbamos a vendimiar siempre me pedía volver de las viñas en su Renault Supercinco GTX. A veces lo ponía muy rápido y nos decía —mi primo Pablo, que tiene dos años menos que yo, también se pedía siempre ir en su coche— que era una nave espacial. Los domingos, cuando se iba de cañas, a Diego le daban siempre capote, que es como llama mi abuelo, que tiene un lenguaje propio, a dejar a alguien sin comer, porque en su casa se come a las dos en punto y a quien no esté a esa hora a la mesa se le da capote. Desde que la abuela no está creo que adelanta cada día unos minutos la hora, de hecho. Hoy las gachas nos las hemos comido a la una y algo y cuando le hablaba a la tele nadie le respondía que se callara ya, que si no se daba cuenta de que no le oían, y eso que hoy le ha hablado mucho a la tele porque hemos visto el debate de investidura.
Mientras recogía las migas de la mesa, al acabar, se ha puesto a vocear que «menudos tíos gorrinos», que «cuando han hablado ellos nosotros nos hemos callados y hemos respetado, pero es que esa gente no respeta a nadie». Esa gente que no respeta a nadie es la que se sienta en las bancadas de la derecha. Se ha incluido a sí mismo entre los que sí respetan, como si estuviera en el hemiciclo, porque, aunque ha tenido muchos disgustos este año, aunque se le ha muerto su María y su hijo mayor, mi abuelo Vicente ha tenido una alegría. «En mi vida me habría imaginado ministros comunistas, ministros comunistas otra vez», me dice cuando tira las migas a la basura, y estoy a punto de responderle que el comunismo no es lo que era, pero me callo porque en realidad no me lo está diciendo a mí. Se lo está diciendo a sí mismo.
Es verdad que hace mucho frío, la Ana Rosa tenía razón. Anda aire y hay niebla y una luz como de fin del mundo, como siempre que está nublado en La Mancha, porque si algo es La Mancha, si por algo vale, es por su cielo, especialmente si está despejado. Los niños de La Mancha cuando dibujan nubes dibujan las nubes que ven, esas blancas y esponjosas, esas que invitan a averiguar si eso es un carro o un dinosaurio o un bidé. Que eso me dijo Carolina que era una nube un día, un bidé, y tenía razón. El resto de niños, los que no son de La Mancha, replican, simplemente, lo que les han dicho que tiene que ser una nube: algo blanco y esponjoso y que invite a averiguar si eso es un carro o un dinosaurio o un bidé.
Al llegar al silo les hago una foto a los tres con los dibujos de Cavolo detrás y la paso al grupo de «Los Simons», en el que hay treinta y tres participantes porque los Simones somos muchos. Carolina tiene cinco años y es la tercera de cinco bisnietos. Sergio tiene siete, es el primo más pequeño y ocupa el puesto número dieciocho. A la vuelta se debe acordar de que me he reído mucho cuando ha mentado a España y rehace la broma de la litera: «Ana Iris, ¿sabes que estoy construyendo un castillo? Y arriba voy a poner a España», me dice, y Carolina le mira con gesto de condescendencia, que es el que pone cuando no entiende nada pero quiere hacer como que sí.
Se vuelven a adelantar y desde atrás oigo que se han inventado un juego. Están tratando de averiguar si una casa está habitada o no por el polvo que se acumula en las rejas de las ventanas, por lo descascarillada que está la cal de la fachada, por lo descolorido que está el añil del zócalo. «Abandonada», dice Sergio. «No, en esa hay gente, que tiene la persianeja subía», le responde Carolina. Y los pienso en un plano secuencia, desde el silo hasta casa de mi abuelo, bajo ese cielo que pesa, que casi parece que se va a caer y que de hecho se está cayendo porque de la niebla apenas se ve y jugando a la España vacía, esa que dice Sergio que duerme en la misma litera que él.