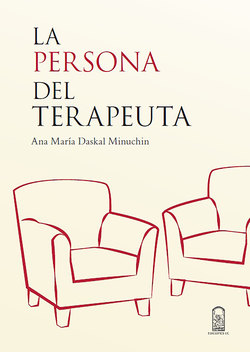Читать книгу La persona del terapeuta - Ana María Daskal - Страница 13
Оглавление4. POR QUÉ ELEGÍ SER TERAPEUTA
Había una vez….
…una joven desorientada y confundida, disociada entre su mundo intelectual brillante y su pobre afectividad y su falta de inteligencia emocional;
…un joven hijo mayor de un médico exitoso, que no sabía cómo hacer para diferenciarse de su papá;
…una hija de madre soltera que vivió siempre sola con ella y con la cual construyó una relación de sostén y compañía mutua;
…una señora que fue siempre muy eficiente en ayudar a los demás, en asistir a amigos y familiares en momentos difíciles, con palabras acertadas y afectividad;
…un joven interesado en el sufrimiento de ciertos grupos humanos, carenciados y afectados emocionalmente por tales faltas;
…un grupo de gente curiosa que se reunía a debatir sobre filosofía, el sentido de la vida y el sujeto;
…gente que quería investigar qué había en el cerebro;
…otros que querían encontrar explicaciones a las conductas humanas;
…algunos que querían ayudar a otros a dejar de sufrir;
…personas que quisieron contribuir al cambio individual, de las parejas, de las familias, de las instituciones, de las comunidades;
…gente que se sintió Superman o Superwoman;
…personas que se sintieron artistas o artesanos del alma humana;
…quienes tuvieron pérdidas tempranas;
…y otros que tuvieron padre o madre terapeutas.
4.1 MOTIVACIONES
Un mosaico de respuestas de este tipo surge cuando se empieza a indagar sobre las motivaciones que cada uno tuvo para elegir estudiar psicología y después especializarse en clínica.
Trabajar sobre este aspecto de la biografía personal no es frecuente; sin embargo no solo resulta muy entretenido, sino que también conduce inevitablemente a concientizar aspectos de la propia historia que no surgen de otra forma. Este es, al menos, el feedback que fui teniendo a lo largo de muchos años de trabajo con generaciones de jóvenes psicólogos clínicos5, que encontraron que nunca antes se habían detenido a reflexionar sobre el tema pese a ser tan significativo en su vida actual.
¿Cómo y cuándo surge por primera vez la aspiración a estudiar psicología en la vida de cada terapeuta? ¿Cuántos psicólogos se autodefinen así desde que eran muy chicos, en función de su rol familiar, de su capacidad para escuchar y contener? ¿Qué depositaciones sociales (no solo familiares) en este rol hacen eco en cada uno para tal elección? ¿Puede ser, por ejemplo, el ser intuitivos, equilibrados, serenos, saludables, involucrados, al mismo tiempo que con grados de sensibilidad y de desinterés económico?
Ya en los años setenta, y sobre todo en EE.UU., surgieron investigaciones que comenzaron a buscar elementos comunes a la elección de carrera independientes de su enfoque teórico, su etnia, género, religión, y medio cultural, así como otras pusieron el foco en los factores específicos de la elección, teniendo como hipótesis que la elección de tal carrera estaba muy vinculada al género, a estilos de personalidad y a experiencias familiares tempranas, así como a la cultura de cada época.
En la primera de las investigaciones mencionadas, realizada en las tres más grandes ciudades de EE.UU., Henry, Sims y Spray (cf. Farber et al., 2005) encontraron como datos comunes relevantes de la población estudiada el hecho de que una alta proporción de clínicos eran de origen judío, inmigrantes de Europa Oriental. Correlacionaron este hallazgo con el conocido valor que los judíos le dan a la comprensión intelectual, al intelecto y a la responsabilidad personal. También encontraron una alta proporción de terapeutas nacidos en el extranjero o con uno o ambos padres extranjeros, y donde el ejercicio profesional había sido una vía de ascenso social.
Sin duda que estos datos están muy correlacionados con la época, ya que muy probablemente los terapeutas de la muestra eran hijos de inmigrantes escapados de la guerra o de las persecuciones políticas y religiosas. De ahí que también se encontrara que los terapeutas habían hecho un proceso importante de diferenciación en materia religiosa y política de sus propios padres.
Henry y colaboradores sugirieron que otro elemento en común era la vivencia de exclusión o de marginalidad que había llevado a que las personas estudiadas fueran más orientadas a su mundo interno y a la necesidad de sanarse a sí mismos o a otros.
Más adelante, Roe y Lunneborg, en 1990 (cf. Farber et al., 2005) postularon una relación entre la elección de la carrera y las cualidades de las relaciones parentales tempranas.Así, dividieron en dos grupos a sus investigados: aquellos con orientación hacia las personas y aquellos sin orientación hacia las personas, y definieron tres tipos de cualidades de las relaciones parentales tempranas:
• Sobreprotectoras, demandantes.
• Amorosas, libres.
• Negligentes, rechazantes.
Si bien no estudiaron en particular a los terapeutas, afirmaron que las carreras de servicio, centradas en el cuidado y atención de otros, se relacionaban con experiencias amorosas y, a veces, de sobreprotección temprana.
Sin embargo son muchos los terapeutas que encuentran en sus propias carencias infantiles las motivaciones para la elección de la carrera:
Muchos de quienes elegimos ser terapeutas, lo hacemos con la expectativa esperanzada de que podremos experimentar y ser un agente predominante en relaciones de intimidad sin algunos de los riesgos de dolor y decepción que hemos experimentado… particularmente con nuestras propias familias. (Goldberg, 1986: 785)
También Alice Miller hipotetizó que los terapeutas crecen generalmente en familias disfuncionales en las que sus necesidades emocionales no han sido satisfechas. Esta idea es sostenida también por otros autores, en la que se considera que los terapeutas buscan llenar con esta profesión su propio vacío emocional:
Esta intención consciente unida con una necesidad algo menos consciente de ayudarnos y comprendernos a nosotros mismos, a través de los apuros y sufrimientos de otros, puede crear una tenaz gravitación hacia las profesiones de curación, en formas de las que podemos tener poca comprensión cuando ingresamos en el campo. (Goldberg, 1986: 785)
Maeder (cf. Farber et al., 2005) también sostuvo que las personas que eligen ser psicoterapeutas buscan muchas veces autovalidarse personalmente, ya que su concepto de validación positiva va ligado al de ayudar a los demás. Así, encuentran una ilusión de satisfacción de sus propias necesidades de intimidad, de prestigio, de admiración y agradecimiento, tanto como de ayudarse vicariamente a sí mismos a través de ayudar a los demás.
Sussman (cf. Farber et al., 2005) enfocó en su trabajo las motivaciones inconscientes de la elección de esta carrera a través de material proyectivo, encontrando diversas necesidades psicológicas tales como sentirse afirmados por otros, el sexo, la agresividad, la necesidad de conexión emocional con otros, necesidades de dependencia y necesidades narcisistas (como la de sentirse elevado a una posición idealizada, todopoderosa). El ambiente sostenedor, como lo define Winnicott (cf. Farber et al., 2005) para los pacientes, también pasa a serlo para los terapeutas a través de esa regularidad estructurada,contenedora e íntima del espacio terapéutico. Él consideró también que personas que hubieran atravesado experiencias de dolor emocional significativo estaban en mejores condiciones de empatizar con el sufrimiento de los demás.
Por otro lado, el interés voyerista, aspectos sádicos que se canalizan a través de hacer sentir a los pacientes débiles o discapacitados, y una autoimagen omnipotente de sanador altruista son ejemplos de aspectos inconscientes que se pueden manifestar en la práctica profesional y coexistir con los aspectos saludables, generosos y confiables de los terapeutas.
En la literatura clínica (como en la investigación de Orlinsky y Rønnestad (cf. 2005)) son muchos los trabajos que convergen en la dirección de que una gran mayoría de las personas que eligen ser terapeutas han tenido alto sufrimiento emocional en su infancia, que han crecido en medio de familias disfuncionales, donde se han sentido solos, heridos, descuidados y tristes, teniendo que ejercer roles parentales o mediar en conflictos conyugales, con ausencias parentales significativas, o con alguna enfermedad mental presente en la familia (alcoholismo, violencia, depresión).
Aunque la razón más frecuente y consciente para llegar a ser psicoterapeutas sea el deseo de ayudar a otros, la decisión es bastante más compleja y multideterminada. Los motivos múltiples y entrelazados son en parte inconscientes, impactados a veces por encuentros fortuitos y probablemente no son bien entendidos en el contexto de la carrera de uno. (Norcross y Farber, 2005: 939)
Se podría considerar que,a través del ser psicoterapeuta, las propias experiencias traumáticas, de dolor y de sanación pueden ser útiles para ayudar a otros con problemas similares, como lo demuestran los abordajes dirigidos a personas con adicciones en manos de ex adictos. La noción de “sanador herido” acerca la figura de los terapeutas a la de los chamanes, cuya capacidad de sanar está precisamente vinculada a la conciencia desarrollada en su sufrimiento personal.
Los hallazgos de la investigación mencionada sugieren que el sufrimiento temprano de los terapeutas se puede graficar en un continuo que va desde aquellos con experiencias verdaderamente traumáticas hasta los que, sin tenerlas, tuvieron infancias difíciles.
Sin embargo, no son los únicos factores que explican la elección de esta profesión.
Michael Hoyt (2005: 983-985), por ejemplo, cuestiona miradas que pueden resultar reduccionistas. Él considera que llegó a ser terapeuta porque “le parece fascinante y divertido”: siempre le pareció que los autos o la electricidad no le interesaban y sí el cómo y por qué la gente hace lo que hace. Para él la terapia “es una especie de práctica espiritual, relacionada esencialmente con el amor”:
Estoy interesado en ser un expansor, no un contractor. Mi meta es causar algunas consecuencias positivas en la vida de los clientes a través de ayudarlos a construir y a vivir mejores historias, unas que les den más de lo que ellos prefieran. (985)
En los relatos de otros terapeutas (cf. Mc Cullough, 2005), el sistema de valores familiar daba una importancia central al ayudar a quienes lo necesitan. Dentro de esa mirada estaba implícito el “hacer algo”, no simplemente observar o saber racionalmente hablando.Y el placer unido a hacer el bien y el poder sentirse fuerte y capaz son emociones positivas que la profesión le permitió desarrollar. En palabras de Ellis (2005: 948):
En realidad llegué a ser psicoterapeuta principalmente porque era muy ansioso en varios aspectos y deseaba resolver mis propios problemas. […] Y antes de usar los métodos con otras personas, los probé en mí mismo activa, directiva, filosófica yemocionalmente. ¡Funcionaron! Y han seguido funcionando con muchos de mis clientes, lectores y asistentes a talleres.A medida que pasan los años, continúo estos experimentos personales y con pautas que descubro en ellos para ayudar a otros. Pero principalmente me ayudo a mí mismo y trato de beneficiar a otros. ¡¡Ambas (y) no una u otra!!
La curiosidad intelectual, un interés temprano por las humanidades (muchas veces estimulado por las madres), la atracción curiosa por las conductas humanas, personas que fueron modelos muy importantes, el preguntarse a menudo “por qué” hace o pasa esto también se encuentran entre las motivaciones reconocidas por quienes son terapeutas:“La inclinación a lo psicológico tiene en su centro la disposición a reflexionar sobre el significado y motivación de la conducta, los pensamientos y sentimientos en uno mismo y en otros” (Farber et al., 2005: 1029).
Pienso que la mayoría de mis clientes dirán que soy práctico y personal, que hablo desde el corazón y al corazón. Estoy interesado en los pensamientos, los sentimientos y la conducta; intento prestar atención a lo intrapsíquico tanto como a los aspectos interpersonales. Algunas veces enseño habilidades, como comunicación y relajación; ocasionalmente soy confrontacional e incluso totalmente directivo. Nada funciona todo el tiempo. (Hoyt, 2005: 989)
El tener una profesión que, al menos idealmente, permite ser libre en los horarios, ajustarlos a las necesidades familiares y poder cambiar de orientación o de especialidad son otras motivaciones que están presentes, sobre todo para las mujeres (cf. Daskal, 1993).
Múltiples motivaciones (conscientes algunas, inconscientes otras) se entrecruzan con el momento del ciclo vital de cada terapeuta: lo que en cierto momento nos motiva, en otro nos desalienta o nos aburre.Y también la variable experiencia profesional y de vida hace que cada terapeuta vaya transitando distintos enfoques y prácticas y, con ello, también las motivaciones iniciales se vayan transformando. La paciencia, por ejemplo, es de las habilidades terapéuticas que más se modifican a lo largo de la vida y, por lo tanto,“el deseo de ayudar” inicial va a cambiar con la transformación de la paciencia.
Rara vez oigo a mis colegas quejarse de que sus vidas carecen de sentido. […] Gozamos no solo con el crecimiento de nuestros pacientes sino con su efecto de onda: la influencia saludable que tienen ellos sobre aquellos con quienes están en contacto. Hay un privilegio extraordinario en esto. […] Nosvolvemosexploradores… manoa mano conlospacientes,saboreamos el placer de los grandes descubrimientos: la experiencia del “¡ajá!” cuando fragmentos mentales dispares de repente se juntan y cobran coherencia. En otros momentos somos las parteras que asistimos al nacimiento de algo nuevo, liberador y edificante. Es una alegría ver a los otros abrir las llaves de las propias fuentes de sabiduría. (Yalom, 2002: 272-274)
Para quienes elegimos el quehacer clínico (y no el laboral, educacional, forense, etc.), el complejo abanico de experiencias que ofrece el ser terapeuta puede ayudar a reparar culpas, vergüenzas, dolores, inseguridades, temores y pérdidas igual que a nuestros pacientes; pero desde nuestra función, nos permite también crear y co-crear salidas y soluciones, reír, conocer diferentes experiencias de vida, formas de pensar y de actuar, escuchar sueños, comprender razones de ciertos padecimientos, adentrarse en los misterios de los seres humanos, desconcertarse, no entender, saber cómo empezar una relación de cercanía y cómo darla por finalizada, tratar con diferentes edades, distintas etapas de la vida, conocer los delirios y sus verdades, acercarse a distintos lenguajes, de a ratos hacer de taxista, a ratos de detective, a ratos de despertador, por momentos de bombero o de obstetra.
Como lo manifestamos quienes recorrimos muchos kilómetros de este camino (y como lo intuyen quienes hace poco ingresaron a él), ser terapeuta es una actividad fascinante, ardua, exigente, gratificante y frustrante al mismo tiempo; llena de desafíos y riesgos, pero que sin duda nos amplía nuestro propio mundo interno al obligarnos a ponernos en el lugar de quienes son muy distintos a nosotros, o vivieron experiencias que nosotros no vivimos, o hablan lenguajes que no entendemos, o se expresan con símbolos que no captamos, o sufren por razones que desconocemos.
Si, además, nos sanamos de heridas abiertas haciendo lo que hacemos, ¿qué más se le puede pedir a una profesión que uno eligió?
4.2 MANDATOS Y MANDAMIENTOS
Me interesa también señalar que no solamente elegimos una profesión sino también una manera de ejercerla.Y en ello, la propia biografía y nuestra estructura de personalidad influyen mucho.
Una encuesta aplicada entre alumnos y ex alumnos del Magister en psicología Clínica6 que llamé “La mochila” resulta una herramienta muy aportadora en el contexto actual7. Los profesionales se ven estimulados a ubicarse muchos años atrás (a veces en su adolescencia) a rastrear las fantasías de aquel momento con la profesión, a explorar quiénes eran en ese momento, cuáles eran sus necesidades y sus conflictos personales, para finalmente poder comparar cuánto de todo aquello está o no en el hoy, qué expectativas se realizaron y cuáles no, qué cambió en ellos y en qué contexto se insertan. Recuperan de esta manera expectativas que se convirtieron a veces en una pesada mochila, y, continuando con la metáfora, explorar qué cómo ha cambiado desde la elección de la carrera hasta ese momento es una muy interesante manera de mirar el proceso que recorrieron hasta aquí.Algunas de las observaciones y reflexiones que he recopilado a lo largo de mi trabajo con estos alumnos siguen estas líneas:
• es flexible, va cambiando,
• se va adaptando a mi cuerpo,
• no me deja sentir libre,
• tiene divisiones útiles,
• me ayuda a ordenarme,
• la necesito para poner mis herramientas,
• es algo desordenado y en movimiento,
• de repente crece, de repente se achica,
• es algo que incomoda,
• siempre estuvo conmigo,
• es grande pero no pesa.
Cuando se observan las características comunes entre quienes elegimos esta carrera surgen datos relevantes vinculados a la mochila: hasta qué punto la elección de la carrera es funcional a nuestra neurosis personal es parte de un descubrimiento que muchos terapeutas hacemos o hicimos.
Pareciera que el peso mayor en la mochila reside en la cantidad de mandatos o mandamientos acerca del rol. Dichos mandatos se convierten en un superyó inhabilitante, cuestionador permanente de lo que los profesionales hacen, sintiéndose muy frecuentemente juzgados, sin saber muchas veces por qué. Deviene en un quehacer rígido, obediente a reglas y protocolos y es poco creativo.
Sin embargo, muchos de dichos deberes son implícitos, pocas veces desarrollados. La transmisión es indirecta, sutil y a veces simplemente hecha a través del moldeamiento de docentes y supervisores o del propio terapeuta. Pesan mucho y se naturalizan, es decir, no se debaten ni cuestionan, sino que se considera que “así se debe hacer”, o “así se debe ser”. Entre los mandatos explícitos e implícitos, a veces se produce una brecha contradictoria y confusa para quienes ejercen esta profesión.
Con la intención de explorar cuáles de dichos mensajes acerca del rol del psicoterapeuta circulan entre los estudiantes de Magister en Clínica en Chile, realizamos una pequeña encuesta/entrevista abierta, preguntándoles cuáles creían ellos que eran los mandamientos o mandatos principales que habían recibido en su formación, de una manera explícita o implícita. La participación fue voluntaria, entre alumnos, amigos y conocidos. Se recogieron 100 encuestas.8