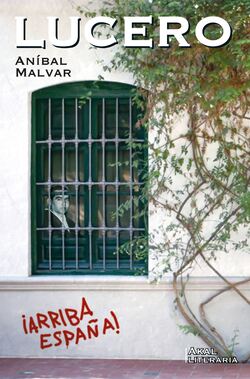Читать книгу Lucero - Aníbal Malvar - Страница 7
ОглавлениеACTO I
NO-DO
«Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando a la patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera.» Esto lo escribió Alfonso XIII el día de su decimosexto cumpleaños, en 1902. Catorce años más tarde, en 1916, era gobernado por sus ministros y ya iba camino de ganarse el pasaporte a la frontera. En su favor decir que, de adolescente, el Borbón no había sido tonto del todo, pues al menos acertó a profetizar su destino.
Desde el mes de abril de aquel 1916 presidía el Gobierno el conde de Romanones, liberal, que intentaba desarrollar un plan de obras públicas y otro de educación para sacar a España de su sucia pereza eclesial y terrateniente. Romanones lo intentaba sin mucha convicción ni demasiado éxito. Los condes liberales, aunque al principio parezcan un ímpetu subido a un alazán, son gentes que se cansan enseguida.
Tampoco es que la Historia se lo pusiera fácil al tal Romanones en su tibio afán por modernizar España. La Restauración de la monarquía española en el ya lejano 1874 sólo fue posible gracias al apoyo de la Iglesia a los Borbones. A cambio, los obispos exigieron a Cánovas que volviera a suprimir la libertad de cátedra. Así la Iglesia se aseguraba el control del sistema educativo para que la incultura se expandiera como Dios manda. En 1875, los mejores cerebros del país fueron expulsados de las universidades. Algunos se rebelaron. Como Francisco Giner de los Ríos, que fundó la Institución Libre de Enseñanza, abriendo un pequeño resquicio de racionalidad entre tanto acientífico fervor sotanero. Cuarenta años después, Romanones se daba cuenta de que España no se desbravaría si no se ponía algo de coto a la educación superchera y sin método que administraban curitas poco preparados o muy pudorosos con su saber.
En la confusión de la Gran Guerra, los empresarios, industriales y terratenientes de nuestro neutral país se dedicaron a vender y traficar materias primas y alimentos hacia los frentes, hacia cualquier frente, dependiendo de quien mejor pagara. A pesar de la bonanza económica, la escasez de productos básicos en España provocó un enorme repunte en los precios: el pan subió un 40 por ciento, mientras los sueldos se estancaban. En consecuencia, obreros y campesinos pasaban hambre y protestaban iracundos, ignorantes de que sus estómagos vacíos estaban alimentando los vientres de la Historia. Quizás el hecho de que el 60 por ciento de la población fuera analfabeta explique un poco esta desatención popular hacia las necesidades siempre urgentes del progreso. Los que se obcecan en comer algo son inevitablemente destruidos por aquellos que se limitan a vestir mejor.
***
Asquerosa, 3 de septiembre de 1916
Depende del río Genil. Si el río Genil viene con prisas de invierno desde Sierra Nevada, la fiesta del Corpus Chico se jode. Todo se llena de niebla algodonosa y de hielos flotantes, y la fiesta dura lo que mandan las mujeres frioleras. Otros años, por el contrario, el Genil trae nostalgia de llanura y pide más verano, y entonces el Corpus Chico de Asquerosa es la fiesta menos refajona de la Vega granadina. Se ven escotes, los hombres bailan con los párpados caídos y las mujeres le enseñan los dientes a la Luna haciéndose las tontas.
Las que tienen dientes.
Las mujeres que tienen dientes se ríen en la mitad derecha de la plaza, donde están los ricos. Las que no tienen dientes, se ríen en la mitad izquierda. Las separa un cordón protegido por guardiaciviles borrachos. Es ley, en muchos pueblos de España, que un cordón separe en las fiestas a unos españoles de otros. En la mitad izquierda de la plaza, los gitanos y los alpargateros han plantado tres hogueras. En la mitad derecha, como la gente va mejor abrigada, no hace falta lumbre.
Un Ford T negro entra a la plaza desde la calle de la Iglesia esputando humos. La orquestina desafina, ensordecida por los pistones violentos del motor del coche. Frasquito se acerca a don Federico García, 56 años, alto y fuerte, elegante y patricio.
—Papá, ¿por qué no te compras un coche como ése?
—Porque nosotros no vamos por la vida haciendo ruido.
Cuando el coche apaga el motor, la orquestina recupera la afinación del tango. Las estrellas son tan grandes que, si se caen, nos van a deslomar. Y la Luna es redonda como un vientre indescifrable. El pueblo huele a pueblo y a viento mal domado que trae desde lejos sahumerio de establos y granjas, de cerdos y gallinas, de arrayán y aligustre. Pero a Lucero ya nada le huele a nada.
—¡Es Horacio!
—Mira quién es –Vicenta Lorca aprieta el brazo musculado de don Federico–. Qué guapo ha salido este niño –dice coqueta–. Parece mentira que sea hijo de Alejandro.
—Calla, loca –Federico García tuerce la cara para que el insulto sólo llegue al oído de su mujer; ayudan el estrépito desafinado de la charanga, las voces de los borrachos, los gritos de los niños. La noche se va abovedando, aunque nadie se dé cuenta.
Horacio Roldán sale del Ford T torpemente, a pesar de ser el dueño. O el hijo del dueño, mejor dicho. Del otro lado intenta bajar, sin despeinarse el traje, el diputado provincial conservador Juan Luis Trescastro, un tipo fornido y muy perfumado que siempre apesta a sí mismo. El Marranero, uno de los criados de los Roldán, se queda sentado ante el volante del Ford T, mascando una paja con la ventanilla abierta. Trescastro y Horacio sonríen al descubrir entre el gentío a la familia García. El Lucero también sonríe. Don Federico se limita a esbozar con sus arrugas un mapa de ironía liberal. Y doña Vicenta, que ya sabe que su hijo le ha salido maricón, intenta no mirar a Horacio bajando la sonrisa.
—¿Qué tal está tu padre? –don Federico es uno de esos hombres que no pierden el tiempo en saludar.
—Enfadado con usted, como siempre.
—¿Y esta vez por qué? –se ríe don Federico.
Horacio levanta un hombro cómico sin contestar.
El diputado Juan Luis Trescastro se acerca a Vicenta y le besa la mano, y después abre su sonrisa llena de dientes hacia don Federico.
—Tenemos que hablar, don Federico.
—Pues aquí me tienes, diputado.
Horacio Roldán y el Lucero se sonríen y se dan palmadas casi violentas en el hombro, como queriendo ser adultos.
—Hola, primo.
—Hola, Horacio.
—¿Por qué nunca me llamas primo?
—Porque tengo doscientos primos. O trescientos. Si te llamara primo, no sabría qué Horacio eres.
El Marranero escupe la pajita por la ventanilla del Ford T al ver abrazados a los chicos. Al Marranero lo llaman así porque, a pesar de sus quince años, no hay en la Vega mejor criador de marranos. Sus cerdos ganan todos los concursos comarcales y municipales de Granada. Todos. Se rumorea que el Marranero conoce el lenguaje de los guarros. Que les susurra a las cerdas palabras seductoras antes de lanzarlas al semental. Es como el Cyrano de la piara, endulzando a la dama con sus versos para humedecer la embestida del bello Christian. Los cerdos del Marranero tienen nombre y apellidos: así, el Marranero controla la pureza genealógica de las camadas y evita los riesgos dinásticos de la consanguinidad. Conoce de memoria los nombres y apellidos de decenas de animales. No puede apuntarlos porque no sabe escribir. Fuera de la piara, le basta entender sucintamente las órdenes que le dicta siempre a voces el diputado Trescastro. Y, si él mismo ha de aparearse, busca soluciones fáciles y que no requieran mucho verbo, aunque a veces cuesten unos reales.
Al Marranero no le gusta que el señorito Horacio pase la mano sobre el hombro del Lucero mientras se ríen las gracias. Don Federico García es liberal, y ya se conoce la propensión de los liberales a engendrar niños maricones. El Lucero tiene las caderas anchas y nunca se le vio abatir un conejo o una perdiz, ni montar uno de los caballos de don Federico.
—Palo que nace doblao, jamás su tronco endereza –mista el Marranero desde dentro del Ford T, sacando otra pajita del bolsillo y colocándosela entre la paleta y el colmillo derechos.
Don Federico García también echa un reojo al abrazo de su hijo con Horacio, pero le distrae la insistencia del diputado Trescastro, que lo empuja hacia un aparte intentando esquivar parejas de baile, perros y niños. Los guardiaciviles que protegen el cordón que divide la plaza empiezan a bostezar, pero también bosteza la lucha de clases, según han dicho algunos intelectuales estos días en los periódicos.
—¿Cuándo? –Trescastro quiere ser tan confidencial que se entera todo el mundo.
—Me han dicho que el Tío Paje está al llegar –susurra don Federico.
—¿Su Majestad vuelve a la Vega? –a Trescastro se le han agrandado los ojos como dos coronas.
—A Láchar. A la finca del conde de Benalúa. A cazar.
—Eso puede traernos complicaciones –medita Trescastro.
—Al contrario, diputado. Los caminos van a estar limpios. Hay miedo en la corte. Quieren cerca del Tío Paje a todos los guardiaciviles de la comarca, por si pasa cualquier cosa.
—Dios no permita daño al Rey –apostilla el diputado conservador alzando su voz mitinera y viril.
—No hables como los alcaldes de Calderón, Juan Luis. Sólo eres diputado provincial –don Federico le guiña un ojo.
—¿Cuándo y dónde?
—Almacenamos en el camino de Casa Real, llegando al río, donde la alquería del Fanega, que está vacía. Ya está avisado y pagado. El tren sólo espera quince minutos, así que hay que andar ligeros.
—Es poco tiempo.
—El que hay. ¿Qué tal están los caminos?
—Si no llueve, están bien.
—Mañana me ando a Granada a pagar a los ferroviarios. Trescientas pesetas. Díselo a tu patrón y que mande recado a los Alba.
—¿Mil doscientos reales? ¿Pero qué se han creído?
Al otro lado de la plaza, más cerca de la charanga, a Horacio y al Lucero se les ha unido Frasquito. El Lucero y Frasquito no parecen hermanos. Frasquito, a sus catorce años, se atreve a pedir baile a chicas hasta de dieciocho. Frasquito es recio y nervudo, y el Lucero es blando. El Lucero es cabezón y Frasquito de cráneo breve. Frasquito es el único de la familia que no ha aprendido a tocar guitarra ni piano, y por eso la madre Vicenta teme que acabe degenerando en conservador.
Lucero se ha sonrojado en cuanto Frasquito les ha presentado a tres chicas que ha colectado en el baile. La de nariz aguileña se llama María, la de los pechos más grandes se llama Matilde, y a la mujer perfecta le han puesto Adelaida, nombre que le queda muy largo y muy bien. Frasquito saca a bailar a María y Horacio a Matilde.
—¿No bailas? –le pregunta Adelaida a Lucero.
—No.
—¿No te gusta la música?
—No. Es un torpe disimulo del silencio.
—Qué tontería más cursi acabas de decir. Eres un poco guapo, pero también un poco raro.
—Tú también eres un poco guapa.
—Gracias –se ríe Adelaida–. ¿Sólo un poco?
Matilde y Horacio, bailando como trompos tropezones, se han acercado mucho.
—¿Qué te ha dicho? –pregunta, a voces, Matilde.
—Que no soy más que un poco guapa –pucherea Adelaida.
—¡Yo no he dicho eso!
—Y que la música es el disimulo del silencio o algo así.
—¿Mi hermano ha dicho eso? –irrumpe Frasquito dejando de bailar.
—Lo ha dicho –apuntilla solemnemente Horacio.
Frasquito se queda inmóvil entre las parejas que orbitan pasodobles alrededor, levantando el polvo de la plaza. Mira a los ojos de su hermano.
—No –suplica Lucero.
—Sí –dice Horacio.
—Vamos –ratifica Frasquito.
—¿Adónde os vais? ¿Y nosotras? –grita María con su nariz anzuelo.
—Ataos bien las enaguas, no se os vayan a caer. Volvemos enseguida –le susurra Horacio.
—¡Maleducado! –protesta María.
Pero se queda. Con su nariz anzuelo de pescar marido observando al Lucero, el único de los tres hombres que permanece a mano. Frasquito y Horacio se han internado en el baile y proponen a otros muchachos, al oído, alguna gamberrada.
—Tú eres al que llaman Lucero. El hijo de don Federico.
—Sí –el Lucero ha puesto cara de tomate blando.
—¿Bailas conmigo?
—No sé bailar.
—Qué rico, ay. Y qué soso.
—Adelaida dice que es guapo –dice Marta.
—Eso no es verdad –protesta Adelaida–. Sólo dije que es un poco guapo.
—¿Soy un poco guapo? –pregunta Lucero desde el centro de sus hombros encogidos.
—Sí –se ríe Marta.
—Sí –se ríe María.
—No –contesta muy seria Adelaida.
Y después se ríe también.
Frasquito y Horacio han reunido a otros seis o siete chavales de la edad.
—Vosotras nos esperáis aquí –dice Frasquito.
—No –suplica el Lucero, pero los chavales ya lo han levantado y lo conducen camino de la calle de la Iglesia. En volandas.
Don Federico se cansa ya de la verborrea del diputado Trescastro.
—Tiene usted mucha confianza en Pétain –alardea Trescastro–.
—La guerra durará más, a pesar de Pétain y a pesar de Verdun.
—Bendita guerra.
—Diputado Trescastro, es usted un botarate.
Como cada vez que es insultado por alguien más poderoso que él, el diputado Trescastro simula no haber entendido o haber entendido otra cosa, suelta una carcajada y desvía la conversación.
—No sé qué tiene contra esta guerra. ¿Cuánto ha ganado usted desde que asesinaron al pobrecito archiduque Francisco, que Dios tenga en la gloria? Menosprecia usted al Reich, como todos los liberales.
—La diferencia entre liberales y conservadores es que nosotros menospreciamos y vosotros despreciáis.
—No sé qué será mejor –tercia el diputado con cara de no comprender.
—Lo vuestro es mejor. Os evita cargos de conciencia.
—La conciencia es para débiles –replica Trescastro.
—¿Y la falta de conciencia?
—Eso sólo se lo pueden permitir los ricos. Como usted.
—¿Y tú qué te puedes permitir, amigo Trescastro?
—La voluntad. ¿Suena peligroso?
Don Federico prefiere ignorar la expresión irónica e inteligente del diputado y volver la cara. Su mujer, Vicenta, le devuelve la mirada entre el gentío bailongo. La niña Conchita, a su lado, lleva toda la noche con los brazos cruzados, porque le han salido de repente dos tetas inesperadas. Algunas noches, doña Vicenta despierta a su marido y caminan furtivos por el pasillo hasta la puerta de su hija para oírla llorar.
—¿Por qué llora siempre Conchita?
—¿Qué harías tú, Federico, si de repente te dijeran que tienes que convertirte en mujer? Llorar, llorar y llorar. Y más en Granada. Y aún mucho más en Asquerosa.
—¿Por qué más en Asquerosa, mujer?
—Ay, marido. ¿Cómo llaman a las mozas de Asquerosa?
Don Federico responde con un gruñido derrotado. Antes de casarse con el viudo, Vicenta era maestra y había aprendido a tener siempre razón. Ahora da clases a los hijos de los alpargateros para desanalfabetizarlos un poco antes de que los manden al surco. A las mozas de Asquerosa las llaman asquerosas, claro, y eso les da mucha vergüenza. Pero Vicenta sabe que el pueblo de Asquerosa se llamaba, originariamente, Aquae Rosae, agua de rosas. Acquerosa. Asquerosa. Las etimologías son como espejos valleinclanescos: lo malforman todo.
—¿Bailas? –es uno de los chavales de los Alba, bastante feo.
—No, gracias –Conchita aprieta más los brazos sobre sus pechos.
—Yo sí bailo –irrumpe Isabelita, la pequeña de los García Lorca.
Isabelita tiene siete años, pelo castaño a lo paje, un vestido blanco con ribetes de organdí y una caradura enorme. Un año atrás, cuando quisieron escolarizarla en el mismo centro al que acudía Conchita, montó tal bronca que don Federico, quizá inspirado también en su rampante anticlericalismo, gritó para disgusto de la muy católica doña Vicenta: «Se acabaron las monjas. Ninguna de las dos vuelve a semejante colegio, donde son capaces de torturar». Y puso a las niñas una maestra particular. Desde entonces, Isabelita se cree que la libertad es algo relativamente fácil de conseguir. Que basta con llorar, gritar o patalear para alcanzarla.
—¡Yo sí bailo!
—Tú eres muy chica, Isabelita. Déjame a mí –irrumpe doña Vicenta y arroja al joven Alba al centro de la pista al compás del novísimo pasodoble El gato montés, del maestro Penella.
Échale más valor,
búscale sin temor.
Anda, recréate en la suerte
y olvida que la muerte
acecha a perderte.
Piénsalo y párate.
Mátalo a volapié.
Anda, no ves que ya se humilla,
busca que ruede sin puntilla.
Suena un ¡olé! y la plaza entera
es un clamor toda puesta en pie.
El flácido adolescente no sabe qué hacer, pero se deja arrastrar a la pista con la cara encarnada y los labios apretados. Vicenta tiene 46 años y es la esposa del hombre más poderoso de la Vega. Los que la conocen poco, dicen que está medio loca desde hace quince años, cuando me perdió por una mala fiebre. Otros, que conocen su historia aún menos, rumorean que Federico envenenó en 1894 a su primera esposa, Matilde, rica e infértil, para quedarse con su dinero y contraer con la atractiva maestra, que había llegado a Fuente Vaqueros un año antes. Matilde nunca había estado enferma. Se la llevó de repente, y con sólo 33 años, una obstrucción intestinal que fácilmente pudo haber sido provocada por la ingesta de ruibarbo o abrótano, plantas que proliferan en los campos de la Vega granadina. Con esos antecedentes, es comprensible que el chaval baile el pasodoble con la espalda más estirada que un mármol, con miedo a que don Federico le reviente el corazón de una puñalada por bailar un agarrao con su mujer desvariada.
—¿Tú sabes quién soy yo? –le pregunta Vicenta.
—Claro, señora.
—¿Y tú sabes que yo también sé quién eres tú?
—No, señora.
—«Piénsalo y párate. Mátalo a volapié. Anda, no ves que ya se humilla» –canta la señora acompañando a la orquesta.
Al adolescente bailaor Alejandro Alba le empiezan a dar temblores. La mujer de Federico García, es verdad, está rematadamente loca. Quizás el hijo perdido, quizás el asesinato de su antecesora en el lecho conyugal.
—Tienes... diecisiete años. ¿Verdad, Alejandro?
—Sí...
—¿Qué tal la tía Frasquita?
—Bien...
—¿Te gusta mi hija Concha?
El chaval no sabe qué decir. Esas preguntas no se hacen.
Negro carbón del toril,
igual que un ciclón,
el torito aquel pisa el redondel
y es un león.
La canción se acaba, pero Vicenta Lorca sigue bailando. Mamá es ciclotímica. O algo peor. A veces se empoza en una tristeza de niebla densa. Otras parece un jilguero escapado de la jaula. El Lucero dice que madre es como Granada: tenebrosa o flameante, sin términos medios. Hoy Vicenta se ha levantado con el ánimo jilguero, y al chaval Alejandro Alba, de los Alba de Romilla, le toca pagar el pato en la pista de baile.
Sale a correr con alegría,
sueña la plaza es mía,
y el matador, que desconfía,
dice al pasar con valentía:
«Sin compasión te he de matar».
—Uy, Conchita. Conchita no necesita un pretendiente. Necesita un domador de circo sin látigo. ¿Entiendes?
—No, doña Vicenta. A decir verdad, no entiendo nada.
El diputado Trescastro es de los que alimentan especies acerca de los García Lorca, aunque ahora se ha acercado al bar para traerle a don Federico una copa de chinchón. Según el testaferro de Alejandro Roldán, aficionado a la Cábala, las fechas delatan la conspiración asesina. El padre de Matilde, el acaudalado Manuel Palacios, muere en 1891. Sólo un año más tarde, Vicenta gana plaza de maestra en Fuente Vaqueros, un traslado fácil de conseguir cuando se tiene la influencia política de la que goza el liberal don Federico. Apenas dos años después, Matilde fallece repentinamente con 33 años y una salud portentosa, sólo tiznada por su esterilidad. Había redactado su testamento la víspera misma de su muerte, dejándolo todo a su marido. Don Federico se convierte, por herencia de su esposa, en un viudo rico y le bastan 30 meses de luto para volver a pasar por vicaría de la mano de Vicenta, maestra pobretona pero dotada de excelentes virtudes conejiles para la conservación de la especie. A medida que el tiempo pasa, el bulo se va llenando de invenciones y detalles, y en algunas esquinas he oído versiones que alcanzan el rango de verdadera poesía popular.
Don Federico conoce los chismes, pero le importan un carajo. A Federico García Rodríguez le importan otras cosas.
—Algún día habrá que cambiarle el nombre a este pueblo –dice mirando la parte pobre de la plaza, donde bailan y hacen hogueras los gitanos y los alpargateros.
—¿Cambiarle el nombre a Asquerosa? ¿Qué dice usted?
–pregunta Trescastro con la copa de coñac recalentándose en su mano y una mueca incrédula bajo el bigote.
—Mi hija Conchita me lo ha pedido. Dice que en Granada la llaman asquerosa.
—Los de Asquerosa son asquerosos. Es el gentilicio. ¿Ha bebido usted, patrón?
—Yo no bebo –responde Federico echando un trago al chinchón–. Una adolescente no debe tener casa en un pueblo que se llame Asquerosa. Y yo no pienso vender la huerta ni la casa. Así que el pueblo de mi hija se va a dejar de llamar Asquerosa.
—¿Y cómo va a llamarse?
—Villarrubio. Voy a plantar tanto tabaco rubio en Asquerosa que no va a quedar otro remedio que llamarlo Villarrubio. Villarrubio es bonito y original y... –se atusa el gran bigote–. Lo llevo pensando un tiempo. No está bien que nuestras muchachas se críen en un pueblo que se llama Asquerosa, coño.
Desde el lado pobre de la plaza, el campesino José Daza intenta llamar la atención de don Federico, pero éste anda demasiado abstraído en su rebeldía toponímica como para ver otra cosa que no sean las hogueras. Acompañado de un campesino joven, alto y fuerte, con un niño colgado de la pernera del pantalón, Daza se acerca al cordal clasista que divide la plaza.
—Eh, vosotros. A no molestar –les relincha uno de los guardiaciviles que protegen la frontera.
Olmo le devuelve al tricorneado una mirada fusilera desde sus ojos grandes y de hondura líquida y agitanada. Al sentir el revuelo, don Federico repara en ellos.
—Disculpa, diputado. Voy a saludar a un amigo.
—No se mezcle usted con los alpargateros, don Federico. No le conviene.
—¿Me estás dando un consejo, diputado provincial?
—Siento haberle ofendido –responde Trescastro sin dejar de sonreír.
—No me ofendes nunca –posa la mano García en el hombro de Trescastro–. Respecto a lo que viniste a averiguar, dile a Roldán que sí, que me presento en noviembre a concejal por Granada. Con los liberales, por supuesto.
—Por supuesto. Don Alejandro se llevará una gran alegría –ironiza Trescastro.
Don Alejandro Roldán, el patrón de Trescastro, es un conservador recalcitrante y va a estallar en ira en cuanto se le comunique la decisión de Federico García. Se puede decir que, tras don Federico, Roldán es el segundo cacique más poderoso de la Vega. Los García y los Roldán son primos lejanos. Pero los años han ido resquebrajando la armonía familiar a fuerza de disputas sobre lindes, negocios y, sobre todo, política. Un escalafón patrimonial más abajo están los Alba, terratenientes vegueros cercanos a las inclinaciones conservadoras de Roldán. Don Alejandro jamás se acercaría, como está haciendo ahora don Federico, a saludar a un par de alpargateros como Daza y Olmo.
—Daza, hombre. No agites así los brazos, que vas a despegar.
José Daza se limpia la palma de la mano en el pantalón antes de estrechar la que le tiende don Federico.
—Que tengo que hablar con usted, patrón. Si es posible.
—Claro que sí, Daza. Pasad por aquí.
Don Federico, ante la estupefacción del cabo de la Guardia Civil, levanta el cordón fronterizo para facilitar la entrada de Daza, Olmo y el niño que lleva colgado de la pernera del pantalón.
—Don Federico, por favor. No pueden pasar.
—Se equivoca, cabo. Este cordón se ha puesto aquí para que los lechuguinos no incordien a mis braceros. ¿Lo entiende usted?
—Lo que usted mande –responde el cabo sin simpatía.
Daza entra tímidamente. Olmo inclina su altura, imponente como la de don Federico, con cara de acecho pero sin temor. El niño no se descuelga de su pernera. Tiene el brazo izquierdo atrofiado. Apenas treinta centímetros de hueso separan el hombro de una manita asténica. Sin que le dé tiempo a sorprenderse, don Federico se inclina y lo alza en brazos.
—¿Y tú quién eres, gitanillo?
—No es gitano –replica Olmo con arrogancia alpargatera.
—Aquí todos somos gitanos. Mi abuela Paula era gitana. Y dicen que muy bella. Y mi abuelo, Antonio, era Vargas de madre. ¿Y tú quién eres?
—Yo soy Olmo.
—Encantado. Chócalas –don Federico se vuelve de nuevo al niño–. ¿Y tú, gitanillo?
—Que no soy gitanillo. Me llamo Ricardo Rodríguez Jiménez.
—¡Ricardo Rodríguez Jiménez! –brama el cacique–. ¡Qué cantidad de nombres tienes! ¿Y qué quieres ser de mozo?
—Violinista del Corpus Chico, con la comparsa.
—¡Hombre!
—Tú eres el papá del Lucero.
—¿Conoces al Lucero?
—Sí. Y me ha dicho que me va a fabricar un violín para mi brazo malo. Que, si mi brazo no crece, los violines tendrán que achicar.
—¡Gran verdad te ha dicho el Lucero! Anda, baja. Que ya estás muy grande y pesas mucho. ¿Qué es eso tan urgente, Daza?
—La mujer se ha puesto mala y...
—Muy mala.
—Bueno, no, muy mala no, ya está bien, pero...
—Me alegro de que esté bien. Dale saludos. Que no tienes las sesenta perras de la renta, me vienes a decir. Ni las cuarenta del fiado.
José Daza no contesta. Don Federico observa cómo el niño clava sus ojos alucinados en los columpios que hay instalados en el lado rico de la plaza.
—No te preocupes, Daza. ¿A quién le preocupa hoy el dinero?
—A los que no lo tienen, disculpando –responde Olmo.
—¡Venga, Ricardo Rodríguez Jiménez! –el cacique vuelve a levantar al gitanillo en brazos–. Vamos a jugar.
Da la espalda a los dos alpargateros y se dirige con paso irrevocable hacia los balancines, las cucañas, los columpios, los toboganes, las petancas donde juegan los niños sin miedo. Daza y Olmo no tienen más remedio que seguir al patrón entre el gentío danzante, que se aparta instintivamente al ver el avance de los dos braceros enfundados en sus camisas domingueras y ajadas y en sus pantalones recosidos. Cuando don Federico planta al niño Ricardo en el centro de las atracciones, varias madres corren a recoger a sus vástagos mientras don Federico, una a una, las obsequia con reverentes inclinaciones de cabeza. Eso sí, acompañadas de un indisimulado visaje guasón.
—Buenas noches, doña Amparo... ¿Qué tal su marido, doña Josefa...? Viene usted muy guapa esta noche, doña Abundia... ¿Se recoge ya, Ausencita...?
El niño tullido se queda solo y algo perdido en medio del improvisado parque, pero enseguida trepa a un balancín equilibrado sobre un tronco, y sube y baja aprovechando el contrapeso de un niño invisible que se ha sentado al otro extremo. Olmo hace ademán de ir en busca del niño, pero don Federico lo detiene posándole la mano en el pecho.
—Déjalo un rato, por favor, Olmo.
—Haz caso a don Federico, hombre –apoya Daza.
Muy pausadamente, Olmo aparta la mano de don Federico.
—No se ofenda. Yo le estoy muy agradecido a doña Vicenta, patrón. Gracias a ella el niño es el primero de mis castas que sabe leer y escribir. Pero éste no es su sitio, y me lo voy a llevar.
—Como quieras, Olmo. No sabía que tu hijo venía a mi casa.
—Hace dos años que acude. Doña Vicenta es una buena mujer. ¿Me permite?
—Haz lo que quieras, Olmo. Ya nos veremos. Espero.
Don Federico se aparta del camino del joven bracero. Éste recoge a su hijo, que no chista a pesar de que se le han mojado los ojos al ser alzado del columpio. La pareja regresa al lado pobre bordeando la plaza para evitar el contacto con los patronos y con los guardiaciviles. Daza se queda junto a don Federico.
—Disculpe a Olmo. Es un poco bolchevista.
—Tú quieres algo más de mí. ¿No es verdad, amigo Daza?
—El Rey llega mañana.
—Lagarto.
—¿No podría...?
—¿Lo de todos los años? ¿No te cansas, Daza?
—Mejor así a que me saquen de mi casa por la fuerza. Un día me voy a crecer con esos cabrones y va a pasar una desgracia.
—No vengas antes de las diez. Esta noche pienso emborracharme hasta que Vicenta me mande a dormir a las cuadras.
—Se lo agradezco mucho, don Federico. ¿Me permite irme a mí también?
—Lo que gustes. Hasta mañana, entonces.
Cada año sucede lo mismo. Cuando Alfonso XIII llega a la Vega a cazar, José Daza se hace detener por la Guardia Civil para evitar que, en caso de cualquier desorden, lo puedan acusar a él sólo por cubrir el expediente, como ya ocurrió en varias ocasiones. Y es que Daza, todo el mundo lo sabe, también es bolchevista.
Por razones ignotas, la Vega es anticlerical y antimonárquica desde antañazo, y los braceros están mucho mejor organizados que en otras comarcas de Granada y de España. Un travieso gen libertario anidó en ellos hace generaciones. De otra forma, no se explica. O tal vez sea herencia del no menos travieso conde don Julián, aquel que en el siglo viii abrió las puertas traseras de España a los musulmanes, y cuya hermosa y ultrajada hija, Florinda la Cava, habitó la vecina aldea de Romilla, y quizá desde allí esparció por la atmósfera el polen de su insurrección, y el ábrego se encargó de ventearlo después sobre todos los vegueros, contagiándoles su rebeldía. No se sabe.
Don Federico se ha quedado solo. A veces vuelve la cabeza para observar los juegos danzarines de Vicenta e Isabelita o la quietud tímida de Concha, que no ha retirado los brazos cruzados del pecho en toda la noche. La charanga se ha volcado en la imitación, bastante indigna, de un cuplé que ha hecho famoso Raquel Meller. Pero una asonancia extraña llega desde lo profundo de la calle de la Iglesia.
—No jodas, Federico... –musita para sí el cacique.
Don Federico se da la vuelta y se enfanga en la barra del bar ambulante cuando distingue a su hijo tocando un piano, encaramado sobre su carro. Dos de sus jamelgos arrastran la yunta y Horacio Roldán y Frasquito, ayudados por la media docena de jóvenes que han encimado el piano a la carreta, van brincando alrededor como bufones. La charanga se silencia, maravillada del espectáculo y del ruido. La aguileña María, la tetona Marta y la bella Adelaida se llevan las manos a las bocas, asombradas de la audacia de sus galanes y risueñas por los gestos histriónicos y desarticulados del Lucero mientras toca. Doña Vicenta e Isabelita salen corriendo hacia ellos y se encaraman al carro. Horacio y Frasquito han levantado en vilo a la reacia Concha y la elevan también junto al resto de los García Lorca. Don Federico, que lo ha visto todo de reojo, no puede evitar media sonrisa ensimismado en su copita de chinchón. El Lucero introduce los acordes inconfundibles de un cuplé. Los cuatro García Lorca inflan al unísono los pechos y rompen a cantar a voz en grito.
Se dice que muy pronto,
si Dios no media,
tendremos las mujeres
que ir a la guerra.
Y yo como medida
de precaución
ya estoy organizando
mi batallón.
Chis-pón.
Batallón de modistillas
de lo más retebonito
y lo más jacarandoso
que pasea por aquí...
La concurrencia, sin distingos de clase, se vuelve hacia ellos y sigue el baile. Don Federico se pide una copa más. Y otra. Y otra. Es un hombre de palabra.
***
Han dado las cuatro de la mañana y los únicos que permanecen en la calle son Horacio y el Lucero. Están sentados en el peligro de la casa de los García Lorca, fumando cigarros prohibidos que Horacio le ha robado a su padre y contando estrellas fugaces.
—Odio Granada, Horacio. Me estoy pudriendo aquí.
—Esa chica. La tenías en el bote.
—No puedo ni escribir, como si se me secaran en Granada la tinta y la sangre.
—Además, me gusta su nombre –enfatiza Horacio–. Adelaida. Suena a flor. Adelaida, alhucema, Adelaida... eh... lavándula. Adelaida... nomeolvides.
—Me aburro, me aburre Granada, son provincianos, me llaman paleto... –habla el Lucero por encima de las palabras de su primo.
—¿Por qué no te casas con Adelaida?
—Y mi padre se ha vuelto insoportable. Todo el día hablando de política: que si liberales, que si conservadores... Todo por culpa de Granada. ¿Qué?
—Que por qué no te casas con Adelaida, primo.
—¿Con Adelaida? Si mi padre me diera la Huerta de regalo de bodas, me casaba con Adelaida. Y con la de la nariz de aguilucho, también.
—Eso, primo. Y yo os iría a visitar a la Huerta todos los días, aunque para que me admitieran tus mujeres tuviera que casarme con Marta. ¿Te has fijado? ¡Qué barbaridad!
—¿Si me he fijado en qué?
Horacio dibuja sobre su pecho una parábola exagerada emulando las tetas de Marta.
—No, no me he fijado –responde, indiferente y abstraído, el Lucero.
—Tú no les haces ni caso y ellas están todas locas por ti. ¿Cómo haces para tener tanto éxito con las chicas, primo?
Por primera vez, el Lucero simula interés en la conversación y contesta con dicción cuidadosa, gesto teatral de mano y sus pupilas clavadas en las de Horacio.
—Porque a las mujeres les encantan los problemas. Y adivinan que yo se los podría traer todos.
La noche ha refrescado y las estrellas no se cansan de temblar.
***
Se acabó el Corpus Chico. Los feriantes recogen bártulos en la plaza de Asquerosa. Poco a poco, los carromatos se retiran, algunos camino de Zujaira, otros de Pinos Puente, unos pocos de Obeilar y los menos de La Loma. De la fiesta de la noche anterior va quedando sólo en recuerdo el cordón guardiacivilero que segregaba a los ricos de los pobres. José Daza atraviesa la plaza con aire cansino. Ya no lleva el traje de fiesta. Su camisa de sarga viene sucia y los pantalones de saco remendados se le desparejan a cada paso, como si no consintieran acomodarse a su cuerpo enjuto.
En casa de los García Lorca hay un trajín cocinero impropio de las horas. Vicenta trabaja febril y dirige constantes mandados a las criadas de la casa. Petra, no envolver el queso en periódico, que se requiebra la corteza. Trapo de algodón fino y húmedo. De algodón. Los jamoncitos en estraza, ¿eh? No, así no. Así. Saca los huevos, Rosita, que ya hace un minuto que se ríe el agua.
Al Lucero le hizo siempre mucha gracia eso de que el agua se ríe. Al Lucero, dice siempre su madre, le hacen mucha gracia todas esas tontás. Y hasta las anota en sus cuadernos.
En el salón, don Federico trastea hábilmente con la guitarra, yéndose por seguiriyas hasta que el reloj de cuco canta las diez. Entonces, juega con las notas para adaptarse al canto del pájaro artificial y escucha con atención hasta que la aldaba de la puerta exterior golpea tres veces.
—Daza, puntual como un esbirro de Wellington –grita hacia la cocina–. Abrid esa puerta.
Isabelita atraviesa el salón y corre hacia la entrada gritando y dando brincos.
—¡Es el ladrón! ¡Es el ladrón! ¡Viene el ladrón!
Isabelita desatranca la falleba con dificultad y alzándose de puntillas. Daza tiene que ayudarla a empujar el portón de roble.
—Buenos días, Isabelita. ¿Está tu padre?
—Dame la mano, que yo te llevo. ¿Por qué todos los años tienes que venir a robar a casa?
—Porque llega el Rey a la Vega, Isabelita. Y prefiero hacer un pecado pequeñito y que me encierren, a tener la tentación de cometer otro más gordo.
—Ah, entiendo –dice resabiadamente la niña.
Don Federico no puede disimular la ternura cuando la pareja irrumpe en el salón. La imagen del alpargatero desharrapado de la mano de la niña de siete años, vestida con su camisón inmaculadamente blanco de ribetes angélicos, resulta conmovedora y cómica.
—Me voy a avisar a mi mamá. Tú espera aquí con papá, ¿eh? –le dice Isabelita a Daza antes de echar a correr hacia la cocina al grito de:– ¡Ya ha venido el ladrón, mamá! ¡Ya ha llegado el ladrón! ¡De prisa, que ya ha llegado!
—Vaya gritos da esta niña. Con la cabeza que yo tengo esta mañana.
—¿Durmió usted en los establos? –pregunta Daza aceptando la mano que le tiende don Federico.
—Casi. Siéntate.
—No, estoy bien.
—Que te sientes, hombre. ¿Has desayunado?
Daza se sienta dejando entre el sillón y el culo dos centímetros de aire. Nunca está cómodo en el salón de la casa de don Federico, con sus cortinajes, el piano, las pesadas lamparonas que cualquier día se van a caer sobre la cabeza de alguno, los sillones con relieves de falso oro y brazos curvos, las alfombras con tacto a hierba aplastada cuando las alpargatas las hollan. Vicenta entra con un morral pesado.
—Buenos días, José. ¿Has desayunado ya?
—Sí, señora. Gracias.
Doña Vicenta le planta el pesado morral en los brazos.
—Toma, esto para pasar los días. El embutido no lo saques del morral ni de los envoltorios, que se amojama enseguida. El queso y el pan los dejas también dentro, que se conservan mejor. Las truchas las aireas y te las comes entre hoy y mañana. No las dejes más tiempo, que te puede dar un miserere. ¿Has oído?
—Sí, doña Vicenta. No hacía falta...
—Anda, déjate, tonto. Que prefiero que te lo comas tú a que se lo zampe el Rey .
—¡Lagarto! –grita don Federico–. No vuelvas a mentar al Tío Paje en esta casa, Vicenta, que te repudio.
—Anda, calla, baldomero –lo reprende la mujer–. Que buena noche nos has dado.
En casa de los García Lorca, cada vez que alguien se emborracha en vísperas, es irremediablemente apodado baldomero. Mientras dure la resaca. La tradición sigue vigente, incluso después de que el tal Baldomero, tío paterno de don Federico, pasara a mejor vida un 4 de noviembre de 1911, dejando atrás setenta y un años bien bebidos, bien vividos, bien holgados y mejor cantados. Excéntrico, marrullero, poeta, músico, católico, fandanguero, seductor, borracho y jaranero, dejó obra escrita y tradición oral que aún se rememora en las ferias vegueras:
Tengo una novia pura
que Purita se llama
no porque fueran puras
ni sus acciones ni sus palabras.
El tío Baldomero es, por supuesto, el ídolo indescabalgable del Lucero. En su entierro nadie lloró. Toda la familia fue al cementerio como si acudieran a una última fiesta. El tío Baldomero nunca digirió las caras largas. Y, por la noche, sus coplas se rememoraron al piano.
—¿Por qué le ha dicho baldomero, patrón?
—Por nada. Anda, vamos, Daza. Que tengo que ir a Granada y se me hace tarde.
La Zaína y la Zoraida, yeguas jóvenes, ya esperan con las monturas calzadas. Don Federico y Daza salen a trote hacia Pinos Puente, donde el cuartelillo. Atraviesan el río Cubillas bien pasadas las diez y observan en silencio cómo los castaños, las encinas, los chopos, los melojos y los sauces empiezan a bosquejar, cada uno en su estilo, las acuarelas del otoño inminente. La voz corta del acéntor trina en los ramajes. Dentro de poco, el vientre anaranjado del pájaro será indistinguible entre las hojas doradas. También algún roquero se baja desde la sierra huyendo del frío montañés, para pavonear su plumaje multicolor en los sembradíos de tabaco y entre las manzanillas.
En las márgenes de los caminos, grupos de braceros esperan ansiosos la llegada de mayorales que les ofrezcan un jornal. Son malos tiempos. Los patronos de la Vega prefieren traerse en manada ganapanes extremeños, gallegos y portugueses, que vienen de más miseria, son menos levantiscos y no pactan exigencias como los vegueros. Los ojos de los braceros hambrientos se clavan en la figura alta de don Federico cuando pasa junto a ellos a lomos de la Zaína. El patrón no les esquiva la mirada y, de vez en cuando, saluda a alguno con un leve y distanciador gesto senatorial de mano, sin alimentarle expectativas.
Descabalgan frente a las puertas del cuartelillo de Pinos Puente, en la calle Real, a menos de cuarenta metros del ayuntamiento. Don Federico no se despoja de su guardapolvo negro. Sabe que le confiere autoridad. Aunque no la necesita. Desde su fundación en 1904, es el máximo accionista de la azucarera Nueva Rosario. Buena parte de los pineros bendecidos por la posibilidad de llevar todos los días pan a casa trabaja para él. No hay persona que se le cruce en Pinos Puente que no incline, a su paso, la cabeza.
El recibidor del cuartelillo es fresco y oreado, aunque un leve aroma a pólvora y a humanidad perfuma el aire. Un número, aburrido, fuma tras el mostrador de madera, más propio de un tasco, sentado en una silla y con los pies apoyados en otra. No tendrá más de veinte años. El bigotillo aún no espesa sobre sus labios finos y las mejillas son lampiñas y enfermizamente incoloras. Se levanta de un brinco cuando ve la cabeza contundente de don Federico asomar sobre su holganza.
—Llama al sargento Biescas. Ligero, que no tengo todo el día –ordena don Federico sin énfasis.
El número entra hacia las celdas y, casi de inmediato, asoma por la puerta la corpulencia descamisada de un hombre de unos treinta años. Biescas está afeitándose y deja la pilación a medias en cuanto comprueba que sí, que es don Federico. Mientras saluda, abandona la navaja sucia de jabón sobre el mostrador vacío y se seca la cara, medio rostro aún desafeitado. La sonrisa se le apelmaza cuando ve el cuerpo menudo de Daza bajo la sombra del cacique.
—Buenos días, Biescas.
—¡Pero don Federico! ¿Otra vez?
—He encontrado a este hombre robando en mi casa. José Daza es su nombre.
—Ya sé que es Pepe Daza, don Federico. Pero esto no puede ser. Bastante lío tenemos ya con la llegada de Su Majestad a la Vega para que me venga usted con estos juegos.
—Cumple con tu deber, redacta la denuncia y arréstalo. En caso contrario, tendré que dar parte de tu conducta en Granada, sargento –recita el cacique.
—Hay que joderse, con perdón –rezonga el sargento inclinándose bajo el mostrador para buscar papel y pluma.
—La culpa es vuestra. Antes os lo traíais de malos modos cada vez que venía el Tío Paje. Ahora que os lo traigo yo, te quejas.
—Hombre. Sus razones hubo. Todo el mundo en la Vega sabe que Daza es bolchevista.
—Pues lo sigue siendo. Y ahora, además, es ladrón –don Federico consulta al bracero–. Porque sigues siendo bolchevista, ¿verdad?
—No es del todo exacto. Internacionalista, soy internacionalista...
—Bueno, da igual. Es delito lo mismo –zanja el cacique.
—A ver, nombre, apellidos y edad...
Don Federico responde sucintamente al cuestionario. Detrás de él, Daza asiente a cada respuesta con un gesto tímido de cabeza.
—¿Y qué es lo que ha robado este año, Daza?
—Pues... –don Federico duda–. Doscientos reales.
—¡Yo nunca le robaría tanto, don Federico! –protesta, aunque con tono menestral, el bracero internacionalista.
—Bueno, Biescas. Pon cincuenta reales –se vuelve hacia Daza–. ¿Cincuenta está bien?
—Está mejor –asiente Daza–. Gracias.
—A mandar, hombre.
El sargento Biescas pide la firma de don Federico en la denuncia y rubrica él mismo. Da una voz hacia la puerta que conduce a las celdas.
—¡Niño! Mete a Daza en la tres. Vete entrando tú, Daza.
—Quiero ver yo antes la celda –irrumpe don Federico con autoridad.
—Lo que usted quiera, García –Biescas arrastra cansina su claudicación.
En el interior, un pasillo de terrazo se abre a dos hileras de celdas. Las puertas de madera no son muy sólidas. Don Federico las va abriendo una a una. Las mazmorras son cuadradas, de paredes mugrientas, oscuras, con un estrecho respiradero casi a la altura del techo que no logra aventar el sahumerio de orinas viejas, viejas cagadas, lejanos vómitos.
—¿No hay nadie?
—Hemos soltado a todo el mundo. Hasta a los gitanos. Por si hay lío.
—Mételo en la del fondo. La grande. La que tiene el ventanuco con barrotes.
—Eso no puede ser, patrón. Ésa es para los especiales. Y ahí caben cinco o seis.
—Éste es especial. Bolchevista y ladrón. E internacionalista, además.
—Lo que usted mande.
Cuando don Federico ya va a atravesar la puerta del cuartelillo para recoger los caballos, Biescas le da una voz y don Federico se vuelve.
—¿Sí?
—Una última cosa, don Federico.
—Ligerito, que me esperan en Granada.
—Nada, que... cuándo piensa retirar la denuncia, si no es mucho preguntar.
—Tú suéltalo en cuanto el Tío Paje se vuelva a Madrid. Ya me acerco yo a firmar lo que necesites, cuando tenga un rato. Ya sabes dónde está tu casa.
—Saludos a doña Vicenta, don Federico.
—De tu parte.
Don Federico monta a Zoraida después de atar largo a la cincha las riendas de la Zaína. Lleva prisa y sale a trote. Enseguida, espolea a la jaca. Le gusta la violencia del aire frío en el rostro. Esta vez ni siquiera vuelve la mirada cuando los corrillos de braceros, que esperan trabajo en las lindes camineras de los sembradíos, levantan la vista hacia él.
***
En la estación ferroviaria de Granada hay siempre ajetreo. Patatas, azúcar, tabaco y madera viajan a diario hacia Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona. Descargadores, costaleros, faquines, esportilleros, maleteros y porteadores sudan camisas viejas o enseñan pecho sin detener ni un momento su trajín anarquizante por andenes, cobertizos, apartaderos y barracones. Don Federico remolonea junto a las vías fumando un cigarro y aguardando a que su contacto lo vea. Eugenio, el factor pequeño y ratonil –le apodan Ratón–, enciende otro cigarro y se acerca a su vera.
—Buenas tardes, don Federico. Ya me estaba preocupando.
—Hay queja por la subida, Ratón .
—El Rey viene a la Vega. Va a haber mucha guardia real en los campos. Más riesgo.
Don Federico, con un movimiento ágil de mano, extrae del bolsillo trescientas pesetas que el Ratón despista al vuelo y guarda sin contarlas. Trescientas pesetas. El equivalente al jornal de cien braceros.
—En el apeadero viejo de El Trébol –el factor habla entre dientes–. Yo suelto la máquina a las doce y cuarto con seis furgones vacíos y abiertos. No se espera. A las menos cinco, el maquinista tiene orden de arrancar, estén como estén las cosas. Lleve bastantes hombres. Y procure que no sean de por aquí. Hay mucha lengua y los alpargateros están nerviosos.
Don Federico asiente en silencio, con la vista extraviada en los perfiles lejanos de la sierra de Huétor y el cigarro apagado en la boca. Se da la vuelta sin despedirse y se va. Al atravesar los andenes, distingue a Olmo cargando fardos junto a otros costaleros. Intercambian un gesto levísimo de reconocimiento y continúa cada uno a lo suyo.
***
Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de lo perseguido. Del gitano, del negro, del judío..., del morisco que todos llevamos dentro. Granada huele a misterio, a cosa que no puede ser y, sin embargo, es. Que no existe, pero influye. O que influye precisamente por no poder existir, que pierde el cuerpo y conserva aumentado el aroma.
FGL
***
El Cervantes reestrenó esta tarde la zarzuela El arte de ser guapa, del maestro Giménez y Bellido. La función ha terminado hace ya casi dos horas. El Lucero se refugia frente a la entrada del teatro, al amparo de los soportales, con un papel desplegado que lee y relee una y otra vez moviendo los labios y gesticulando levemente. De vez en cuando, tacha una palabra y escribe algo, y vuelve a mover los labios y a gesticular.
Mientras medita rimas y cuenta versos, observa al otro lado de la plaza del Campillo los movimientos más o menos subrepticios de los hombres que entran al teatro. Merodean. Fuman y vuelven a merodear. Consultan la hora en sus relojes de cadena y merodean otra vez. Los menos tímidos, simulan que leen el cartel que anuncia la zarzuela. Marisa Riquelme es la actriz que goza, hoy en Granada, del arte de ser guapa, tarea nada fácil. Después, inexorablemente, los hombres elegantemente vestidos hinchan el pecho de aire vigoroso y entran al teatro en dos zancadas rezumando virilidad. Es la cara oscura del Cervantes. Por la noche, cuando la función familiar de zarzuela ha concluido, un espectáculo pornográfico toma el relevo y empuja el arte de ser guapa hacia el pudoroso olvido. Es el gran secreto a voces de las braguetas de la ciudad.
Lucero también mira la hora. Se ha puesto elegante. Traje negro, camisa blanca, pajarita azul y aceite en el pelo apelmazado, con un rizo falsamente rebelde cayendo frente abajo. Dobla el folio, lo guarda en el bolsillo interior de la chaqueta y avanza con su paso zambo hacia un coro de luces que anuncia algo. Como todas las noches, repara en el cartel que cuelga a la entrada del Café Alameda:
Abre la puerta y echa un vistazo. Las más de veinte mesas de mármol blanco no se han quedado totalmente huérfanas de gentes, aunque el reloj marca ya las once y diez. A pesar de que la techumbre está a más de cuatro metros de altura y el local es amplio, humo denso de tabaco indica que hasta no hace mucho el café estuvo abarrotado. Dos chicas, una guapa y otra fea, estudiantes sin duda de Filosofía y Letras, beben chocolate y le observan en el reflejo de los grandes espejos que cubren toda la pared derecha del Alameda. Hombres aburridos y de grandes bigotes, con la espalda cansina recostada en las sillas almohadilladas en cuero, sorben licores fuertes, fuman puros eternos y escuchan sin interés la música del quinteto de piano y cuerda que alimenta a diario las veladas del Alameda . Sus mujeres sí gorgotean entre ellas. O solas. O con el cadáver prematuro de sus adinerados, abotargados y sordos maridos. Jóvenes estudiantes acaudalados, con los dos codos apoyados en la mesa y gesticulando con un cigarro en la izquierda y un combinado en la derecha, discuten la idoneidad de una huelga que retrase, con cualquier excusa, el inicio del curso académico. Hacia el tablao donde está instalado el quinteto se dirige Lucero. Él también acepta la oferta de los grandes espejos para comprobar la perfecta esclavitud del rizo rebelde en su exacto lugar.
A medida que se acerca al tablao, el estruendo de voces crece.
—¡¡¡Músico!!! –grita José Mari Carrillo La Loca desde detrás de su martini con aceituna–. ¡Bienvenido a mi torre de marfil, joven acústico, aunque hoy vistas un traje caciquil, bastante rústico!
—Joven príncipe –le saluda Paquito Soriano levantando de la silla su metro noventa y sus 130 kilos de peso como si fuera una ágil bailarina: eso significa que ya está borracho–. Sólo a poeta y mujer con tardanza, se puede recibir con alabanza. Y tú no eres poeta ni mujer: pues págate una ronda o a barrer.
—Muy malo, Paquito –replica el Lucero palmeando con cariño la cara enorme del gigantón–. Si Wilde levantara la cabeza...
—¡Te la chupaba! –grita Carrillo La Loca derramando su martini y tosiendo sobre su propia boutade.
—¿Tú qué dices de Wilde, músico? –brama Paquito simulándose ofendido–. Tú no te has leído a Wilde. Si tú no sabes inglés, ni sabes nada.
—Pero me lo has contado entero, Paquito.
—No, no. Entero no. Si te lo hubiera contado entero, te hubiera gustado demasiado.
Hoy están doce. Con Lucero, trece. Otras veces son veintitantos y los peores días pueden ser tres. Siempre ocupan el mismo sitio, las tres mesas esquinadas al fondo izquierdo del Alameda, medio escondidos tras el tablao del quinteto.
—No nos escondemos de la gente. Escondemos a la gente para no verlos nosotros –le había dicho Paquito, el patriarca fundador, la primera vez, hace ya tres años, que le permitieron sentarse allí.
Ellos se autodenominan tertulia. La tertulia de El Rinconcillo, ya famosa en Granada. Se consideran tertulia intelectual ungida con la sagrada misión de revolver ferozmente los cimientos culturales, políticos y sociológicos de la caduca y putrefacta Granada. Aunque los granadinos no están muy de acuerdo con esta descripción. Para los granadinos liberales, son simplemente una panda de gamberros. Según los conservadores, siempre más inclinados al matiz, los miembros del Rinconcillo son, aparte de una panda de gamberros, un hatajo de maricones.
Paquito Soriano se vuelve a levantar, enorme, borracho e inclinado como la torre de Pisa, y alza la copa. Todos callan. Paquito Soriano es, en El Rinconcillo, la autoridad. Siempre vestido de chaqué negro y plastrón –tiene más de veinte idénticos–, a sus veinticuatro años maneja con soltura seis idiomas y atesora una biblioteca de más de 4.000 volúmenes, todos leídos, que han encogido sus ojos de rana hasta casi borrarlos del fondo de sus inmensas gafas de miope. Su colección de literatura pornográfica es mítica entre los libertinos municipales. Las buenas gentes de Dios, entre misa y cuchicheo, vocean por Granada que en su casa, millonaria de heredad, Paquito Soriano organiza orgías innombrables al gusto de multitud de sexos. Además, es socialista. De los de Pablo Iglesias. Y eso sí que ya resulta imperdonable en los más probos cenáculos granadinos.
—Silencio, silencio –brama, aunque ya todos se han callado–. Músico, músico –hace una pausa enfática–.
Levanta de la silla tu arquitectura,
y pon gesto simpático, como un cura.
Prepara tu rico verbo y tu protocolo
que te voy a presentar al nuevo: ¡Manolo!
Paquito señala con el dedo, y pose inconfundible de Cristóbal Colón, a un joven que se sienta al fondo de las tres mesas del Rinconcillo. El nuevo miembro del clan se levanta y se acerca, evitando cuidadosamente molestar al resto, hacia donde se encuentra el Lucero. Es joven, dieciséis años, aspecto formal que contrasta con las extravagantes indumentarias de los cofrades del Rinconcillo. Pero su mirada y su sonrisa son firmes, y no parece acogotado por atmósfera tan escasamente recomendable como la que se respira en el santuario disparatante del Alameda.
—Manuel Fernández Montesinos. No me gusta que me llamen Manolo.
—Vasallajes de la rima. Perdona a Paquito. Yo soy Federico García Lorca. Es un placer. ¿Quieres tomar algo?
—Manzanilla, gracias.
—«Manzanilla La Guita. / Gran borrachera. / No se te quita» –grita, desde el fondo de la mesa, Carrillo La Loca.
Lucero levanta la mano para llamar la atención de un barman maduro, delgado y recio, de ojos vivos y boca despectiva que abre, al acercarse, para airear su sorna de dientes disparejos.
—Buenas noches, Navarrico.
—Buenas noches tenga usted, señor Lucero. ¿Qué va a ser?
—Una manzanilla....
—¡Dos! –grita alguien.
—¡Tres! –grita otro.
—Señores –les reprende el camarero.
—¡Cuatro! –grita Carrillo La Loca.
—¡Adjudicada! –aplaude el periodista Constantino Ruiz Carnero.
—Eso. Cuatro manzanillas y un vodka con aceituna para mí, Navarrico –consigue rematar Lucero.
—Marchando –se da la vuelta Navarrico con su insobornable tiesura y camina a paso eléctrico hacia la barra lejana.
—Vaya personaje, ese camarero –comenta Manuel Fernández Montesinos.
—¿Te queda aún capacidad de asombro después de haber conocido a esta fauna? –se ríe Lucero–. Ven aquí.
Lucero acompaña del brazo a Montesinos hacia el fondo de las mesas, donde hay una pared plagada de retratos de toreros, cupletistas, actrices de vodevil y aviadores con casco. Le señala una reproducción al óleo del Don Sebastián de Morra de Velázquez.
—Coño –exclama Montesinos–. Es Navarrico, el camarero.
—¿A que sí?
—¿Velázquez? –pregunta Montesinos.
—Buen ojo.
Lucero vuelve la cabeza y comprueba que Navarrico ya trae las consumiciones en la bandeja. Deja tres manzanillas en la mesa y se acerca a ellos equilibrando el vodka con aceituna y la última La Guita.
—¿A que eres tú, Navarrico? –se chotea con cariño el Lucero señalando el retrato de Velázquez.
—Soy yo pintao. Pero el malángel que lo hizo me pudo poner una ropa decente y no esas ropas de payaso.
—Se llamaba Velázquez.
—Un malángel, se llamara como le hiciera más broma –replica Navarrico con un gesto de asco bilioso dirigido al cuadro–. Velázquez de los cojones –se aleja rezongando.
—Donde lo ves, sirvió durante no sé cuántos años embarcado en la Compañía Trasatlántica –informa Lucero.
—Se le nota más viajado que leído –se cachondea Montesinos.
—Qué cabrón eres. Que no te oiga. El Navarrico cuenta que en los barcos sólo aprendió cómo llamarte hijo de puta en cincuenta lenguas diferentes. Un día Paquito Soriano le hizo la prueba y era verdad. Por lo menos acertó a decir hijo de puta en todos los idiomas que habla Paquito, que son una barbaridad.
Navarrico es el único barman del Alameda que se atreve a acercarse al Rinconcillo y enfrentarse a las hordas hedonistas. Por eso, quizá, Paco Gadea le mantiene el trabajo en su café, a pesar de que la última modernidad que se le ha pasado por la cabeza es reunir un elenco de camareros de buena planta, jóvenes y educados, para atraer a la buena gente y desprenderse de la chusma. El inconveniente de desprenderse de la chusma es que la chusma, o sea El Rinconcillo, es la que más caja le llena. El dilema, algunas veces, le quita a Paco Gadea el sueño.
Como todas las noches, unos minutos de su tiempo los dedica El Rinconcillo a discutir si la poesía de Villaespesa es una porquería o no es una porquería.
—Juan Ramón lo definió como «púgil del Modernismo», Maroto –truena Paquito.
—Claro. Porque golpea la poesía con los puños –replica José Mora Guarnido, Maroto, escritor guapo y vehemente que colgaría de un árbol a los que denomina «poetas de la Alhambra».
Maroto se levanta y recita parodiando los versos:
Jardín blanco de luna, misterioso
jardín a toda indagación cerrado,
¿qué palabra fragante ha perfumado
de jazmines la paz de tu reposo?
Es un desgranamiento prodigioso
de perlas, sobre el mármol ovalado
de la fontana clásica: un callado
suspirar;... un arrullo tembloroso...
Se sienta otra vez y golpea la mesa hasta romper un vaso y rajarse un dedo sin dejar de aullar.
—¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Villaespesa es, fue y será siempre u-na-mi-er-daaaa!
Varios de los miembros del Rinconcillo aplauden acaloradamente, otros abuchean al vate y le arrojan monedas de poco valor, servilletas sucias, cáscaras de cacahuete. El quinteto, acostumbrado al sindiós que se detona a sus pies, ni se inmuta y prosigue con su Opus 667 para piano y cuerda en La mayor de Franz Schubert.
—¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! –el Lucero se ha levantado y abre los brazos como un mesías para captar la atención.
Una bestia de casi treinta ojos borrachos se vuelve hacia él y se hace el silencio.
—Habla, músico –concede con solemnidad Paquito desde el otro lado de la mesa.
Lucero espera a que el silencio se haga incluso más profundo, paseando sus enormes ojos negros sobre cada uno de los contertulios.
—Traigo en mí una revelación. Traigo en mí una epifanía –mete la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y extrae el folio doblado que emborronaba una hora antes frente al teatro.
—¡No puede ser! –exclama, extasiado y simulando trance, el periodista Constantino Carnero, el mayor de los presentes, que a sus 29 años se ha convertido, desde el diario El Defensor, en uno de los referentes intelectuales de la izquierda granadina. Lo que no le impide, a tan altas horas, hacer el imbécil como cualquier otro. Masón, gordo, miope, prematuramente calvo, feo, dentón, brillante y cultísimo, es uno de los miembros del Rinconcillo que permite a los conservadores asegurar que, además de una banda de gamberros, los tertulianos del Alameda son un hatajo de maricones.
—¡No puede ser! –insiste Carnero con los ojos muy abiertos.
—Sí puede ser –responde Lucero–. Y no te repitas.
—Es que estoy ebrio. Ebrio de impaciencia.
—Y de ginebra –apuntilla Maroto, que se aprieta el corte de la mano con un pañuelo–. Te he contado seis. Y yo también estoy borracho, así que a lo peor se me ha escapado alguna.
—¡Callad todos! –silabea Lucero como un predicador loco.
Todos saben lo que va a suceder. Y es algo de vital importancia para cada uno de los miembros del Rinconcillo. El recitado de un nuevo poema de Isidoro Capdepón. A juicio de los presentes, el poeta más ilustre de Granada. Poco conocido, ya que su aventura vital no ha sido local, sino trasatlántica. Concretamente, en Guatemala.
Con el objeto de burlarse de los ambientes culturales granadinos tradicionales, anclados en la afectada filomorería y los tópicos sollozantes de la Alhambra, Paquito, Carnero y los demás decidieron inventarse un poeta granadino que conjugara todas aquellas características que tanto desprecian. Están llevando a tal extremo la charada, que los poetas y periodistas granadinos afectos a la cultura oficial se lo han creído, y han publicado ya en periódicos y revistas varias obras y reseñas de y sobre este granadino ilustre. Aunque ficticio.
El Defensor de Granada reflejó así, hace escasos meses, el desembarco del quimérico y ya provecto poeta:
Isidoro Capdepón Fernández retorna a su ciudad. Sean estas líneas, mal hilvanadas como nuestras, la expresión de nuestra admiración más sincera, y sirvan al par de saludo al ilustre vate que regresa de Guatemala lleno de lauros y de gloria.
Capdepón, es de todos bien conocido, granadino amantísimo de su ciudad, no ha despreciado nunca la menor ocasión de cantarla en brillantes estrofas llenas de la arrebatada inspiración que le colocó a la cabeza de los poetas de su tiempo.
A la edad de veinte años marchó a la América fecunda apremiado por una apuradísima situación económica. Fue la vida dura para él, pero la realidad no logró mustiar aquella fragancia que se desbordó especialmente en un libro titulado Auras guatemaltecas, en las que ya se acusa su característica manera, conocida en lengua castellana con el nombre de capdeponismo.
Logró influir en toda la poesía americana y en un fuerte núcleo de poetas españoles.
Su vida está admirablemente narrada en varios libros y en artículos de José Mora Guarnido, Melchor Fernández Almagro, Antonio Espina García y Eugenio d'Ors. El año de 1919, si la memoria no nos es infiel, fue proclamado por unanimidad Académico de la Real Academia de la Lengua para ocupar la vacante del insigne y tierno poeta don José Selgas, que no se había ocupado por no encontrar digno sucesor.
El Lucero se hace esperar. Un poema de Capdepón no es cosa que se haya de digerir con prisas. Se aclara la garganta con un largo trago de vodka con aceituna, se recoloca el rizo rebelde en el mismo exacto lugar donde antes estaba, y empieza a leer con voz quebrada por ecos albaicinescos:
Sobre el cerro gentil de la Chumbera,
frente a la ingente mole plateada,
altiva y colosal Sierra Nevada,
una iglesia se yergue placentera.
Su Santo Nicolás allí venera
la sublime piedad de mi Granada,
y lo van a adorar, santa manada,
desde el rico que goza, a la cabrera.
¡Oh Santo Nicolás! Hasta el lejano
monte de Guatmozín llegan los ecos
del pensil granadino que te adora:
aquí los oye un español cristiano
que, rodeado de guatemaltecos,
piensa, gime, suspira, reza y llora.
Solamente Schubert incordia el silencio final. Paquito Soriano asiente con la cabeza, pensativo, cerrando aún más sus ojos ya cerrados de miope. Carrillo La Loca se limpia lágrimas verdaderas con la manga del traje de Montesinos. Constantino Ruiz Carnero toma notas ensimismado, seguramente dispuesto a reseñar el nuevo poema del vate en las páginas del muy serio periódico El Defensor, que ya ha acogido varias odas del eximio juglar granadino e inventado.
—Hondo –rompe el silencio Paquito.
—Alhámbrico –añade Lucero.
—Nazaricista –se atreve Montesinos.
—Albaicinante –apunta Carnero.
—Generalífico –remata Maroto.
Todos se yerguen solemnemente y brindan. Apuran sus bebidas de un trago y, sin volver a sentarse, cierran devotamente los ojos como embebiéndose de lo espiritoso y lo espiritual del instante.
—¡Manolo! –grita una voz autoritaria, exageradamente viril, que no rompe la magia. Los rinconeros continúan erguidos, con las barbillas alzadas y los párpados dulcemente cerrados bajo la lámpara que los alumbra inútil.
—¡Manuel Fernández-Montesinos Lustau! –insiste la poderosa voz desde la caverna.
El joven Montesinos abre los ojos y ve a su padre y a su hermano Gregorio a cuatro metros de él, tiesos como dos soldaditos de juguete y feroces como dos soldaditos de verdad. Los demás tertulianos abandonan el éxtasis y también se vuelven hacia la circunspecta y varonil pareja.
—Encantado de verle por aquí, banquero Montesinos –farfulla el periodista Carnero desde lo difuso de las ocho ginebras contadas que ha bebido. El banquero no responde.
—Vámonos a casa, Manolo. Tu sitio no está aquí, entre esta gentuza.
—Estoy con lo más granado de Granada, padre –responde el adolescente con aplomo.
El primero que se empieza a reír es el Lucero, una risa nerviosa y alcohólica que, por fin, le descoloca el rizo rebeldemente perfecto. Paquito, con una inmensa risa como su estatura, es el segundo. En un momento, todos los admiradores de Capdepón están retorciéndose en sus sillas, endemoniados con sus carcajadas. Carrillo La Loca se cae incluso al suelo y Maroto se vuelve a cortar las manos con los cristales de la copa rota.
El joven Montesinos es el único que permanece en pie, con una media sonrisa serena y sin apartar la vista del banquero.
—Si lo deseáis –silabea con calma–, os presento a mis amigos y os tomáis algo con nosotros. Podemos leeros, incluso, un nuevo poema del gran vate granadino Isidoro Capdepón. Es un poema hondo, alhámbrico, nazaricista, albaicinante, generalífico y no sé cuántas cosas más. No os vais a arrepentir.
Las risas llegan al paroxismo entre la caterva de poetas ebrios. Paquito Soriano se está ahogando y a lo mejor se muere, pero al resto de borrachos, en ese momento, les da igual. El banquero y su hijo Gregorio giran sobre sí mismos y desfilan dignamente hacia la puerta de salida. Soriano finalmente no se ha muerto y consigue encadenar algunas sílabas.
—Dejadme hablar. Quiero hablar. Necesito hablar –eleva la voz.
Los demás, con la carcajada ya medio domesticada, van haciendo silenciosas ofrendas al joven Montesinos. El primero es Manuel Pizarro, que deposita ante él la flor de lis que adornaba el ojal de su chaqueta. El Lucero desdobla el poema de Isidoro Capdepón, lo besa reverencialmente y se lo entrega al chaval. Miguel Pizarro desata de su cuello el foulard de seda con motivos orientales y se lo ata a Montesinos a modo de turbante. Carrillo La Loca se corta un mechón de pelo y lo envuelve en una servilleta. El periodista Carnero desengancha su reloj de oro y también se lo entrega. Finalmente, Maroto se acerca por la espalda del chaval, aprieta uno de los cortes que se ha infligido en las manos y, gota a gota, va dibujando en la mesa un exacto corazón de sangre.
—Quiero proponer junta extraordinaria de la hermandad putrefaccionaria del Rinconcillo –declara Paquito desde lo alto de sus dos metros de estatura–. ¿Votos a favor?
Todos yerguen la mano.
—De acuerdo, aunque en mi calidad de presidente fundador hubiera convocado la junta igual.
—¡Viva la democracia! –grita Carnero.
—Arriba el unipersonalismo democrático –corea Maroto.
—Gracias, gracias –los labios gruesos y sensuales del dandi Paquito se humedecen antes de continuar, preparándose para una extensa alocución–. Salvas hemos derrochado en la recepción de nuestro nuevo amigo. Depositado ante él ofrendas de oro, seda y sangre congratulándonos de su valor y joven entereza. Ah, dulce amigo. Las cabezas antes laureadas son las que primero rodarán, pero tu ejército, éste tu ejército, caerá antes que tú en el campo de batalla. Arrogante ante los poderosos, delicado con los poetas, cariñoso con los bufones y que hace reír a las damas. Así eres tú, porque, aunque no te conozco, ya te adivino, como adivinó la luna al sol la primera vez que vio su luz –aplausos; Paquito los acalla con un gesto senatorial de mano–. Como oficiante saturnal de esta hermandad litúrgica, propongo el nombramiento de Manuel Fernández-Montesinos Lustau como centurión de nuestros líricos ejércitos. ¿Votamos?
—Alto, senador. Un apunte breve –irrumpe el periodista Carnero con la garganta gorgoteando ginebra.
—¡Redundante! –le grita Lucero.
—Tienes razón, músico. Disculpad la torpeza de mi verbo. Pero Roma decayó en Imperio, insultó la delicada herencia democrática de Helena, ensuciando los mares, de las Cícladas al Dodecaneso, con la avaricia y la mezquindad de sus centuriones –Carnero toma aire e intenta escurrir la ginebra que gotea de su brillante cerebro–. No es Manuel centurión, es un niño poeta. Y niños poetas es lo que necesita el futuro de España y de Granada. Como demócrata, propongo el nombramiento de Manuel Fernández-Montesinos eh...
—Lustau –completa divertido el neófito.
—De Manuel Fernández-Montesinos Lustau –pausa enfática antes de gritar– como futuro alcalde de Granada.
—Brillante, compañero Carnero. Brillante –atrona Paquito sobre las entusiastas salvas de aplausos–. Ponte en pie, mi sabio efebo.
Montesinos obedece con el turbante aún cubriendo su cabeza y la flor de lis muriendo lentamente en su solapa.
—Por la autoridad que me otorga mi conocimiento cabalístico del porvenir, la compañía de esta ralea de borrachos y gitanos geniales, mi extensa cultura genital y nuestro insobornable afán por convertir toda la extensión de la Alhambra en un enorme Valhalla sicalíptico donde hombres y mujeres y todos los demás sexos folguen en lúbrica libertad, yo te nombro, solemnemente, futuro Alcalde de Granada.
Aplausos y vítores acallados por lentos ademanes de Montesinos.
—Con honor acepto el nombramiento. Y acato las altas responsabilidades que me habéis conferido. ¡Muera Granada, viva Granada y eternidad incorrupta para Isidoro Capdepón!
—¡Muera Granada, viva Granada y eternidad incorrupta para Isidoro Capdepón! –repite el coro.
—¡Navarricooo! ¡Trae champán! ¡Doce botellas de champán!
Las campanas de Granada desincronizan la una. La madrugada se ha puesto fría y el taconeo de los rinconcillistas, en huida hacia sus casas, es lo único que se escucha en la plaza del Campillo. El gigante Paquito Soriano sujeta de un brazo a Carnero y de otro a La Loca Carrillo, que han perdido la consciencia. Montesinos ha querido devolverle a Carrillo su reloj de oro, pero el periodista ha respondido: «La libertad necesita tiempo. Y no me vuelvas a insultar. Mi tiempo es tuyo». Maroto y Almagro se tambalean mientras discuten si los versos de Zorrilla «¡Dios os dé tanto placer / como con ellos me dais! / Si un día España dejáis, / como a mí os haga volver» son simplemente cursis o estrepitosamente horteras. Barrios y Mariscal están vomitando en la misma esquina y se ensucian con reciprocidad camaradesca sus respectivos pantalones. Los que se mantienen medianamente verticales huyen hacia la Manigua, el barrio de las putas. Lucero y Montesinos, aún tocado con el foulard a modo de turbante, caminan calle abajo sin esperarlos.
—Es increíble que esto pueda pasar en Granada –dice Montesinos.
—Todos las noches, casi.
—No sabía que existían los poetas vivos, ¿sabes? Creí que todos los poetas eran como Manolo de Góngora.
—¡Los poetas vivos! Se te ha contagiado la enfermedad de Paquito Soriano, ten cuidado.
—¿Qué enfermedad?
—La genialidad sin querer.
—Vaya, gracias.
Montesinos se resbala y está a punto de caer.
—Estoy borracho –dice.
—Y yo –redunda Lucero–. ¿Vas a volver a casa así después de la que le has montado a tu padre?
—Qué remedio.
—Vente a mi casa. Un rato. Preparo café y te recuperas un poco.
—No quiero molestar.
—No nos va a escuchar nadie. La casa es grande.
—Vamos, entonces. Café. Necesito café. ¿Sabes que es la primera vez que me emborracho?
—Pues te ha salido estupendamente. Vivimos en la Gran Vía, aquí al lado.
El 34 de la Gran Vía es un caserón de piedra y tiene tres plantas y un sobrado, altos balcones, rejas de forja y relieves embellecedores tallados con mimo y con dinero. No hay luz. Montesinos y Lucero ascienden despacio, aplacando los gemidos sensuales de las escaleras de madera bajo sus pies, guiándose sólo por el tacto de la barandilla de bronce. Lucero abre la pesada puerta, enciende una luz del pasillo y entran. El silencio ni respira. Caminan con cuidado hasta llegar a un pequeño recibidor y se les enciende la luz en todas las narices. Lucero hasta ha pegado un gritito. Montesinos, debajo de su turbante, se ha puesto pálido. Sentadas en los butacones y en camisón, doña Vicenta y Conchita miran a la pareja con aire divertido. Montesinos echa la mano al turbante, pero la voz de Vicenta lo detiene.
—No. No te lo quites. Te prohíbo que te quites el turbante.
—¿Qué hacéis aquí a estas horas? –Lucero procura revertir la situación fingiéndose enfadado. Conchita no puede apartar la vista de Montesinos mientras intenta no reírse. Hasta se ha olvidado de cubrirse las tetas inesperadas.
—Una madre y una hija tienen que hablar a veces.
—¿A oscuras?
—¿Para qué queremos leernos los labios si ya nos oímos? Anda, baldomeros, sentaos un rato con nosotras. ¿No nos presentas a lord Byron?
—Manuel Fernández-Montesinos Lustau, señora, para servirme. Perdón. Para servirla.
Conchita ya no puede más y libera la carcajada tapándose la mano con la boca. Vicenta se levanta, permite el besamanos del joven y lo sienta junto a ellas alrededor de la mesa bajera.
—Ésta es mi hija Concha.
—Encantado –se miran y Conchita vuelve a reír–. ¿Puedo quitarme esto, señora?
—No. ¿Habéis cenado algo sólido? Porque líquido ya veo que sí.
—Sí, mamá. Hemos cenado.
Vicenta coge del aparador una botella de coñac y dos vasos, y sirve generosamente a su hijo y al amigo.
—Bueno, contadnos. ¿Qué habéis estado haciendo?
—Hemos nombrado a Manuel futuro alcalde de Granada.
—¿Los del Rinconcillo? Entonces seguro que lo vas a ser, hijo. Todos los lunáticos son videntes. ¿Tú que piensas, Concha?
Al Lucero se le han atascado las persianas de los párpados ahí arriba. Nunca había visto a su hermana no ruborizarse ante un hombre.
—No sé –contesta con soltura–. ¿No eres un poco joven para ser alcalde de Granada?
Montesinos apura el coñac de un trago para beber valor y, en cuanto se da cuenta de lo que acaba de hacer, se enciende como una lámpara de prostíbulo.
—Futuro alcalde. Para ser futuro alcalde no hace falta ser tan viejo.
Vicenta le rellena la copa y Conchita prosigue el interrogatorio.
—¿Cuántos?
—Voy a esperar a que las mujeres podáis votar. No me interesa ser alcalde de Granada sin tu voto –vuelve a enrojecer y tuerce la cara hacia Vicenta–. Ni sin el suyo, señora.
—Qué galante.
—¿Me podría quitar ya esto, por favor? Me siento ridículo.
—Te lo has ganado.
Montesinos ha regresado a su casa y Conchita ya ha subido a dormir. Lucero acompaña a su madre mientras ella friega velozmente los vasos en la cocina.
—¿Sabes, hijo? Me da la impresión de que tu amigo, hoy, no sólo ha sido elegido futuro alcalde de Granada.
—Ya me he dado cuenta.
Se miran con pupilas chispeantes. Un lejano reloj de pared cuenta las tres de la madrugada.
***
Los cinco alpargateros están sentados a la vera del río Genil bajo la sombra de los fresnos. Hablan poco. Prefieren escuchar el canto del andarrío y de los busardos y el patinaje artístico del agua cauce abajo. Tampoco es que tengan muchas ganas de decirse nada. Ya son las diez y ningún mayoral ha pasado carreta en busca de manos. Como no hay dinero para tabaco, los hombres mascan pajas y hierbas, y economizan las dos botas de vino que comparten. Una la trajo el Reviro, al que llaman así mezclando su Ramiro bautismal con la circunstancia de ser bizco. La otra, el Juanes. Eran para celebrar. El Marranero les prometió que pasaría a por ellos, sin falta, a eso de la primera luz. Pero no apareció, el Marranero. Alguna urgencia o el olvido. O que han traído más gallegos y más portugueses a trabajar a cambio de sopa y alguna promesa.
Olmo, que vuelve a lomos de la mula desde la estación de tren de Granada, los adivina a lo lejos y se acerca.
—Ey –saluda y brinca al suelo.
—Ea –le devuelven los demás la cortesía.
—¿No pasan trenes hoy? –pregunta Reviro con maldad.
—Pasan –contesta Olmo–. Pero hoy me han mirado mal.
Reparten una risa perezosa entre los cinco. Olmo se sienta.
—Aquí tampoco hay jaleo, ¿eh?
—Ya ves tú.
Olmo ofrece tabaco y todos se ponen a liar en silencio. Él sí suele trabajar. Los factores de la estación aprecian sus hombros poderosos y su estatura. Tres pesetas y dos reales por catorce horas. No está mal. Cinco perras gordas más que los braceros.
—¿Le va creciendo a tu hijo el brazo? –pregunta Donato con la primera calada.
—No, sigue igual –contesta Olmo sin ofenderse. Todo el mundo sabe que Donato es algo tardo y que vive en la ilusión. Es el único de ellos, además de Olmo, que se ríe casi todos los días.
—Ayer desembarcaron veinte de Badajoz con cara de hambre –informa Olmo.
—Cabrones –mastica Manuel.
—A ésos fue a los que se llevó tu Marranero –le escupe Reviro al Juanes.
—No –corrige Olmo–. Pregunté. Venían para García.
—Cabrón –mastica Manuel.
—Ayer estuvo en la estación otra vez.
—¿Quién? –pregunta Donato.
—García. Charlando con el Ratón –continúa Olmo.
—No nos vuelvas con las mismas otra vez, Olmo, cojones. Que tenemos familia.
—A ver cuánto nos dura la familia.
—No jodas, ¿eh? No jodas –protesta Reviro.
—Y a ver cuánto duramos nosotros –Olmo dedica un minuto a mirar los árboles y el río antes de seguir hablando–. Sesenta quintales de patata. Para los alemanes.
—Un cojón de quintales –calcula Donato.
—¿Va solo, García?
—No, va a pachas con Roldán.
—Cabrones –mastica Manuel.
El sol de septiembre ya aprieta. Pero a la sombra se está a gusto. Un carro de bueyes cargado de paja da pereza al camino. Los hombres lo miran pasar. Largo rato. Hasta que se pierde tras el resalto, los alpargateros no apartan sus miradas lentas de él.
—Lo embarcan el domingo en el apeadero viejo de El Trébol –dice Olmo como si no hubieran pasado los minutos.
—Que te calles –se revela, otra vez, Reviro.
—Yo voy si tú vas –se arranca Manuel.
—Aunque sea sólo para joder –dice Olmo.
—Si es para joder, yo también voy –dice el tardo Donato riéndose.
Por el resalto del cerro aparece ahora una calesa descubierta. Los hombres vuelven la vista para seguirla también. Va ligera. Olmo encoge los ojos para distinguir a doña Vicenta y a Lucero. Levanta la mano para saludar a la maestra de su hijo, pero ella va enfrascada en su conversación y no lo ve.
—Cabrones –mastica Manuel.
La calesa es de madera basta, fuerte, de ruedas recias. El Lucero lleva las riendas. Va con la cara tensa porque nunca se ha entendido muy bien con los caballos y no consigue que aminoren la marcha para acolchar los baches del camino terrero. Su madre se agarra con fuerza al pescante y va dando brincos, pero está contenta y habladora porque la mañana está fresca y limpia, y el paisaje del verano tardío en la Vega presenta esa tristura chopinesca que tanto consuela a los ciclotímicos como mamá.
Con dificultad, el Lucero consigue convencer a los caballos para que se desvíen del camino y se internen en un bosque de robles y algarrobos. Por fin, ha logrado que troten al ralentí. Bajo la sombra espesa del robledal hace hasta frío. El Lucero detiene el carro al pie de un cerro soleado invadido de abrótanos.
El gitano Ramón vive a las afueras de Chauchina, en una cueva natural que alumbra con lámparas de petróleo
—¿Pero cómo es que conoces tú este sitio?
—Me trajo el tío Baldomero cuando yo tenía tres años. Y, cuando me hice mayor, volví muchas veces. Es el mejor luthier que hay en Granada. Aunque él ni siquiera sabe lo que es un luthier.
—Ay, hijo. Ni falta que le hará.
El Lucero descorre la cortina que protege la puerta de la cueva.
—Ramón.
—Pasa, pasa.
—Vengo con mi madre. Ramón, ésta es Vicenta.
La cueva huele a humo y a fuel, y a fresno también huele, a tomillo y a serrín, a potajes y a otros olores indescifrables. Una especie de tablón de carpintero, pero de menor tamaño, soporta la siesta de una guitarra a medio hacer. Hay guitarras incompletas por todas partes, flautas de ébano y de boj, panderetas de piel de becerro y de guarro, y muchas otras maravillas. El Lucero está fascinado, coge una pandereta y acompaña con ella una canción bailando torpemente alrededor de su madre:
Vestida de raso verde
desde abajo para arriba,
pandero lleva en sus manos,
ricos romances decía.
—Este hijo suyo –se chotea el gitano Ramón.
El gitano Ramón debe de andar por los ochenta. Tiene los ojos rasgados tan pequeños que parecen dos arrugas más. Las aletas de su nariz grande se desploman a los lados como los labios de un mastín español, y bailotean cuando el gitano resopla.
—Aquí tienes, Lucero. A la medida.
Con orgullo, Ramón le tiende al Lucero un violín muy pequeño, de no más de cuarenta centímetros.
—¡Qué preciosidad! –exclama Vicenta.
—Trae que lo oigas –ordena el luthier.
Y se pone a tocar una melodía veloz y dicharachera que llena la cueva de un aire circense. Al terminar, las cajas de las guitarras suspiran un temblor hondo de madera. Ramón guarda el violín en una pequeña funda de piel de oveja y se lo entrega a Vicenta.
—Téngalo usted, que ahora su hijo y yo tenemos que arreglar asuntos y a lo mejor nos pegamos.
—¿Cuánto? –pregunta el Lucero.
—Doscientos reales lo menos.
—Eso no lo valen ni los violines grandes.
—Los pequeños son más reviraos de apañar. La afinación.
—Cien –retruca Lucero.
—Ciento cincuenta.
—Esa cantidad no tiene matemática. Ciento cuarenta, que son siete duros.
—¿En duros quieres pagarlo? –el gitano piensa–. Pues diez duros.
—Eso vuelven a ser doscientos reales.
Vicenta los observa atónita y fascinada.
—Bueno, pues lo que tú me digas.
Lucero saca ocho duros y se los da al gitano, que los cuenta con una sonrisa en su boca de dientes inexplicablemente perfectos.
—Pero ahora me vas a tener que decir lo que es el duende –exige Lucero.
—Ya empezamos, hijo. El duende se viene o no se viene. No se puede explicar. A ti te va a venir un día, estoy seguro.
Camino de Asquerosa, mientras brincan sobre la calesa por los caminos terreros, Vicenta, que ha estado muy callada todo el rato, pregunta:
—¿Y qué es eso del duende?
—Debe ser como explicarle a un esquimal la primavera. El tío Baldomero tampoco me lo supo decir nunca.
—Pues déjate de duendes y estudia más, que vas a acabar siendo el peor abogado de Granada. Un abogado de pleitos pobres.
—Ojalá –sonríe Lucero.
Después de la siesta, en el salón de la casa de Asquerosa, don Federico está preparando las escopetas. El Lucero y Vicenta leen, un poco molestos con el trajín ruidoso del padre, que no para de hablar con Frasquito. Es la hora de la paloma alta, la caída de la tarde. Sentarse debajo de unos álamos o de los fresnos con la escopeta entre las piernas y bebiendo luz. Una gorra de visera corta calada para que el sol decline sin incordiar. La vista al cielo, a la espera del aleteo rectilíneo, a veces solitario y a veces parejo, de la paloma que se acerca alta y desprevenida.
—Venga, Lucero, coño. Vente a matar unos pájaros –truena el padre.
—No.
—Pues vente a mirar –le pide Frasquito.
—Marchaos ya –protesta Vicenta–. Y dejadnos en paz, que así no hay quien lea. ¡Qué cargación!
—Qué bonito. Cargación –masculla el Lucero sin levantar la vista del libro.
—¿Y yo puedo ir?
—¡La que faltaba, Isabelita! –Vicenta deja vencerse el libro en el regazo–. Nos ha salido una niña bolchevique, Federico. No hace otra cosa que revolucionar.
—Pues corre al confesor, esposa, que entonces no es mía —contesta el marido–. Venga, Frasquito, que se va a hacer de noche.
—Ay, sí. Iros ya. Y llevaos también a Isabelita. Y quedaos toda la noche cazando gamusinos, que me ha dado tía Aurelia una receta muy rica para escabecharlos –suspira Vicenta.
Lucero vuelve a reírse entre dientes, sin levantar los ojos de la lectura. Pasan las horas. La luz va decayendo. Vicenta se ha dormido con el libro en el regazo. Es un ejemplar de Soledades que Machado le regaló en junio al Lucero, cuando se conocieron en Baeza. Él también deja su libro, se levanta despacio, abre la tapa del piano y recorre la epidermis de las teclas sin pulsarlas, leyendo una partitura de Debussy. Tocándola en silencio para no despertar a su madre. Agitando los hombros como poseído por una música que sólo suena en su cabeza.
—¿Qué haces, loco? –pregunta Vicenta desde su modorra.
—No despertarte –continúa el Lucero con su pantomima y, de repente, sin cambiar de actitud, empieza a aporrear exquisitamente el primero de los Arabescos. Toda Asquerosa se llena del arabesco dulce y algo histérico de Debussy.
Paquita Alba, la vecina, que está sentada a la fresca en la acerilla, escucha un rato, cierra los ojos y dice:
—Ya está el jodío zángano armando ruido.
Recoge su silla de madera azul y cular de paja, con muy mala leche, y se entra en casa dando un portazo.
***
Yo llamo «el duende» en arte a ese fluido inasible, que es su sabor, su raigambre, algo así como un tirabuzón que lo mete en la sensibilidad del público.
FGL
***
La habitación del Lucero en Asquerosa es la más pequeña y humilde de la casa, pero la ventana está orientada hacia el arco de la luna, que, cuando está llena, alumbra casi toda la noche. Pasan ya de las doce y el aire sólo trae las voces de las cigarras y las ranas, y un poco de frío húmedo. Una lámpara de aceite, sobre la mesilla, ilumina el cuaderno en blanco. Lucero, en la cama y totalmente vestido pero descalzo, mantiene el lapicero sobre el papel, inmóvil y oblicuo como el mástil de un velero embarrancado.
Un suave tableteo de cascos de caballo se acerca desde lejos. Lucero no se mueve ni levanta la vista. Parece incluso que no respira. De cera. La luna no entra aún por la ventana. Una mariposa de luz revolotea alrededor de la lámpara hasta quemarse y morir. Dos salamandras, petrificadas como el Lucero, acechan mosquitos pegadas a la pared blanca en que se apoya el cabecero.
—Entrarán los asesinos y te asesinarán, si dejas la ventana abierta.
Al Lucero se le salta del susto el lapicero y la primera hoja del cuaderno se le descuajaringa. Horacio Roldán, colgado con las dos manos de la ventana y asomando solamente la cabeza, se ríe sin meter mucho ruido para no despertar a la familia.
—Ojalá te caigas y te esolles, maricón –susurra Lucero.
Con agilidad, Horacio se alza a pulso y entra en la habitación llenándola con sus movimientos que todo lo tocan y todo lo auscultan de nuevo, como si no hubiera entrado allí ya un millón de veces. Tras recorrer toda la geometría del cuarto, pega un brinco y se queda sentado en la cama al lado de su primo.
—¡Quítate los zapatos! –grita en susurros el anfitrión–. ¡Sólo a los muertos los acuestan con los zapatos puestos!
Horacio obedece riéndose. Su risa tiene un punto travieso y bellamente diabólico. Su camisa de holanda blanca está llena de hombros, a pesar de que sólo ha cumplido dieciséis años. Lucero lo mira y sonríe complacido. Hablan en susurros y, a cada tanto, Lucero tuerce la vista hacia la puerta con miedo a que pueda aparecer alguien.
—A pesar del susto, gracias por la visita. Hoy es un día muy importante para mí.
Horacio abre unos ojos muy grandes y de un marrón verdoso algo mefítico.
—No jodas. ¿Ha sido con Adelaida? –pregunta Horacio.
—¿Qué dices? ¿Quién es Adelaida?
—La chica del Corpus Chico, la guapa. ¿Te has estrenado?
—No tienes remedio, Horacio. Vete a la Manigua.
—Yo ya he ido. Tres veces. Lo digo por ti –dice Horacio abrazando a su primo por el hombro y atrayéndolo hacia sí con gestos de falsa sensualidad grotesca en los labios.
—¡Suelta! ¿Qué dices? ¿Has ido?
—¿Qué iba a hacer? ¿Follarme a la nariz de gancho? Prefiero pagar.
—Eres un degenerado.
Horacio enciende un cigarro ignorando las protestas de su primo. Usa como cenicero el vaso de agua de la mesilla. La luna ya asoma por la ventana y Lucero apaga la lámpara de aceite.
—Entonces, ¿por qué hoy es un día muy importante para ti, si no la has metido? –pregunta Horacio con sorna.
—Ya tengo oficio –responde muy serio el Lucero.
—¿Vas a llevar las cuentas a tu padre? –se asombra Horacio.
—¿Qué dices? Voy a ser poeta.
Horacio tuerce una mueca de decepción, aspira una larga calada y deja la habitación hecha un Londres antes de replicar.
—Bueno, eres rico. Te puedes permitir no hacer nada.
—Ser poeta no es no hacer nada –protesta Lucero.
—¿No? A ver –Horacio se inclina sobre su primo y recoge el cuaderno abandonado sobre la cama; va pasando las páginas violentamente, con gesto profesoral–. En blanco, en blanco, en blanco, en blanco... ¡Vaya oficio!
—Vete a la mierda.
El Lucero le arrebata el cuaderno, enfurruñado, y lo arroja al otro extremo de la habitación.
—Coño, primo. No trates así tus obras completas.
La cara colérica del Lucero empieza a temblar en la comisura de los labios hasta que estalla en carcajada. Horacio tampoco puede evitar la risa. El ruido de una puerta al fondo del pasillo rompe su hilaridad. Horacio salta de la cama, se pone los zapatos, corre hacia la puerta, se detiene y se vuelve como si hubiera olvidado algo, besa a su primo en la frente y huye por la ventana como un Rocambole de aldea.
—Hijo –es la voz de Vicenta a través de la puerta–. ¿Te pasa algo?
—No, madre –Lucero esconde el vaso con la colilla en la mesilla de noche–. ¿Por qué?
—Me había parecido oír risas.
—Es que estaba leyendo a los hermanos Quintero, mamá.
—¿A los hermanos Quintero, tú?
Lucero se tapa la boca con la mano para ahogar otra risotada. El galopar del caballo de Horacio Roldán se pierde hacia los marjales.
***
El viento mañanero levanta tolvaneras en la plaza de Asquerosa. Olmo, Manuel y Donato el tardo hacen corro con otros cinco alpargateros hablando a media voz y con los ojos semicerrados para que no los apague el polvo que levanta el ábrego.
—Nosotros vamos a ir –dice Olmo.
—En la cárcel voy a tener menos jornal que aquí, Olmo. Y tengo tres criaturas –responde uno.
—Yo dos.
—En la cárcel, por lo menos, vas a ser una boca menos que alimentar –argumenta Olmo.
Se vuelven al escuchar un trote de caballos que se acerca desde el fondo de la calle Mayor. Distinguen a don Alejandro Roldán sobre su caballo tordo escoltado por los alazanes de su hijo menor, Miguel el Marquesito, y de Horacio. A pesar de que la plaza está diáfana, porque es domingo y los que no están en el campo han ido a la iglesia, los tres jinetes hacen desfilar sus monturas hacia los braceros obligándolos a disolver el corro.
—Mierda de alpargateros –escupe el Marquesito.
—Si sudaran en vez de hacer tanta revolución... –masculla don Alejandro sin dirigirles ni una mirada.
—Cabrones –musita Manuel cuando se han alejado lo suficiente.
Los braceros se despiden con desgana y dejan a Olmo, Manuel y Donato solos en la plaza. Desde allí pueden observar cómo el trío de los Roldanes descabalga frente a la puerta de García. Una doméstica les abre y suben hasta el despacho de don Federico. No es una estancia amplia y sólo la mesa, los anaqueles y el armero de nogal, con seis escopetas apuntando al techo, delatan dinero. Los sillones están raídos, no hay cortinajes en las ventanas, las paredes tienen manchas de humedad y la madera del suelo ha ido perdiendo el color y combándose por la humedad perenne del aire de la Vega. El patriarca de los Roldán entra y cierra la puerta con tal violencia que está a punto de arrancarle un brazo al Marquesito .
—Eres un hijo de perra, Federico –brama don Alejandro.
—Qué sorpresa más agradable e inesperada –responde sonriente don Federico–. Sentaos, sentaos.
Don Alejandro bufa un par de veces antes de sentarse, dar un fuerte golpe de bastón en el suelo y preguntar:
—¿Qué tal Vicenta? –truena el terrateniente de ojos opacos.
—Bien, bien. Y yo también estoy perfectamente. ¿Qué tal estás tú?
—Jodido, Federico. Estoy jodido y harto de ti.
—Tranquilízate, hombre, que te va a llevar un miserere. ¿Quieres un coñá?
—Bueno, pero dos dedos meñiques, ni una gota más –conviene don Alejandro.
Roldán tiene 47 años, diez menos que García. Pero viéndolos frente a frente se diría que es al revés. Más bajo que su primo y de complexión menos musculosa, a don Alejandro lo han envejecido una gota muy mala de curar en la Vega y una mala leche muy difícil de curar en cualquier parte. A un gesto de García, los dos Roldanes pequeños se acomodan en sendos butacones. Don Alejandro huele el brandi con delectación antes de saborear el primer trago.
—Bueno, ¿a qué debo el honor? –pregunta García.
—No me jodas, Federico. ¿Cómo me has podido hacer esto? Nuestros hijos se han criado juntos, coño. Y nosotros nos hemos criado juntos.
—Negocios. Nada personal.
Lo que ha hecho don Federico es adquirir, poniendo como testaferros a sus hermanos y sin hacer mucho ruido, la práctica totalidad de los terrenos de Zujaira donde se está construyendo la nueva azucarera San Pascual, propiedad de los Roldanes1.
—¿Cómo que negocios, Federico?
—Compré una tierra que se va a revalorizar, simplemente.
—A costa de San Pascual, que es mía.
—Bueno, tuya... –tercia García–. Eres accionista.
—¡Bah! –exclama Roldán antes de echar otro trago al gaznate–. ¿Cómo te enteraste?
—La información es negocio. El primero que se entera de algo, hace un negocio; el segundo hace una inversión; el tercero asume un riesgo, y el cuarto suele arruinarse.
—Ni algunos accionistas sabían dónde se iba a construir. ¿Cómo te enteraste? –insiste.
Don Federico guarda silencio sin apartar la vista de los ojos de su primo. Pasan los segundos sin que ninguno de los dos abra la boca ni desvíe el duelo de miradas. Finalmente, García le sirve más brandi y después rellena su propia copa.
—No te enfades, primo. No interferiré más en San Pascual.
—¿Ah, no? ¿Y si le resta venta a tu Nueva Rosario? –pregunta maliciosamente Roldán echando el cuerpo hacia delante.
—Eso no va a pasar, Alejandro. Al revés. Cuanta más producción haya en la Vega, más se fijarán en nosotros los compradores. Negocios, Alejandro. Como lo de esta noche. A veces los hacemos juntos y otras vamos cada uno por un lado.
Don Alejandro clava la vista en el suelo y golpea varias veces la madera combada con el bastón.
—Tienes que cambiar este suelo –dice.
—Me gusta así. Tiene tantos desniveles que me creo que piso campo.
—Yo no voy a ir con vosotros esta noche, Federico.
Por primera vez, en el gesto de García asoma una arruga de preocupación.
—¿Qué quieres decir?
—No, no. No es eso. Te he traído el dinero –deja un fajo de billetes sobre la mesa–. Quiero decir que no voy a ir personalmente. Estoy mayor para andar trotando de noche por los caminos.
—No agonices, primo, hombre –se queja, cariñoso, don Federico–. Te estás haciendo viejo de tanto pensar que eres viejo.
—Está decidido. ¿Tú vas a ir?
—Hay luna llena, Alejandro. Me encanta cabalgar con luna llena. ¿A quién vas a mandar tú para que te organice la gente?
—Trescastro.
—Coño, mi querido diputado provincial. Tendré que evitar decir nada inteligente durante un par de horas.
—No te va a costar mucho, cabrón.
Roldán ha dejado la vista fija en el armero donde descansan las seis escopetas. Se levanta lentamente y se acerca a las armas. Coge una de ellas.
—¿Qué es esto? –pregunta mirando el arma con admiración.
—La Browning de carga automática. Me la trajeron de Albión.
—¿Doce?
—Sí, también hay del diez.
—Es..., es una maravilla –tartamudea Roldán como el niño que ve a su primera mujer desnuda–. ¿Cuánto te ha valido?
—Te la regalo, primo –dice don Federico.
—Vete a la mierda.
—Que sí, hombre. Que te la lleves.
Forcejean durante cinco minutos discutiendo e intentando que el contrario se quede con la Browning. El Marquesito observa la estampa muy serio y Horacio muy risueño. Finalmente, el poder suasorio de don Federico se impone y Roldán se queda con el arma.
—¿Está cargada? –pregunta.
—No.
—¿Estás seguro?
—No la he estrenado y aquí no entra nadie sin mi llave.
Roldán apoya el cañón de la escopeta en el estómago de don Federico mientras enseña una mueca perversa.
—Pero esto no significa que te perdone, cabrón.
—Ya lo sé, hombre. Ya lo sé –se ríe don Federico.
—Te voy a devolver la jugada, perro.
—Estoy seguro, primo.
Sueltan una carcajada los dos y se palmean las espaldas. Antes de cerrar la puerta tras de sí, con la escopeta en la mano, Roldán se vuelve hacia su primo.
—Me la vas a pagar, ¿eh? No sé de qué me río, pero me río, cojones. Adiós. Saludos a Vicenta y a los chicos.
—Y tú no bebas tanta bilis, primo. Que está más bueno mi coñá.
Cuando se queda solo, García se vuelve a sentar, posa los pies encima de la mesa, enciende un gran cigarro sin haber borrado aún la sonrisa de la boca y se queda mirando el enturbiarse del cielo de la mañana de domingo a través de las ventanas.
***
Vicenta lee en la cama. Mira la hora, las once y cuarto. Cierra el libro. Escruta los ruidos de la casa con atención, casi sin respirar, pero parece que hasta los mosquitos se han ido a dormir. Sonríe. Aprovechando que los chicos salieron de excursión en bicicleta hasta el embalse de Cubillas, ha pasado la tarde haciendo el amor con su marido. Suspira, arroja el libro en el butacón, se coloca una toquilla sobre los hombros y sale del cuarto. Encuentra a don Federico en el salón. Vestido con ropa de montar.
—¿Qué haces vestido así?
—Perdona. Pensé que te habías dormido ya.
—Pues no. No me he dormido.
Se acerca a ella y le besa los labios.
—¿No estás cansada?
—No. ¿Por qué iba a estarlo? –se burla ella–. ¿Vas a salir?
Don Federico la obsequia con una mirada falsamente reprobatoria antes de besarla otra vez. Ahora más lentamente.
—Mira qué luna –la lleva de la cintura hacia la ventana–. Necesito un poco de aire. Voy con la Zaína a cabalgar un rato.
—Me cambias por un caballo.
—Una jaca –corrige él.
—Bueno –Vicenta hace un puchero infantil–. Pero vuelve enseguida.
—Súbete, anda.
Se besan de nuevo y don Federico espera a escuchar el cerrojo del dormitorio antes de salir. Cuando se dispone a embridar a la Zaína, piensa un poco y regresa a la casa. Coge una de las escopetas del armero, la carga y guarda varios cartuchos más en los bolsillos. Con la escopeta al hombro, monta y trota hacia la alquería del Fanega.
No se percata de que su mujer está en la ventana, y de que aprieta los ojos extrañada para cerciorarse de si es o no una escopeta lo que lleva su marido al hombro para cabalgar en una noche de luna. Vicenta no se separa de las cortinas hasta que la Zaína y el jinete se convierten en sombras del camino.
Don Federico cabalga sonriente, disfrutando del aire de una noche fría y húmeda. A esas horas son más intensos los aromas de los magnolios, del tomillo perro, de los álamos y de los cipreses, de las buganvillas y del macasar. A don Federico le fascina tanto la tierra que hasta los efluvios densos de las porquerizas le enamoran el olfato.
Va atento a los ruidos de la noche, porque con el Tío Paje en la Vega es posible que algunos miembros de la Guardia Real anden vagabundeando en busca de cosas raras. La luna alumbra los perfiles de las lomas con nitidez y la Vía Láctea está tan densa que parece una corrida de Dios.
Cuando atisba las tenues corrientes de luz que escapan del interior de la alquería abandonada del Fanega, acelera el trote. Enseguida distingue la decena de carros alineados esperando a ser cargados por los braceros para llevarlos hasta el apeadero abandonado de El Trébol. Al descabalgar, comprueba que casi toda la patata ya está preparada en sacos y lista para salir.
—Vaya noche, diputado –saluda a Trescastro, que está inquieto.
—Vamos con un poco de retraso.
Entran a la alquería y don Federico comprueba que no, que la mayor parte de la carga ya está dispuesta y que hay suficiente tiempo. Aparte de los braceros, descubre en una esquina, sentados y ociosos, a cuatro hombres con escopetas, chalecos sucios y gorras de visera.
—¿De dónde has traído a los hombres?
—De Jaén –responde Trescastro–. Mañana los embarco de vuelta con la paga. Así no hay riesgo de que hablen.
—¿Y a esos otros? –señala a los cuatro hombres armados.
—También. Buenos cazadores. Rápidos. Dos han trabajado de rompehuelgas.
—¿Por qué los políticos de la derecha nunca estáis tranquilos si no vais rodeados de pistoleros?
—Más vale prevenir.
Los bueyes arrancan con sus pesadas cargas, haciendo gemir los ejes. Se han ayuntado cuatro a cada carro para andar más ligeros. Los braceros ayudan a las ruedas cuando los regueros provocados por las lluvias amenazan con embarrancarlas en el camino. Don Federico y Trescastro encabezan sobre sus monturas la procesión. Los cuatro pistoleros del diputado, dos a cada lado de la caravana, escrutan la oscuridad trotando sobre los oteros que orillan el camino. Nadie habla. Sólo se escucha la llantina de los ejes, mugidos ocasionales, jadeos de los hombres cuando hay que desclavar una rueda del surco, herraduras de caballos pisando en piedra, maderas que crujen bajo el peso de la carga, galopes cortos de los pistoleros de Jaén hacia las atalayas. Hasta que una rueda de carro se desencaja, se escucha un estruendo de maderas a punto de quebrarse y los gritos de los braceros intentando, a pulso, impedir que el carro vuelque. Trescastro y don Federico galopan hacia el lugar de la avería y descabalgan de un salto. Don Federico se mezcla con los braceros, se agacha bajo el carro y, con la fuerza de sus hombros, ayuda a sujetar la carga mientras dos alpargateros intentan reencajar la rueda.
—Sigue tú con el resto –le dice entre jadeos a Trescastro–. Si tiene arreglo, nos reunimos con vosotros. Si veo que se hace tarde, dejamos esto aquí y bajamos a cargar el resto.
Trescastro asiente, vuelve a montar y ordena a la caravana que continúe. Cuando se han alejado ya más de un kilómetro del carro averiado, Trescastro intenta encender un pitillo. Le tiembla algo el pulso, pero finalmente lo consigue. Uno de los pistoleros cabalga hacia él.
—Señor, creo que debería apagar eso. Aunque parezca mentira, se ve desde mucha distancia.
Trescastro arroja despectivamente la colilla al suelo después de haber fulminado con el gesto al revientahuelgas. Una mancha blanca en medio del camino le hace entrecerrar los ojos. Levanta una mano y silba. En un instante, los cuatro revientahuelgas han colocado sus monturas junto a él. A medida que se acercan, distinguen las siluetas de tres hombres apostados en el centro del camino. Unos metros más adelante, comprueban que esos tres hombres sujetan tres escopetas a media asta apuntando en su dirección. Los jienenses quitan los seguros de sus fusiles con cuatro veloces clics.
—Apartaos –ordena Trescastro.
Los tres hombres permanecen inmóviles.
—Esa patata no se va a Alemania, diputado –grita Olmo–. Esa patata se queda con nuestros hijos y nuestras mujeres.
—Cabrones –mastica Manuel.
—Llevo prisa, alpargateros. No voy a contar hasta tres.
—No creo que sepas contar, hijo de puta –sonríe Olmo.
—Vamos a seguir adelante. Bajad las escopetas. No os lo digo más.
Olmo sonríe. Manuel tuerce la cara un instante hacia su amigo y también sonríe. El tardo Donato no ha dejado de sonreír todo este tiempo.
—Que te jodan, diputado –grita Olmo.
—Cabrones –grita Manuel.
El gesto de Trescastro es imperceptible y en menos de un segundo los fusiles de Jaén ya han escupido todo el fuego.
Don Federico oye el eco de los disparos repetirse en las montañas de la sierra de Huétor. Suelta el carro y salta a la Zaína sin esperar a sus hombres. Al galope, libra los dos kilómetros que lo separan de la caravana y se acerca al proscenio inverso que forman las monturas de Trescastro y los cuatro jienenses. Cuando ve los tres cuerpos abatidos en la cuneta, saca la fusta, encabriola a la Zaína y cruza la cara de Trescastro. Pero no tiene tiempo a asestar el segundo golpe. Uno de los jienenses lo derriba del caballo golpeándole el costado con la culata. Cuando don Federico se levanta, las cuatro armas le apuntan. Trescastro las manda bajar con un gesto apaciguador.
—No tuvimos más remedio, don Federico. Nos amenazaron.
—Hijo de puta –hace ademán de volver a arrojarse contra el diputado, pero los caballos de los rompehuelgas le cierran el camino.
Don Federico solloza. Se inclina ante los cuerpos de los tres hombres. Donato está muerto, con una extraña sonrisa bobalicona cruzándole, oblicua, el rostro. Manuel no tiene cara ni sonrisa. Olmo lleva la camisa blanca hecha un dos de mayo, pero aún respira.
—Aún no estoy muerto, hijo de puta...
—Tranquilo, tranquilo...
—Remátame, hijo de puta –consigue decir mientras la sangre ya borbotea en sus labios–. Remátame, por tus hijos.
El ruido de los carros bajando al apeadero impide a don Federico escuchar el último aliento del bracero. Se queda allí, junto a él, mirando su cara como si de repente hubiera comprendido las guerras. Sube a la Zaína y monta su escopeta. Cabalga siguiendo las huellas de la reata hasta que llega al apeadero abandonado. Los hombres ya casi han terminado de cargar los fardos en los vagones que Ratón, el factor, ha enganchado vacíos. Los sicarios jienenses no le quitan la vista de encima cuando se acerca a Trescastro. El tren, lentamente, se pone en marcha y se aleja inspirando y espirando, inspirando y espirando, cada vez más rápido, como un ser vivo. Trescastro está contando dinero. Mucho dinero. Acerca su caballo a la jaca de don Federico y le extiende el fajo guardando la distancia. Don Federico lo coge sin dejar de mirarle.
—Que no te vea esa ropa tu mujer –se atreve a decirle–. Te has manchado de sangre.
Don Federico baja la mirada y comprueba que es cierto: su ropa está manchada con la sangre de Olmo.
—Nosotros nos vamos –dice Trescastro–. La Guardia Civil tiene que haber oído el tiroteo y no tardará en aparecer.
Don Federico, desde su jaca, observa a la reata regresar camino arriba. Se descuelga la escopeta del hombro. Quita el seguro. Levanta el arma y apunta a la espalda de Trescastro. Permanece en postura de tiro hasta que la procesión de sombras se pierde tras un cerro. Sólo entonces la baja, vencida. La luna, en el cielo limpio, está llena y roja, y don Federico, aunque intenta evitarlo con todas sus fuerzas, rompe a llorar.
***
Lucero odia los caballos pero ama las bicicletas. «Es porque me da miedo la velocidad. La bicicleta no corre. El que corre es el aire», escribió una vez en un cuaderno olvidado. Ahora pedalea por el fresnedal con el diminuto violín, dentro de su funda de piel de oveja, al hombro. Va deprisa. El cielo de la Vega se ha vestido uniforme de tormenta y, si empieza a caer agua, va a tener que volverse a pie hasta Asquerosa. Cuando divisa la casopa, construida en el claro tras un corredor sinuoso de robles, decelera la marcha. La chabola, pequeña como la de un peón caminero, es blanca y limpia por fuera, y Olmo ha colocado un tablón sobre dos troncos en la fachada, para sentarse con su mujer y su hijo a la fresca, como los señoritos. El niño Ricardo levanta la vista cuando percibe las ruedas de la bicicleta aplastando hojas húmedas.
—¡Lucero! ¡Mamá, viene el Lucero!
En el claro, Lucero se pone a hacer el payaso sobre dos ruedas. Gira enloquecido y cantando música de circo, levantando un pie, después el otro, pedaleando con las manos al aire, se va a caer, engurruñándose en sí mismo sobre el sillín. Aurora ha salido a la puerta y, con sonrisa escéptica, observa el espectáculo al lado de su hijo. Lucero salta de la bicicleta y hace una reverencia antes de acercarse a ellos.
—Buenos días, Aurora. Bienvenido sea yo, don Ricardo.
—¡Bienvenido! –grita el niño, que había olvidado aplicar a gusto del Lucero las lecciones de urbanidad de doña Vicenta.
—Vamos a ver. ¿Ha crecido ya ese brazo?
El niño se levanta la manga y acerca la mano izquierda hasta casi tocar la cara inclinada del Lucero.
—Vaya, parece que no. Pero no hay problema. Mira. Esta misma noche han menguado los violines. Y ahora sólo podrán tocar en el Corpus Chico los violinistas de brazo corto.
El Lucero ha sacado el violín de su funda y se lo ofrece a dos manos a Ricardo, pero el niño está tan fascinado que no se atreve a cogerlo.
—Venga, cógelo.
—¿Y esto para qué es?
—Esto es el arco. ¿Te gusta?
El niño se lleva el violín hasta el banco, se sienta y lo mira reconcentrado, como intentando comprenderlo.
—No tenía que haber hecho esto –le dice Aurora–. La música es para ustedes, no para nosotros, señorito.
Aurora es menuda y bonita, no demasiado bonita, pero tiene un aura triste que la embellece. Sus cejas espesas no la virilizan, al revés, la sobrecargan de una sensualidad excesiva y casi perversa, endemoniando un poco sus ojos pardos y dulcísimos, como si cejas y ojos escenificaran bajo su frente una lucha continua entre el bien y el mal. Lucero ha enseñado a Ricardo cómo sujetar el violín, y el niño, con el horrible rasgueo, ofende a todos los pájaros del claro, que se alejan, sin despedirse, sobrevolando el robledal.
—¿Y tu hombre? –pregunta Lucero.
—No ha vuelto a casa desde ayer. Siempre que se junta con esos amigos revolucionarios, acaban tirados en los bancales con las botas de vino de almohada y, de techo, el estrellar.
De vuelta a Asquerosa, el Lucero se encuentra a Frasquito, Concha e Isabelita desayunando, mientras su madre organiza el trajín diario de las domésticas.
—¿Y padre? –se asombra Lucero.
—Durmiendo aún –sonríe Vicenta.
—No puede ser.
—¿Se estará haciendo viejo, por fin? –bromea Frasquito.
—No caerá esa breva –sentencia Vicenta–. Voy a despertarlo.
Don Federico está tumbado boca arriba en la cama, los ojos abiertos clavados en el techo. Cuando escucha a su mujer acercarse por el pasillo, los cierra y se finge dormido. Vicenta se sienta en el borde de la cama y le besa la frente, las mejillas, los labios. Don Federico abre los ojos y sonríe. Llaman a la puerta. Es Lucero.
—Padre. Sal. Ha venido la Guardia Civil para no sé qué.
Don Federico se incorpora y se viste rápido. Vicenta abre las ventanas del cuarto para que se ventile y hala las sábanas.
—¿Qué querrán? –pregunta sin énfasis.
—No lo sé.
Vicenta baja con don Federico. Los dos guardiaciviles están plantados en una esquina del salón, sin haber aceptado la invitación a sentarse. No es fácil ordenarle algo a don Federico cuando se está sentado.
—Buenos días –saluda el patriarca.
—Buenos días, don Federico. Disculpe la molestia, pero hay orden real de revisar todas las armas de los alrededores. Ha habido una matanza en La Granja.
Don Federico escucha en silencio. Doña Vicenta se lleva una mano a la boca y mira a su marido con ojos interrogantes.
—¿Quiénes son los muertos? –pregunta tartamudeando.
Uno de los números recita de memoria.
—Manuel Fajín Reyes, de Chauchina, Donato Ruiz Formentor, de Alfaje, y Olmo Jesús Romero Vargas, de Alfaje. ¿Los conocía?
—Al último, sí –zanja don Federico la charla–. Suban conmigo. Las armas están en mi despacho.
Arriba, los guardiaciviles apenas se limitan a olisquear las escopetas y admirar su calidad. Cuando se van, informan de que el séquito real vuelve a Madrid por si hay revueltas en la Vega tras el tiroteo. Cuando se cierra la puerta, Vicenta se deja caer en un sillón y llora sin sollozos, sólo lágrimas que resbalan libres por sus mejillas. No separa los ojos de su marido, que va de un lado a otro del salón evitando su mirada.
—El Trece es un cobarde –dice Lucero colocando las manos en los hombros de su madre–. Y éste es un país de cerdos y de asesinos.
Don Federico vuelve la cabeza hacia su hijo con un movimiento brusco. Enseguida vuelve a desviar la mirada y se acerca a un aparador para recolocar un jarroncito que estaba perfectamente colocado.
***
Rigurosamente enlutados, el clan de los García Lorca se abre paso entre la multitud que se ha congregado a las puertas del cuartelillo de Pinos Puente, donde están depositados los cadáveres. Sobre los murmullos de los hombres y los sollozos apagados de las mujeres se oye el violín disonante del niño tullido, que está sentado al otro extremo de la plaza reconcentrado en su concierto.
—Vosotros quedaos aquí –ordena don Federico.
—Yo quiero entrar –replica Lucero con los labios temblándole.
—Yo también –se suma Vicenta, firme.
Don Federico calla y da la vuelta para entrar. Su hijo mayor y su mujer lo siguen. El sargento Biescas los saluda en silencio y los acompaña a una sala en la que apenas caben los tres cuerpos extendidos sobre tablones, dos guardiaciviles y tres mujeres enlutadas de pie ante los cadáveres. La mujer de Manuel solloza y a cada tanto rompe en un gritito sordo y fugaz. La madre del tardo Donato está sentada y con la boca abierta, mirando a la nada. La bella Aurora no llora. Parece serena. Vicenta hace ademán de acercarse a ella. Don Federico la detiene con el brazo. Vicenta le responde con una mirada de odio, pero obedece. A Lucero le tiemblan las piernas, los brazos, los mofletes, las orejas, los labios. En la salita huele a muerte y a nada más.
—¿Quiere usted verlos? –le pregunta el sargento Biescas a don Federico.
—¿Cómo se atreve? –escupe Vicenta.
—No –contesta don Federico.
Se acerca a la mujer de Manuel y le entrega un fajo de billetes.
—Toma. Para que no os falte de nada –la mujer coge el dinero y se abraza a don Federico rompiendo a llorar–. Cuando acabe todo, ven a la casa. Ya te buscaremos algo para que tus hijos...
Don Federico se traba y no sabe qué más decir. Acaricia la espalda de la mujer y se acerca a la madre del tardo. Se acuclilla junto a ella y le pone el dinero entre las manos. La mujer no se inmuta. El patriarca mira a Aurora a los ojos antes de acercarse a ella. Aurora le devuelve la mirada. Coge el dinero de don Federico, levanta la sábana que cubre el cadáver de Olmo, restriega los billetes en el pecho ensangrentado de su marido y se los arroja a don Federico al rostro sin pronunciar palabra. Vicenta sale del cuartelillo en un pronto y cruza la plaza sola. Don Federico y el Lucero la siguen. Vicenta rechaza a don Federico cuando intenta cogerla del brazo. Conchita y Frasquito intercambian miradas inquisitivas al contemplar el gesto de su madre.
La familia camina, solemne, hacia el carro de caballos que han dejado en la calle del Cigüeñal. Cuando están ya muy cerca, Lucero corre y se esconde tras una higuera. Vomita. Vomita mucho. Se le doblan las rodillas y sigue dando arcadas, aunque ya no le queda nada en el estómago. Las desarmonías del violín del niño tullido llegan desde la plaza, retemblando en la paz fría de los cristales.
1 Esta disputa se produjo, en realidad, en 1909.