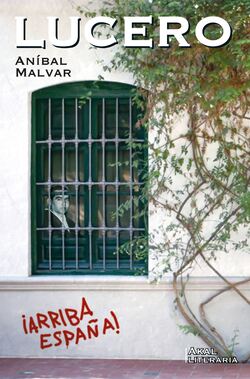Читать книгу Lucero - Aníbal Malvar - Страница 8
ОглавлениеACTO II
NO-DO
En 1917 el mundo cambia mucho y España poco. Black&Decker inventa el taladro eléctrico. En Rusia, la revolución de octubre ha dado el poder a los bolcheviques. La guerra europea ya se juega con cartas marcadas: EEUU decide intervenir y el Reich empieza a desmoronarse. Siempre paradójica, la paz inminente en Europa es una mala noticia para España. Se acaba la bonanza económica alimentada de exportaciones fraudulentas hacia el frente bélico. Los banqueros, los industriales y los terratenientes, como los Roldán o los García Lorca, se han hecho inmensamente ricos. Los pequeños propietarios sobreviven en una economía de subsistencia. Y los jornaleros, como siempre, se mueren de hambre: los precios se han disparado con el auge económico, pero el jornal sigue siendo de a tres pesetas, y la más humilde choza no se arrienda en la Vega por menos de 120 reales al mes.
En plena crisis social, el movimiento obrero está escindido y enfrentado entre socialistas y anarquistas. Los primeros utilizan la huelga como arma. Los segundos, la acción directa, la guerra de guerrillas, el tiro en la nuca o donde acierten. La patronal, muy de ir a misa, tampoco olvida la espada: sus pistoleros y esquiroles organizan razias contra los dirigentes sindicales, que caen como hojas de otoño, pero sin silencio. La Iglesia y el dinero, de intereses confluyentes, tiemblan ante la idea de que una revolución semejante a la rusa triunfe en España, y no escatiman plomo a la hora de defender sus valores espirituales y materiales. La huelga revolucionaria de agosto la solucionan con 71 muertos (del bando obrero), 156 heridos (del bando obrero) y 2.000 detenidos (del bando obrero). Los dirigentes socialistas Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero son condenados a cadena perpetua, pero se presentarán lo mismo a las elecciones de febrero de 1918 y saldrán diputados.
La denominada «gripe española» empieza a matar a finales de 1917. Se llamó así, aunque afectó a todo el planeta, porque la neutral España era casi el único país del continente no sometido a censura de guerra y sólo aquí contaron los periódicos la terrible epidemia, la pandemia más devastadora jamás glosada. Según algunos cálculos, murió por ella el 5 por ciento de la población mundial. En España, la gripe dejó 300.000 muertos. En el planeta, entre cincuenta y cien millones. La Gran Guerra se saldó con ocho millones de cadáveres y seis millones de inválidos. La gripe mató en el continente al doble de gente y en la mitad de tiempo. Dicho sea esto en alivio de belicistas y asesinos, que también son criaturas de Dios, y como tales deben ser consideradas.
***
Granada, 5 de enero de 1918
Nieva en Granada. Violentamente. El ábrego, cabreado y contumaz, revuelve los copos enredándolos en una orgía eléctrica a ras de suelo que impide a los caminantes verse los pies. Todos los tejados están blancos. La Alhambra, toda la colina de Sabika, se levanta esta mañana como delirio de un pintor drogado que hubiera olvidado colorear las techumbres.
En el salón de plenos del Ayuntamiento, sin embargo, hace calor. Más de un centenar de granadinos, hacinados en el gallinero, no han querido perderse el nombramiento del liberal Felipe Lachica como nuevo alcalde. Sobre todo, por si hay jaleo. En las elecciones de noviembre pasado ya lo hubo. Pistolas y palos. El concejal don Federico García habla desde la palestra, alzando su voz rotunda y ronca para sobreponerla a los constantes gritos, abucheos, pataleos y silbidos que intentan interrumpirlo desde el fondo de la sala.
—La ausencia hoy aquí de los concejales conservadores y romanonistas es un insulto a esta institución y al pueblo de Granada. ¿De qué se quejan? La anulación de los resultados electorales del distrito 3 de San Ildefonso era obligación ineludible de este consistorio –silbidos, gritos, abucheos, pataleos–. Protesten, griten, insulten…
—¡Don Federico! –se yergue el recién nombrado alcalde para atemperar la cólera del tribuno.
—Decenas de testigos certificaron la presencia de hombres armados en San Ildefonso el día de las elecciones. Pistoleros con los que el candidato don Alejandro Roldán intimidó a los electores. Setecientos cuarenta y siete votos fueron cosechados a punta de pistola, señores concejales, vecinos de Granada. No podemos cerrar los ojos ante semejante atropello. Ni el candidato Alejandro Roldán ni el candidato Teodoro Sabrás se hicieron merecedores de la dignidad de subir a esta tribuna.
Durante dos largos minutos, los aplausos de los concejales liberales intentan ahogar los abucheos que llegan desde el gallinero. Don Federico bebe agua y se diluye ligeramente la cólera roja de su cara. Espera pacientemente a que el silencio, o algo parecido al silencio, regrese al salón de plenos.
—1917 ha sido un año especialmente difícil, pero este consistorio afrontó con firmeza la huelga general de agosto…,
—¡Cacique! ¡Asesino! ¡A punta de pistola!
—… La grave epidemia de viruela de septiembre recibió por parte del Gobierno liberal cumplida y enérgica respuesta, que evitó males mayores…
—¡Llenando los cementerios!
—¡No, señor! Cerrando los cementerios, que se habían constituido en el mayor foco infeccioso…
—¡Ni visitar a nuestros muertos nos dejan ya! ¡Bolchevique! ¡Quemaiglesias! ¡Vete a Rusia!
—Cierto que también fue necesario adoptar decisiones impopulares, como la incautación de trigo en los pueblos. ¡Pero es que Granada se quedaba sin pan, señores! ¡Sin pan!
—¿Y por qué no te lo incautaron a ti, ladrón? ¡Mangante! ¡Carterista!
—El establecimiento del denominado por este consistorio «pan de familia» permitió paliar la hambruna de noviembre –sigue gritando, desde el alero de su bigote, el padre del Lucero–. En un momento de precariedad, como el que vivíamos, el pan de familia a 40 céntimos llenó muchas bocas de nuestros vecinos granadinos…
—¡Robándonos a nosotros! ¿Quién nos da pan a los panaderos, ladrón? ¡Bolchevista!
—Por último, y con dolor –la voz del concejal Federico García se ha vuelto honda, lenta–, he de aludir a la vergonzante actitud mostrada recientemente en Madrid por los radicales señores Fernando de los Ríos y Pablo Azcárate. Estos caballeros, obrando con una deslealtad incalificable ante esta institución y ante esta ciudad, osaron cuestionar ante nuestro ministro de Gobernación, el Ilustrísimo Señor Bahamonde, la transparencia de esta corporación. Don Fernando de los Ríos, que se dice socialista y se decía mi amigo, viajó el pasado 22 de diciembre a Madrid con el único afán de socavar nuestra credibilidad y el orgulloso nombre de Granada. A su disposición pongo, don Fernando, la revisión de todos y cada uno de los documentos públicos que obran en poder de este Ayuntamiento. ¿Qué más quiere, viejo amigo, si es que me permite seguir tratándole así?
Un silencio lunar se extiende por el salón de plenos. Todos saben quién es el joven moreno y atildado que acompaña hoy al profesor Fernando de los Ríos en el gallinero. Tiene los ojos idénticos al concejal que interpela al socialista. Quizá yo también hubiera tenido esos ojos.
—Por supuesto que puede seguir llamándome amigo, don Federico. Tanto como a este joven que me acompaña puede seguir llamándole hijo –recita el socialista Fernando de los Ríos.
—¡O hija! –se ríen desde las bancadas los simpatizantes de los conservadores, adoctrinados con minuciosas instrucciones para reventar el pleno.
El Lucero sonríe arrogante al espontáneo que lo acaba de llamar maricón. Don Federico y Fernando de los Ríos, sin embargo, lo encaran con sendas miradas feroces. Un invisible pájaro de violencia sobrevuela el salón de plenos.
—Pero, don Federico –prosigue De los Ríos–, ni su hijo ni este amigo que le habla podemos congratularnos con la forma caciquil y despectiva con que este consistorio ignora llevar a cabo cada uno de los acuerdos pactados con nuestra minoría de izquierdas. ¿Será que ustedes, los liberales de Granada, tienen más intereses comunes con la oposición conservadora y retrógrada que con nosotros? Me temo que sí, señor concejal. Ustedes están aquí para proteger su dinero y sus privilegios mientras el pueblo de Granada pasa hambre. Se enorgullece usted del «pan de familia». Valiente hipocresía, señor concejal. ¿Rebajó usted el precio del trigo que producen sus fincas para contribuir a paliar el hambre? ¿O quizás aprovechó la alteración de mercado que provocaron las incautaciones para hacer lo contrario?
La bancada rompe en aplausos mientras De los Ríos, acompañado del Lucero y de Montesinos, hace un teatral mutis hacia la puerta de salida. Antes de que abandonen el salón de plenos, los corifeos silencian los intentos de don Federico por responder entonando un interminable: «¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón!».
Fernando de los Ríos es bajo, recio, de espesa barba negra, frente extensa, 39 años, catedrático, socialista. Camina sobre la nieve con valentía, a pesar de que el vaho de sus gafas le impide ver más allá de sus narices mientras atraviesan la plaza del Carmen.
—Os veo muy callados. ¿Qué es lo que pensáis?
—¿No cree que sus palabras han fortalecido a los conservadores, profesor? No sé si es una buena estrategia –apunta Montesinos a media voz.
—La verdad nunca es estratégica. Por eso sólo hay una. ¿Y a ti, Lucero, qué te ha parecido?
—Ya sabe que odio la política, profesor.
—¿Por qué? Piénsate bien la respuesta, si eres tan amable.
—No la necesito. Creo que la política sólo sirve para llenar de palabras vacías los periodos de entreguerras.
—¡Oh, no! No me digas que tu amigo Paquito Soriano te ha traducido ya a Oscar Wilde. Jodidos epigramas. Qué bien suenan y cuánto daño pueden hacerle al pensamiento de los jóvenes.
—Mientras me suenen bien, ¿qué importa el daño que me hagan?
—¡Impertinente! ¡Frívolo! ¡Te castigo a pagar los cafés!
—Vaya día tiene usted hoy con la familia García, profesor –se mofa Montesinos.
—Soy un hombre recto rodeado de vanguardistas. Qué condena.
—Los vanguardistas, por lo menos, pagamos los cafés.
—En eso llevas razón, Lucerito. Dejadme pasar a mí primero, así la gente se creerá que me seguís respetando.
Los dos jóvenes, entre sonrisas burlonas, escoltan la entrada del profesor en el café y le obsequian con una reverencia histriónica. La atmósfera está densa de humo proveniente de una chimenea esquinera con mal tiro y madera húmeda. Apenas hay una mesa vacía en el local abarrotado. Innumerables alientos han empañado los espejos para desgracia de los dandis locales, y mucha gente carga paquetes de víspera de Reyes en las manos. El tesón blanco de la nieve ha hipnotizado a De los Ríos, que no aparta la vista de las vidrieras.
—¿No estará usted pensando, profesor? –pregunta el Lucero.
—Rusia –contesta sin desviar la mirada.
—Aquí ya tenemos bastante nieve –interviene Montesinos.
—Pero no tenemos suficiente revolución –se vuelve el profesor hacia él.
—Las revoluciones y la nieve se parecen –medita Lucero–. Son muy hermosas durante un rato, pero se ponen asquerosas en cuanto un hombre pisa encima.
Don Federico García cruza, sin verlos, ante la cristalera del café. Su andar dificultoso va dejando a sus espaldas un reguero de pisadas sucias sobre la nieve. La mano sobre el sombrero para que no se le vuele y un rictus desagradable en la boca. Ha declinado maleducadamente la invitación de sus comilitones liberales a mojar con unos tragos el final de un pleno tenso y agrio. Vicenta me está esperando, ha mentido.
En el portal de su casa, se limpia de nieve el sombrero, las botas y el gabán antes de subir de dos en dos y pisando fuerte los escalones de madera que conducen al piso. Al hacer girar la llave, le inunda de repente una marea de voces infantiles excitadas y gritonas. Isabelita entra a la carrera en el recibidor con los ojos muy abiertos y cara de susto.
—¡Papá, papá! ¡Ha sucedido una cosa horrorosa! –silabea con su pronunciación exquisita de niña cursi–. ¡Los Reyes se han equivocado y han traído los regalos a los pobres un día antes!
Don Federico se agacha y acalla el grito de la niña colocándole el dedo índice sobre los labios.
—¡No! ¡No me voy a callar! ¡Odio a los pobres! ¡Yo también quiero mis regalos hoy!
—¡Tatabel! ¡Cállate!
Vicenta está enmarcada en la puerta del recibidor. Las voces de los niños, en el salón, se han acallado con los gritos de Isabelita, a quien llaman Tatabel para que se calme. La madre coge de la mano a su hija tras pronunciar un hola casi inaudible dirigido a su marido y vuelve a entrar. Don Federico se queda apoyado en la jamba. Una decena de niños sentados en la alfombra observan sus jerseis nuevos, sus bufandas nuevas, sus botas relucientes, sus guantes gruesos de piel. Los Reyes Magos han tenido buen ojo al predecir el mal invierno que van a tener los alumnos de Vicenta.
—Pide perdón, Isabelita –ordena la maestra.
—Perdón.
—Mirándoles a los ojos.
—Perdón.
Ricardo Rodríguez Jiménez ya tiene once años, se levanta ágilmente de la alfombra y se acerca a don Federico. Extiende su brazo atrofiado hacia él antes de hablar.
—¿Se acuerda de mí, don Federico?
—Claro que me acuerdo –se agacha–. ¿Cómo estás?
—Me han traído unas botas de piel de… ¡de piel de elefante! ¡Para aplastar la cabeza de los hombres malos!
Vicenta se ha acercado a la espalda del niño y lo empuja de los hombros para alejarlo de su marido.
—No hay que aplastarle la cabeza a nadie –sonríe tristemente Vicenta–. A los hombres malos hay que enseñarlos a ser buenos, y ya está.
—Bueno, felicidades a todos –se esfuerza en decir don Federico mientras cruza el salón, sorteando envoltorios, hacia el interior de la casa.
—Gracias, don Federico –entona el coro de niños.
Mientras sube las escaleras hacia el altillo, vuelve a percibir las voces del jolgorio infantil. Entra en su habitación y se cierra con llave. Coge una botella y una copa del escritorio y las traslada a la mesilla antes de dejarse caer, con las botas aún puestas, sobre la cama. Se sirve y bebe. Su mirada va de la ventana, que proyecta los tejados nevados de Granada, a su guitarra apoyada en un rincón. Está sucia de polvo y le falta un bordón desde hace ya más de un año. Apura la copa, se sirve de nuevo y vuelve a beber. A veces, el viento del exterior se cuela por las rendijas y golpea la puerta como si alguien llamara. Pero no llama nadie.
***
El primero de mayo de 1918, las autoridades granadinas acuerdan enviar un enorme cargamento de flores a Madrid para celebrar el Día del Sainete. No hay patata en Granada por culpa de los contrabandistas, y el hambre continúa encanijando niños y matándolos. Pero no faltan, nunca en Granada, las flores. Y menos para el Día del Sainete, irremplazable fiesta nacional.
—Granada, flor del sainete –retumba la voz ebria del periodista Carnero en El Rinconcillo del Café Alameda.
—Pues a mí no me parece mal. Un cargamento de flores cruzando España. A Isidoro Capdepón le gustaría –dice Emilia Llanos, la única mujer que disfruta del discutible honor de sentarse en El Rinconcillo.
—Ya os advertí de que no aceptarais a Emilia –interviene el Lucero–. Las mujeres son improbables o imposibles. O las dos cosas, como Emilia –apostilla.
—Ha escrito un libro el Lucero
pagado por su papá.
La niña lo va a comprar,
pues vale a la izquierda un cero.
Todos, menos Lucero y Paquito Soriano, aplauden el recitado de Emilia.
—Dejad tranquilo a la mierda del chaval –ordena el gigante desde la autoridad negra de su chaqué–. Es cierto que Impresiones y paisajes es una cagada. Pero, para que nazcan las flores, antes hay que fertilizar la tierra con pestilentes abonos.
—Coño, gracias –se finge molesto el Lucero–. ¡Navarrico! –llama al camarero–. ¡Un vodka doble con aceituna para olvidar!
—Pobrecito –le acaricia la mejilla Emilia Llanos inclinando su estilizada sexualidad sobre él.
Según el clamor popular, primordialmente masculino, Emilia Llanos es la mujer más bella de Granada. Pelo arrubiado, caído sobre los hombros en ondas melancólicas, cuerpo delgado agredido por dos tetas pugnaces y un culo rotundo, ropa siempre vaporosa envolviéndola como si fuera vestida de cirros, cúmulos, nimbos y estratos. Las mujeres decentes de Granada la apodan La Moderna, queriendo significarla puta.
—Emilia, cásate conmigo –declama Maroto por el micrófono de su martini–. Prometo hacerte eternamente infeliz.
—Qué proposición más tentadora para una granadina… Pero no me atraen los hombres guapos, Maroto. Os miráis tanto en los espejos que os distraéis de adorarnos a nosotras todo el rato.
—Romperé por ti todos los espejos.
—Bárbaro. Blasfemo –le arroja una aceituna a la frente–. Entonces me privarás del sagrado placer de admirarme a mí misma.
—Ay, quién fuera mujer para poder tener esa arrogancia –se lamenta Carrillo La Loca.
—Algún día te arrepentirás de no haber sido hombre, como Boabdil –apunta Gregorio Montesinos.
—Ya salió el hijo tonto del banquero recitando la Historia imperial –le replica su hermano Manuel, futuro alcalde rinconcillista de Granada, golpeándolo cariñosamente en el hombro.
—Así se habla, futuro alcalde. Expulsemos otra vez a los cristianos –Paquito Soriano yergue de la silla su estatura interminable y se dirige con mirada feroz hacia Gregorio Montesinos.
Ayudado por el resto de rinconcillistas, alzan en volandas al joven Gregorio y atraviesan el Alameda hasta la puerta de salida, para relativo asombro de las gentes biempensantes.
—¡Resurja la Granada nazarí! ¡Polvo y olvido a los cristianos!
Arrojan a Gregorio Montesinos, sin contemplaciones, al centro de la plaza del Campillo, en la que, por suerte para el hijo tonto del banquero, nadie ha sugerido nunca construir una fuente, y regresan con normalidad burocrática a sus asientos tras el tablao del quinteto de cuerda y piano, que hoy alienta por Beethoven.
—Cabrones –les insulta el sonriente Gregorio mientras se recompone el traje y el peinado antes de sentarse de nuevo junto a su hermano Manuel.
—Los arqueros de Lord Scale no volverán a pinchar las nalgas de Granada –le dice Carrillo La Loca a Gregorio–. Por mucho que las nalgas de Granada andemos siempre inquietas. ¿Verdad, Emilia?
—Yo no sé nada de nalgas ni de arqueros, Carrillo. Ni siquiera Cupido me ha sido presentado.
—Después decís que mi libro es cursi –se queja Lucero.
—Tu libro es cursi y Cupido, un vago –replica Maroto mirando a los ojos de Emilia–. Dejar sin su flecha a esta dama…
—Qué pesado eres, Maroto. Qué pesado –contesta Emilia arrojándole un último resto de copa a la cara.
—Id pagando la cuenta, rinconcillistas, que hay trabajo.
Quien ha interrumpido la algarabía con su orden de entonación incuestionable es Antonio Gallego Burín, delgado, asténico, prematuramente calvo a sus 23 años, nervioso, hiperactivo, enfermizo, pálido, federalista y republicano. Cuelga de su mano derecha una escalera de madera más alta que él y en su izquierda carga una espuertilla con un trapo engurruñado, una paleta de albañil y un poso de cemento en polvo. Se ha manchado las perneras de su elegante pantalón de lino blanco y, después de depositar su carga en el suelo, intenta sin éxito limpiárselas a manotazos.
—Gallego Burín, rey del misterio... ¿Qué coño traes ahí?
–pregunta el periodista Carnero.
—Traigo aires de libertad –se agacha y extrae de la espuertilla el sucio paño blanco. Lo deposita sobre la mesa y lo va desenvolviendo, capa por capa, con mucho mimo, hasta descubrir una placa: «Calle de don Isidoro Capdepón», reza. «Poeta, republicano y escasamente guatemalteco».
—Fabuloso –exclama Paquito Soriano con sus diminutos ojos tan abiertos tras las gafas que se les ve el color por primera vez en muchos años.
—Urge actuar, ahora que ya cae la noche –dice Maroto juntando dos cejas pobladas y conspirativas.
—Todo está ahí –Gallego Burín señala con la cabeza la espuertilla y la escalera de mano.
—¿Dónde? –pregunta el periodista Carnero.
—En la calle Alfonso XII, por supuesto.
—Por supuesto –sonríe Carnero con sus dos dientes conejiles–. Viva la República –susurra.
—Viva la República –acompaña Burín.
Navarrico, el camarero, observa de lejos a los rinconcillistas con ojos asombradizos. Demasiado silencio en la mesa. Excesiva urbanidad. Algo terrible acecha Granada.
—¿Desean algo más los señoritos? –se acerca subrepticio el camarero para enterarse de todo, como es su deber.
Pero Gallego Burín, adiestrado en la clandestinidad rinconcillista, envuelve la placa antes de que Navarrico haya podido verla.
—La cuenta, por favor –pide Lucero con educación señoritinga.
Los rinconcillistas se van levantando envueltos en un silencio casi funeral, reconcentrados y adustos. A los que estaban borrachos, se les ha pasado la borrachera. A los que estaban serenos, se les han quitado las ganas de beber. El dandi Paquito Soriano, a quien nunca nadie ha visto cargar algo que no sea un libro o una copa, agacha sus ciento treinta kilos de sabiduría para agarrar la escalera, que en contacto con su chaqué con plastrón le queda bellamente vanguardista. Maroto y Carnero, cada uno por un asa, alzan la espuertilla con el cuidado de quien levanta un ataúd. Emilia Llanos ahoga cruelmente su cigarro a medio fumar dentro de su martini a medio beber antes de elevar hacia las lámparas del Alameda una vaharada de charme. Gregorio Montesinos es el único que permanece sentado. Su hermano Manuel lo condecora con un gesto de desprecio cariñoso antes de dejarse conducir hacia la puerta por el Lucero.
—Futuro alcalde de Granada, es tu momento —enfatiza el poeta cojo.
Los rinconcillistas se vuelven hacia la pareja ante el asombro de los tertulianos del café, que observan al grupo plantado en medio del Alameda con una mezcla de curiosidad y temor. Algunas chicas sonríen espiando desde sus mesas la apostura de Maroto o los ojos oceánicos del Lucero. Los hombres parpadean para que no parezca que han petrificado sus pupilas en el culo y en las tetas de Emilia Llanos. El ejército de camareros, uniformados de chaqué oscuro y con sus pajaritas atentas, espera acontecimientos en posición de firmes, por si es necesario dar un par de hostias a los vanguardistas. Los del quinteto dulcifican a Beethoven en un tenso sostenido. El humo de cien cigarros se ha detenido en el aire a medio camino del techo.
—No nos defraudes, alcalde –exhorta adustamente Paquito Soriano a Montesinos.
El futuro alcalde de Granada ensancha los hombros y responde con un escueto «sí» de cabeza mirando uno por uno a los coligados de la hueste. Paquito Soriano se gira escalera en mano y los demás lo siguen hasta la salida. Suspiros de alivio por parte de los camareros y de algunas damas maduras acompañan el gemido de la puerta del Alameda al cerrarse. El humo de los cien cigarros huye al techo y Beethoven, liberado, se arregosta en un bemol.
El buen tiempo ha animado a los ociosos a sentarse en los veladores y extender la tarde hasta más allá de la hora de cenar. Muchas ventanas están abiertas de par en par invitando a mosquitos y mariposas de luz a gozar de la hospitalidad granadina. Guitarras sordas de taberna suenan a vino malo y bulerías. Chicas modernas, demasiado imbuidas de Belle Époque, discuten de libros con altivos poetas locales de fino bigote engrasado. Algún trío de alpargateros rompe la placidez burguesa del cuadro con el arremangue de sus camisas blancas de lienzo basto y su mirada envidiosa. Pero enseguida sus sombras se borran tras las carreras de los niños del escondite. Y tras las miradas escrutadoras de las niñas que juegan a comadricas sentadas en los escalones de los colmados.
—Pienso que no debes, alcalde –le dice el Lucero a Montesinos, que escribe apresuradamente en un cuaderno mientras rebasan la Almona.
Paquito Soriano y el resto de borrachos del Rinconcillo caminan una veintena de metros por delante y de vez en cuando vuelven la cabeza para comprobar que su futuro alcalde no pierde la comba.
—Lo voy a decir –insiste el joven Montesinos–. Ahora invéntame unos versos finales... que acaben... mmmm... «que lo proclama el hijo del banquero».
El Lucero suelta el brazo de Montesinos y se lleva la mano a los labios.
—Es endecasílabo, cabrón –masculla–. Dame el papel y el lápiz.
El Lucero, sin detenerse, se pone a garabatear y a tachar, garabatea y tacha, vuelve a garabatear y tacha otra vez. Se le tambalean los pasos y las letras de borracho y de cojo.
—Vaya mierda de poeta –dice Montesinos.
—Cállate, gilipollas –contesta Lucero sin dejar de caminar y concentrado en los borrones.
La comitiva llega a la calle Alfonso XII. Gallego Burín vacía la garrafa de agua sobre el cemento y se pone a preparar la masa. El resto de rinconcillistas, salvo Lucero y Montesinos, que siguen a lo suyo, lo rodea para proteger la operación de miradas delatoras. Aunque no es muy necesario, ya que pocos granadinos pasean la calle a esa hora. Cuando la masa está a punto, densa pero no apelmazada, ideal para un secado rápido, el periodista Carnero apoya la escalera y Gallego Burín sube con el dorso de la placa embadurnado de cemento, la coloca sobre la antigua y mantiene la presión durante unos minutos tensos. Finalmente, la antigua calle de Alfonso XII se convierte, por superposición, en la de Isidoro Capdepón, «poeta, republicano y escasamente guatemalteco». Los rinconcillistas aplauden. Montesinos lee y relee en silencio, concentrado hasta la jaqueca, el discurso que ha redactado Lucero.