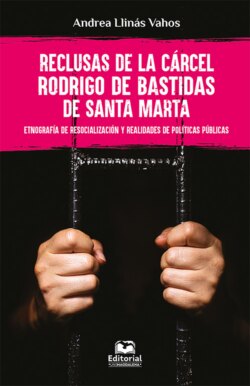Читать книгу Reclusas de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta - Andrea Llinás Vahos - Страница 6
Capítulo 1 Mujeres, cárcel y etnografía: una propuesta metodológica
ОглавлениеLa rutina que sigo es la misma, dado que la cárcel se acoge a la categorización de institución total, debo seguir proverbialmente el mismo ritual de entrada.
Paso por un enrejado con aspecto ferroso por la oxidación y llego a la primera garita, que se llama el “visitor”, en la cual un dragoneante1 me pide mi documento de identidad, imprime una pequeña ficha con mi foto y datos en papel delgado, dándome paso, después de caminar a lo largo del estacionamiento polvoriento al portón índigo, ya resquebrajado por los toques de puerta con todo tipo de instrumentos que hagan el mayor ruido posible, umbral entre el mundo libre y el encierro impuesto. Este es el contexto que comparto con abogados a la espera de ver a sus clientes, y numerosos testigos de Jehová, evangélicos y todo tipo de portadores de la palabra de Dios que están autorizados para entrar a paliar los dolores del alma causados por el encierro; algunos hasta tienen bordados en sus camisas “servidores de los encarcelados”.
Al abrir, un chirrido pesado del portón es el tono de obertura que indica que voy a pasar a, literalmente, otro mundo. La atmósfera es supremamente pesada y, sin embargo, emana mucha actividad. El dragoneante que abre la puerta me pide el papelito impreso en el “visitor”, me retiene el documento de identidad y procede a despojarme de mis pertenencias y a pasarlas por los rayos equis. —Hola profe— me dice. Es uno de los que me reconoce por las numerosas visitas que hago. —Recuerde, nada de celulares y dinero—. —Traje algo para compartir con las niñas— le comento. Él me mira perplejo y me dice —¿Niñas? Pfff—; aclaré mi voz y le dije —: para las internas—. Una bolsa de hielo, una gaseosa de tres litros y cuatro bolsas de galletas. En esos momentos ya aparece Adriana, de Educativa, quien me ayuda con las bolsas al entrar, pasando por una salita con paredes de color blanco. Al otro lado, dos hombres con las miradas perdidas y esposados están sentados en una banca, esperando a ser ingresados al sistema.
Camino a lo largo del pasillo hacia el fondo, donde la penúltima de las puertas descascaradas por la falta de pintura es la Oficina de Educativa, donde dejo todas mis pertenencias y me quedo solamente con los libros, los útiles escolares que voy a usar con las internas y los pasabocas para compartir, cuya entrada fue autorizada previamente por educativa.
Regreso por el mismo pasillo y llego a un mezzanine (un lugar de paso con una mesa sobre la que escriben los datos de los que entran y salen), donde una dragoneante me toma las huellas dactilares, anota mi nombre, revisa lo que estoy llevando y me hace una requisa. Abre la puerta hacia los patios internos. Hacia el fondo y hacia la izquierda se encuentran hacinados hombres de todas las edades, varios de ellos agolpados cerca de la puerta donde yo paso, y me miran fijamente de pies a cabeza. Ignorando voluntariamente cualquier interpretación de esas miradas, yo los miro a los ojos y sin altivez, pero con mucha seguridad y una sonrisa de oreja a oreja, les doy las buenas tardes. Es la única arma que tengo en ese recinto.
Paso al lado derecho, donde saludo a la dragoneante, quien me dice —: pobre profe, hoy con qué ocurrencias saldrán —. Abro la puerta y se encuentran mujeres de todas las edades sentadas en el piso polvoriento, unas recibiendo la palabra de Dios de mis compañeros de espera en la entrada, otras me miran con recelo y reticencia. Yo, volviendo a usar la misma arma de las buenas tardes y la sonrisa, siempre mirando a los ojos, las saludo. Es mi manera de reconocer al otro, de hacerle saber que estoy ahí, que sé que existen y que sonrío porque también ellas me pueden devolver la sonrisa.
En ese momento es cuando escucho la gritería de las “niñas”. El grupo de internas que pueden ver literatura, como le dicen en Educativa, quienes me abordan con mil preguntas a la vez y me jalonean hacia ellas, me dice —¿por qué se demoró profe?, —¡uy, Coca Cola!—; —perenceja no hizo la tarea, estaba deprimida y no quiso leer, profe—; —profe, ¿y qué vamos a leer hoy?—. Tratando torpemente de responder todas y cada una de esas preguntas, pasamos a lo largo del pabellón, caminamos por el sendero, siempre polvoriento y desolado, y se ve el portón por donde entran los suministros y sale la basura.
Este portón siempre se abre, y, a pesar de los pútridos hedores del camión de Espa2, ellas se agolpan en la ventana del salón mirando la calle que es posible ver, añorando siempre una libertad, condicionada a un tiempo que se les hace eterno. Otras ni siquiera se atreven a mirar porque saben que no hay salida ni a corto ni a mediano plazo. Tal vez ni a largo plazo. Solo entonces cuando esa puerta está cerrada, y realmente me están poniendo atención, las invito a sentarse conmigo en círculo, en ese salón pequeño, sucio, caluroso. Se sientan en los pupitres verdes casi desarmados, en las sillas azules que se balancean porque no tienen los tornillos bien puestos y nos disponemos a leer las primeras páginas de Guerra y Paz de Lev Tolstoi. Al terminar, recogí la tarea asignada para ese día, que era hacer un cuento basado en hechos reales sobre su vida. Leyendo, encontré la siguiente historia, escrita a puño y letra: