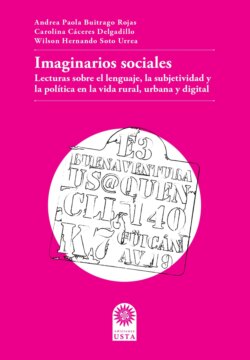Читать книгу Imaginarios sociales - Andrea Paola Buitrago Rojas - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Derechos humanos y orden moral: imaginario social moderno en Charles Taylor
ОглавлениеTaylor (2004) plantea que ha existido un problema en la ciencia social moderna y es la construcción de una ciencia desde la modernidad misma, dado que esto implica tanto insatisfacciones como formas específicas de entender la vida, pues el trasfondo es la pregunta por la existencia de una única y exclusiva modernidad o de una multiplicidad de modernidades, llevándolo al campo de las culturas que no son occidentales, las cuales han encontrado sus propias vías de modernización. Es así como afirma Taylor (2004) que el estudio de los imaginarios sociales es inseparable del estudio de la modernidad occidental, ya que el estudio de una multiplicidad de imaginarios sociales corresponde a una multiplicidad de modernidades no occidentales; para Taylor, el imaginario social no es un conjunto de ideas, sino “algo que hace posible las prácticas de una sociedad al darles sentido”. De esta forma, Taylor argumenta que el imaginario social de Occidente es el “orden moral social” al determinar “los caminos de modernización contemporánea” (2004).
El orden moral social es una concepción que se originó en el siglo VIII con las guerras de religión, las cuales permitieron la concepción del derecho natural que propone Hugo Grocio para quien el orden normativo emerge de la sociedad política, dada la naturaleza de los seres humanos que constantemente buscan incorporarse en la sociedad política tras la búsqueda de la colaboración mutua, el beneficio mutuo y sobre todo la construcción de derechos y deberes aplicables a los individuos que conforman este tipo de sociedad. Muestra Taylor (2004) que John Locke incorpora en su propuesta el análisis de Grocio e incluye la justificación de la revuelta, desde una comprensión de derechos civiles que emergen en escenarios de reivindicación de poder, donde se manifiesta la soberanía popular. Es este escenario de derechos y obligaciones donde el contrato social surge como expresión de la soberanía popular, y es allí donde se refugia el orden moral:
[…] queda muy claro que un orden moral es algo más que un conjunto de normas; también incluye lo que podríamos llamar un componente ‘óntico’, por el que identifica los aspectos de mundo que vuelven efectivas las normas. El orden moral heredero de Grocio y de Locke no se realiza así mismo en el sentido invocado por Hesíodo o Platón, o por las reacciones cósmicas ante el asesinato de Duncan. Resulta tentador pensar que nuestras nociones modernas de orden moral carecen por completo del componente óntico. Pero sería un error hacerlo. Existe ciertamente una diferencia importante entre unas y otras concepciones, pero la diferencia consiste en que este componente se refiere ahora a los seres humanos, y no a Dios o al cosmos, más que en una supuesta ausencia de dimensión óntica. (Taylor, 2004, p. 23)
La teoría contractualista de la sociedad, explica Taylor (2004), se puede ver legitimada en las cartas de derechos, ya que allí se describe con mayor expresión la forma en que se suscriben este tipo de contratos en los Estados. Es una noción en la que el orden moral ha tenido una influencia en la sociedad y en la política, pasando de ser una creación teórica del pasado a ser una práctica, más específicamente el imaginario social de las sociedades contemporáneas. Para Taylor, el orden es algo por lo que vale la pena luchar. En este punto, es importante la distinción que propone el autor entre utopía y orden moral: la utopía es el “estado de cosas que tal vez se realizaron con condiciones que todavía no se dan”, por eso aparece como algo ideal; mientras que el orden moral tiene una “realización plena en el aquí y ahora” (Taylor, 2004, p. 32), porque puede que no se haya realizado pero la existencia misma de lo social exige su realización o concreción material. En esta dimensión, el orden moral pasa de lo teórico al imaginario social, de lo hermenéutico a lo prescriptivo, diría Taylor.
El orden moral tiene entonces como objeto el gobierno de las relaciones sociales, de la organización política, de la supervivencia social y económica. Es por ello que no se puede limitar a un escenario de conocimiento y aceptación social, sino que requiere una manifestación de prácticas en el mundo, donde la acción humana o la vida misma permitan registrar y ubicar las normas que guiarán el orden moral desde una perspectiva de justicia, adecuada a cada contexto, otorgando una explicación del sentido y de la importancia de conseguir su realización. Taylor propone la siguiente definición de imaginario social:
Es el modo en que imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unos con otros, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normales más profundas que subyacen a estas expectativas. (2004, p. 36)
Esta idea de orden social viene de la explicación que da Aristóteles acerca de la relación entre jerarquía social y jerarquía del cosmos; expone Taylor (2004) que las alteraciones del orden social afectan y amenazan el orden de la naturaleza. Sin embargo, Taylor afirma que estas concepciones de orden vienen de los presocráticos para quienes el orden moral es algo que revela el conjunto de normas ónticas que permiten dar sentido a la esencia de la existencia de las cosas; por ello la reflexión moderna de lo ontológico termina por racionalizarla y ubicarla en las leyes naturales. Básicamente, se plasma una idea de orden normativo, de orden natural y de orden moral que responda al respeto mutuo, al servicio mutuo de los individuos de la sociedad, cuyos fines son la vida, la libertad, el sustento y la propiedad: “El individualismo moderno llegará a abrirse camino, no solo en el nivel de la teoría sino hasta el mundo de representar en el imaginario social y transformarlo” (Taylor, 2004, p. 32).
Taylor propone tres rasgos principales para explicar la concepción moderna de orden moral: la idealización original, la sociedad política y la teoría. La idealización original consiste en la búsqueda de beneficio mutuo que se construye en las teorías de derechos y de gobiernos legítimos, en las cuales la relación entre individuos y sociedad permite explicar la circunscripción de la sociedad política como instrumento de servicio en el plano político. La sociedad política es el instrumento con el que se manifiestan los individuos desde una perspectiva de servicio para conseguir el beneficio mutuo, la seguridad y el intercambio, cuyo objetivo es garantizar las condiciones de existencia para mantener la libertad. Y la teoría cobra relevancia en la medida en que es el punto de partida para los individuos, ya que inspira y ubica la libertad como eje central para el desarrollo de la sociedad política. Se despliega una ética sobre el orden moral, la libertad y el beneficio mutuo para asegurar el sustento de la vida de los individuos que comprenden la sociedad desde una perspectiva de derechos y libertades.
Otro de los puntos trascendentales que desarrolla Taylor es la distinción entre el imaginario social y la teoría social; señala que la teoría social termina siendo la forma específica en la que una minoría construyó y plasmó la forma ideal de vida social, mientras que el imaginario social es la forma como se imagina y se transforma el entorno social desde “imágenes, historias y leyendas” que son compartidas por varios grupos sociales, consolidando una construcción colectiva de prácticas comunes que comparten un sentido y así otorgan legitimidad social:
Por imaginario social entiendo algo mucho más amplio y profundo que las construcciones intelectuales que puedan elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad social de un modo distanciado. Pienso más bien en el modo en que imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a estas expectativas. […] Adopto el término imaginario porque me refiero concretamente a la forma en que las personas corrientes ‘imaginan’ su entorno social, algo que la mayoría de las veces no se expresa en términos teóricos, sino que se manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas. Por otro lado, 2) a menudo la teoría es el coto privado de una pequeña minoría, mientras que lo interesante del imaginario social es que no lo comparten amplios grupos de personas, sino la sociedad en su conjunto. Todo lo cual nos lleva a una tercera diferencia: 3) el imaginario social es la concepción colectiva que hace posible las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad. (2004, p. 37)
El imaginario social permite verificar las distintas expectativas de los individuos que componen una colectividad que desarrolla en común prácticas colectivas para conformar la vida social. Es por ello que el imaginario social enuncia la idea de cómo funcionan las cosas en un escenario de normalidad, dada la estrecha relación que este tiene con el deber ser y con las prohibiciones. Es así como una teorización previa a la práctica de los imaginarios sociales permite contextualizar las formas de vida de una sociedad específica.
Taylor (2004) ubica los distintos escenarios donde se manifiesta el imaginario social de las sociedades modernas contemporáneas, específicamente: el secularismo, la economía, la esfera pública, lo público y lo privado, y la soberanía popular.
En el secularismo, comprendido por Taylor como el gran desarraigo, el autor explica que el orden en la construcción de civilización tiene un escenario de culminación en lo que se ha denominado como polite society, y en esta ha sido crucial el sentido de desarraigo que ha tenido sobre los individuos el desencantamiento del mundo, el olvido de la vida espiritual y la afirmación de una instrumentalización social:
Podríamos decir que el desarraigo es tanto el resultado de la identidad resguardada (buffered identity) como del proyecto de reforma. Tal como dije antes, el arraigo no tiene que ver únicamente con la identidad —los límites contextuales del yo—, sino también con el imaginario social: la forma como somos capaces de pensar o imaginar la sociedad en su conjunto. Pero la nueva identidad resguardada, con su insistencia en la devoción y la disciplina personales, aumentó la distancia, la falta de empatía, incluso la hostilidad hacia viejas formas de ritual y pertenencia colectivos, y el impulso reformista llegó a proponer su abolición. Tanto por su concepción del yo como por su proyecto para la sociedad, las disciplinadas élites avanzan hacia la idea de un mundo social constituido por individuos. (2004, p. 82)
Esto es un resultado del proyecto de la reforma protestante en la conducta de los individuos y en la racionalización del evangelio sobre el sentido de vida social y trabajadora que se esperaba constituir. Sin embargo, el desarrollo de esta concepción de individuo desde el imaginario social no permite integrar la idea de Dios en la sociedad, ya que Dios no es un individuo bajo el cual se integran las reglas del orden moral social, sino que corresponde a otro tipo de orden, creando otro tipo de relación: “[…] lo que conseguimos no fue una red de relaciones basadas en el ágape, sino más bien una sociedad disciplinada donde priman las relaciones, categorías y por lo tanto las normas” (Taylor, 2004, p. 85). En este sentido, argumenta el autor que la gran diferencia entre la sociedad moderna contemporánea y otras modernidades es la ubicación del secularismo en la vida privada.
La economía como realidad objetivada permite explicar la forma en que se autocomprende la existencia social en el escenario moderno desde la esfera pública, en conjunto con las ideas y prácticas propias del autogobierno democrático. La economía posee dos objetivos: la seguridad y la prosperidad de los individuos en la sociedad política y económica; esta última desde el conjunto de actividades de producción, intercambio y consumo que transforman y renuevan la idea de orden del sistema en las leyes y la dinámica social. Esta idea de economía recoge la propuesta de sistema expuesta por Smith en el siglo XVIII, según la cual la colaboración y el intercambio económico son el fin principal de la sociedad civil:
Lo económico ya no se reduce a la gestión de los recursos necesarios para la colectividad, en el hogar o en el Estado, por parte de los tutores de la autoridad en cada caso, sino que pasa a definir un modo de relaciones de unos con otros, una esfera de coexistencia que en privilegio podía ser autosuficiente, si no fuera por la interferencia de diversos conflictos y desórdenes. (Taylor, 2004, p. 97)
La esfera pública es la segunda división de la sociedad civil, donde ocupa el lugar del espacio común de reunión y relación entre los individuos que integran la sociedad; allí se producen las discusiones sobre el interés común que constituyen la opinión común. Advierte Taylor (2004) la importancia de comprender la opinión pública como la esfera pública que reúne la intuición del imaginario social en la sociedad moderna, que requiere condiciones objetivas tanto externas, de una pluralidad diferente, como internas, que refieren a deberes legales. La esfera pública trasciende a un tópico común, reuniendo varios espacios en algo que no es presencial pero que permite reunir la totalidad del imaginario social. La esfera pública es el escenario que permite la creación de la opinión común de la sociedad sin la mediación de la esfera política, ni de la fuerza estatal, constituyendo un tipo de asociación interna óptima para la generación de la opinión común como una acción común; esta esfera pública es entonces un espacio extrapolítico.
Lo público y lo privado refieren entonces a la relación que se produce entre la economía, el pueblo y la esfera privada, donde operan agentes económicos y agentes internos de la vida familiar, con lo que surge la afirmación de una vida corriente. De acuerdo con Taylor (2004), lo público tiene dos perspectivas: la comprensión de los asuntos públicos que afecta al conjunto de la comunidad y la comprensión con un lugar de acceso abierto. El Estado cumple el rol de la consolidación de la vida privada, ya que forma parte del contexto de la esfera pública que permite asegurar agentes económicos que intervienen en la esfera privada. Mientras, la esfera privada es un lugar extrapolítico, donde se tiene un dominio de lo interno, de la vida privada, de lo familiar y de lo secular.
El pueblo soberano representa el tercer elemento de la sociedad civil, en el cual está expreso el origen teórico de los imaginarios sociales. Esta soberanía popular asume dos vías: la idea de un orden que se legitima y se transforma constantemente en una reinterpretación de la ley social, y la idea de la expresión soberana que cada grupo adopta en nuevas prácticas como un nuevo tipo de autoridad. Estas vías comparten el requisito de la soberanía popular, y es que esta solamente se da si la teoría es interiorizada, comprendida y aplicada por el pueblo. Para ello, se requieren actores que tengan claridad sobre qué hacer y sobre el fin al que se quiere llegar. Este escenario concibe el imaginario social como una agencia colectiva local. Aquí entonces se ubica como ejemplo el sufragio universal como el lugar central del imaginario social.