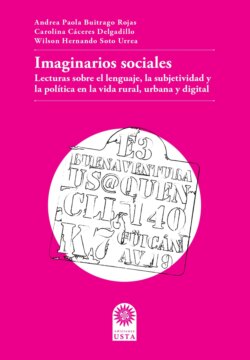Читать книгу Imaginarios sociales - Andrea Paola Buitrago Rojas - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Imaginarios sociales y derechos humanos: una tarea por realizar
ОглавлениеDe acuerdo con Taylor, el orden moral se ha constituido como el imaginario de las sociedades modernas, contemporáneas y occidentales, las cuales son verificables materialmente en los denominados derechos humanos en la medida en que son derechos que enuncian las obligaciones que tienen los Estados con los individuos, afirmando una construcción social colectiva desde una organización de mundo que se busca mantener:
Todo este proceso culmina en nuestra época, en el periodo posterior a la segunda guerra mundial, que asiste a la atención mundial de derechos —aunque ahora se llaman derechos “humanos” y no “naturales”— concebidos como previos y resistentes a las estructuras políticas, y expresados en cartas de derechos que pasan por encima de la legislación ordinaria cuando viola dichas normas fundamentales de derechos son en cierto sentido la expresión más clara de nuestra idea moderna de un orden moral subyacente al político, y que debe ser respetado por este. (2004, p. 201)
El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos argumenta la construcción de una organización territorial homogénea fundamentada en un régimen de derechos y libertades que los Estados se comprometen a reconocer y a aplicar de manera universal; así la creación de un régimen jurídico yace en el argumento que estipula Charles Taylor de un orden moral a escala universal:
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948)
La importancia de este documento, a pesar de no ser vinculante, en la concepción de organización de los Estados modernos ha sido fundamental, en la medida en que se han construido declaraciones regionales que, inspiradas en este preámbulo, han reafirmado la importancia de la protección de los derechos humanos como instrumento de organización social. En el caso del continente americano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dio origen a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia, el 30 de marzo de 1948, en la que se reitera el orden moral como fundamento de la organización política y jurídica:
Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. (Organización de Estados Americanos [OEA], 1969)
Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, de carácter vinculante para los Estados americanos que la integran, reitera la importancia de proteger el orden moral consolidado previamente a escala internacional:
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. (OEA, 1969)
Es importante describir que en esta construcción de derechos humanos se reafirma un ideal de protección y garantía de los derechos y las libertades “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (OEA, 1969).
Esta forma de organización, descrita bajo el postulado del orden moral que expone Taylor, se corrobora en la medida en que el orden moral busca ser el eje que unifica las diversas formas de comprender la vida, en el que las prácticas sociales toman sentido a partir de la explicación de la condición humana y de una construcción de derechos y deberes comprendidos desde la garantía de la libertad y el beneficio mutuo coherentes en una sociedad política. La soberanía popular y el contrato social son enunciados según esta idea de orden moral en las cartas de derechos humanos, en la medida en que los Gobiernos se organizan de una forma común y universal para garantizar la supervivencia social y política de los individuos, y las expectativas sociales terminan por concretarse en lo que se ha denominado como imaginario social, esto es, prácticas colectivas para garantizar la vida social de una organización política fundamentada en derechos, deberes y libertades desde la idea del bien común.
Este escenario permite explicar lo que advierte Taylor tanto en la introducción como en la parte final: la idea de que los imaginarios sociales —desde una perspectiva de orden moral— corresponden a una explicación de la sociedad moderna, pero no es posible integrarla para dar explicación sobre las sociedades que se han organizado por fuera de este tipo de racionalidad, cuyas expectativas y formas de entender la vida son diferentes a las expuestas por la idea de orden moral. En este sentido, la construcción de los derechos humanos como forma de organización política occidental no permite explicar, comprender, proteger, reconocer y mucho menos garantizar otras formas de vida colectiva, cuya cosmovisión de mundo y de sentido de vida se circunscribe de una forma distinta a la planteada por Occidente.
Ahí radica la importancia de pensar una construcción del ordenamiento jurídico que sea flexible e integre otras modernidades, otras expectativas sociales de vida y existencia, para lograr el objetivo y es la protección de la persona sin discriminación alguna desde lo que ha sido descrito como imaginario social, en la medida en que se permitiría orientar el sentido de organización y construcción de la vida social y política de otros grupos a partir de un sentimiento común de injusticia que surge de una explicación por la construcción social de la cultura, tomada aquí como modo de expresión de los imaginarios sociales:
Por lo común, en toda demanda ciudadana hay la percepción de que se ha cometido una injusticia o de que existe una inequidad en relación con otros grupos sociales, nacionales o internacionales, o con el pasado. La gente no lucha simplemente porque tiene hambre, sino porque siente que no hay una distribución justa de un bien material, político o simbólico. Desde sus mismos gérmenes, los elementos culturales están presentes en toda movilización y habrá que tomarlos más en cuenta a la hora de explicarla, cosa que poco se ha hecho en nuestro medio. (Archila y Pardo, 2001, p. 39)
De acuerdo con Taylor, este trabajo no se ha realizado. Premisa que reafirma lo formulado por Castoriadis en la comprensión de la historia como creación humana, en la que lo histórico-social es expuesto a modo de elucidación, lo que deja “una inmensa cuestión por elaborar” tal y como se expone en el epígrafe con el que se da inicio a este capítulo. Sin embargo, en la categoría de imaginarios sociales y derechos humanos se registran los siguientes trabajos: 1) el imaginario social que tiene un grupo específico sobre la categoría de derechos humanos —es el caso de Montes Montoya (2009) con el artículo “Una aproximación al ‘imaginario social’ del discurso de los derechos humanos en los Montes de María”, y de Gamboa y Muñoz (2012) con el artículo “Derechos humanos: una mirada desde los imaginarios de la comunidad de práctica de una institución educativa en Cúcuta (Colombia)”—; 2) la conceptualización propuesta por Castoriadis sobre imaginarios sociales y derechos humanos en las cartas internacionales de derechos humanos —es el caso del español Javier Peñas (2014) con el artículo “Derechos humanos e imaginarios sociales modernos. Un enfoque desde las relaciones internacionales”—; 3) estudios de casos de violaciones a los derechos humanos y análisis de los imaginarios sociales sobre las víctimas —es el caso de Martínez Aránguiz (2017) con el artículo “Sujetos e imaginarios sociales en el discurso de sobrevivientes de la tortura en la dictadura cívico-militar en Chile” y de Aliaga Sáez (2008) con el artículo “Algunos aspectos de los imaginarios sociales en torno al inmigrante”—. En este sentido, es posible afirmar la inexistencia de trabajos que busquen identificar en un grupo el imaginario social para describir el sentido y la orientación de una comprensión de derechos humanos que amplíe el sentido occidental moderno desde una perspectiva de libertades, derechos y deberes.
Por lo anterior, a continuación se enunciarán las categorías para la determinación del imaginario social en grupos colectivos, descritas y propuestas por Castoriadis, a fin de señalar el camino y las posibilidades de desarrollar una reconstrucción de imaginarios sociales para una comprensión de los derechos humanos que integre otras expectativas sociales distintas a la idea moderna del orden moral.
De acuerdo con Castoriadis, los imaginarios sociales son posibles de ubicar a partir de una relación antagónica que se presenta entre dos tipos de colectividades: imaginario social instituido e imaginario social instituyente, cuya oposición permite registrar lo que el autor denomina imaginario radical. Este imaginario radical daría paso a la transformación de dos sociedades en una nueva relación de coexistencia, donde el conflicto sea superado y permita un ejercicio de emancipación colectiva desde un ejercicio de autogestión cuyo propósito principal sea la afirmación de la libertad a partir de una idea que supera un orden económico, integrando un sentido de vida colectivo y comunitario desde el cual las dos sociedades sean afirmadas. Pero, por otro lado, la no superación de este tipo de antagonismo terminaría por afirmar la imposición de un tipo de sociedad sobre otra, marginando a la segunda y construyendo un gobierno de dominación y subordinación de un imaginario social sobre otro.
Ambos escenarios ayudan a ubicar lo que Castoriadis enuncia desde la trascendencia de la esfera histórico-social de comprender la sociedad como el resultado de la imaginación de un colectivo. En el caso del primer escenario, el colectivo integra a dos o más grupos en un intento de superación y afirmación colectiva con el que han llegado a una definición del imaginario social más extensa que la que tenían previamente, logrando la emancipación de todos los grupos colectivos. En el segundo, se registra la comprensión de una organización social como resultado de una construcción de sociedad cimentada en la imaginación de un grupo pequeño, que han logrado imponer sobre una mayoría, subordinando otras formas de comprender y organizar la vida política y social a las cuales solo les queda el espacio de la resistencia.
En otras palabras, la reproducción del orden social depende de un conjunto de factores donde la acción tiene un status relevante debido a la necesidad de las prácticas para perpetuarse, pero también porque mediante las praxis pueden operarse transformaciones en un orden siempre contingente. Esta contingencia obliga a albergar un lugar para la tensión, aunque esta se actualice en determinados momentos históricos y se mantenga el resto del tiempo en estado latente. El orden social instaurado en una operación hegemónica no es inmune a las acciones de resistencia, sino que es sensible a las refutaciones. (Retamozo, 2009, p. 104)
Registrar en materia de derechos humanos estos dos escenarios permite repensar la práctica y la legitimidad de estos derechos. En el primer caso, construir un tipo de sociedad desde la afirmación de múltiples formas de imaginación de sociedad, a fin de defender la vida y las expectativas colectivas de supervivencia y respeto por la dignidad humana, sin discriminación alguna, en un escenario universal: “[…] los imaginarios sociales: en plural, porque las sociedades en las que vivimos son policontexturales, no tienen centros ni vértices que produzcan un imaginario único ni una verdad indiscutible, ni una moral universalmente válida” (Pintos de Cea, 2015, p. 156). O en el segundo caso, construir una sociedad desde la idea de orden moral, cuya imposición exija la subordinación de otro tipo de sociedad que ponga en peligro el orden social universalmente establecido.
Esta discusión de la comprensión de los derechos humanos desde los imaginarios sociales pone en tela de juicio la coherencia de la propuesta de los derechos humanos sobre poblaciones que no definen su imaginario social según la totalidad de esta idea de orden moral. Por ello se han constituido otras apuestas teóricas y prácticas de comprensión y legitimación de los derechos humanos, como los denominados “derechos humanos emergentes”:
[…] el concepto de derechos humanos emergentes nace de una visión integradora de los derechos humanos. Pretende acabar con la dicotomía histórica en la que se han dividido los derechos humanos: civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Y pretende superar las contradicciones entre los derechos colectivos y los individuales. Los derechos emergentes suponen una nueva concepción de la participación ciudadana, dando voz a actores nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas jurídicas nacionales, como las ONG, los movimientos sociales y las ciudades. Son, por lo tanto, reivindicaciones de la sociedad civil que aspira a un mundo más justo y solidario. (Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, 2018)
En este sentido, la teoría expuesta por Castoriadis, aplicada en el estudio de movimientos sociales y otro tipo de colectividades, permite orientar —en clave de imaginario radical: imaginario social instituido/imaginario social instituyente— otra lectura y apuesta coherente con esta perspectiva de pensamiento jurídico, en la que son posibles otras formas de entender y comprender distintas expectativas de vida desde los derechos humanos. Esta es la tarea que falta por realizar, de acuerdo con lo enunciado por Charles Taylor.