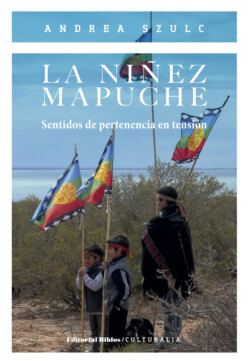Читать книгу La niñez mapuche - Andrea Szulc - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
El abordaje antropológico de la niñez indígena
Comencé a interesarme por el tema de la niñez siendo estudiante de grado, en la década del 90, y me he dedicado desde entonces a indagar las tensiones que configuran el campo de la niñez en la Argentina, así como también las prácticas y las representaciones de los propios niños en tanto sujetos sociales (Szulc, 2001). Para ello fue preciso, por un lado, trabajar la conceptualización de la niñez como construcción sociohistórica y de los niños como sujetos. Por otro lado, fue de vital importancia revisar las estrategias metodológicas implementadas para el abordaje de la niñez en la producción antropológica de las últimas décadas, al igual que explorar, debatir y consolidar técnicas para el trabajo etnográfico sobre y con niños. Si bien aquí no se expondrá en extenso el resultado de esta labor, el presente capítulo ofrece una ajustada síntesis de ella que, a modo de mapa, permitirá a los lectores no sólo transitar con mayor profundidad a través del resto de la obra, sino también dimensionar las implicancias teórico-metodológicas que se desprenden del trabajo de investigación realizado, y que podrían resultar de interés para quien se proponga analizar problemáticas de la niñez.
1. Andamiaje conceptual
En la actualidad la niñez es una cuestión socialmente problematizada, en tanto ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso individuos estratégicamente situados creen que puede o debe hacerse “algo” al respecto, promoviendo su incorporación en la agenda de problemas sociales vigentes (Oszlak, 1978), lo cual genera encendidos debates y disputas en la esfera pública. Sin embargo, la niñez –una de las construcciones sociales más naturalizadas por el sentido común– era hasta hace poco sólo un “rasgo del discurso paterno (o tal vez sólo materno), moneda corriente de los educadores y propiedad teórica exclusiva de la psicología evolutiva”, como bien señalan Allison James, Chris Jenks y Alan Prout (1998: 3).1
Es precisamente el carácter sacralizado de determinado modelo de niñez, sociohistóricamente específico, el que me ha impulsado a problematizar antropológicamente este tema ya en mi tesis de licenciatura (Szulc, 2001), entendiendo “problematizar” como la acción de reemplazar las imágenes simplistas y unilaterales –que lo presentan cotidianamente como dato inmediato de la realidad– por “una representación compleja y múltiple, fundada en la expresión de las mismas realidades en discursos diferentes, a veces inconciliables” (Bourdieu, 1999: 9), que posibilite una comprensión más profunda de la problemática en cuestión. Esto resulta más relevante aún en la actualidad, cuando los grandes relatos de la modernidad que constituyeron al niño como objeto/sujeto del dispositivo escolar y del dispositivo psicoanalítico han entrado en crisis (Carli, 1997).
La antropología, por su tradición problematizadora de aquello que el sentido común suele naturalizar, está en condiciones de contribuir conceptual y metodológicamente al análisis crítico de la niñez. El abordaje etnográfico, la perspectiva holística y el método comparativo le han dado a la disciplina una reconocible tradición desnaturalizadora y complejizadora que resulta crucial para problematizar la realidad sociocultural evitando caer en explicaciones prefabricadas y simplificadoras, ejerciendo –en palabras de Pierre Bourdieu (1995)– la duda radical y documentando –en términos de Elsie Rockwell (1987: 2)– “lo no documentado de la realidad social”.
Paradójicamente, la niñez ha sido hasta los 90 un tema marginal en los estudios antropológicos y en las ciencias sociales en general, del mismo modo en que por mucho tiempo se excluyó del análisis a las mujeres. Con anterioridad a tal década, generalmente las investigaciones sociales o bien excluían a los niños del análisis o bien los incorporaban como un agregado posterior y secundario. La niñez fue abordada colateralmente a través de investigaciones sobre socialización, vida familiar y doméstica; textos etnográficos en los cuales los niños aparecen del mismo modo en que hace su aparición el ganado en el clásico de Edward Evans-Pritchard, Los nuer: como condición esencial de la vida cotidiana “pero mudos e incapaces de enseñarnos algo significativo acerca de la sociedad y la cultura” (Scheperd-Hughes y Sargent, 1998: 14).
A partir de esa década, los niños reaparecen en el campo de la antropología, resurgimiento que coincide con lo que sucede en otras disciplinas y en la sociedad (Carli, 2002), y con su reconocimiento como sujetos de derecho,2 en lugar de como mero objeto de compasión-represión (Carli, 2006; Guemureman y Gugliotta, 1998; García Méndez, 1993). En el contexto de la producción científica latinoamericana progresivamente fueron difundiéndose interesantes trabajos antropológicos que abordan la infancia como categoría histórica y socioculturalmente construida (Colangelo, 2004) y que coinciden crecientemente en adoptar un enfoque etnográfico, en virtud de su capacidad de acceder a las perspectivas de los sujetos.3 Con notable impulso, han avanzado en revertir el carácter discontinuo, fragmentario y asistemático de la producción previa, y han ido construyendo –sin estridencias pero a paso firme– una línea de investigación fundada en una profunda reconceptualización de la niñez como construcción sociohistórica, heterogénea, cambiante, relacional y disputada.
A continuación presentaré brevemente el recorrido por el cual he ido trabajando en tal reconceptualización, en diálogo –acordando o disintiendo– con abordajes anteriores y con las nociones de sentido común.
El niño en nuestro sentido común
La niñez es, según el Diccionario de la Real Academia Española (1982: 925), el “período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia”. Sin embargo, y más allá de que el umbral de la adolescencia sea tan problemático como el del fin de la niñez, en la vida cotidiana los sentidos ligados a la niñez no son meramente temporales, sino que se enmarcan en un sistema clasificatorio del ciclo vital que atribuye características particulares a cada etapa. En tanto las concepciones sobre la niñez están tan fuertemente naturalizadas en nuestro sentido común, resulta crucial analizarlas, más aún en la actualidad cuando, como hemos anticipado, el concepto de infancia, entendido como categoría ahistórica y homogénea, está claramente en crisis (Carli, 1991).
El sentido común acerca de la niñez se ha ido construyendo históricamente, como sugirió Philippe Ariès (1962). Hoy en día podemos afirmar que, a pesar de ciertas modificaciones, continúan teniendo carácter hegemónico representaciones de origen europeo occidental, según las cuales los niños constituyen un conjunto aún no integrado a la vida social, definidos generalmente por la negativa –desde el punto de vista de los adultos– como quienes carecen de determinados atributos como madurez sexual, autonomía, responsabilidad por sus actos, ciertas facultades cognitivas y capacidad de acción social. Al mismo tiempo nuestra concepción de la infancia concede a los niños inconmensurable valor en el plano afectivo (Jenks, 1996). Esta visión enfatiza su fragilidad y los relega a un rol completamente pasivo, más de objeto que de sujetos: objeto de educación, cuidado, protección, disciplinamiento o de abandono, abuso y explotación. El signo de la acción ejercida sobre ellos puede ser positivo o negativo, pero en ambos casos el lugar asignado a los niños es el de meros receptores de las acciones de otros, por supuesto, adultos (Szulc, 2004a). Así, es por considerar a los niños pequeños, como no del todo competentes, que tendemos a ver como una amenaza todo objeto que no haya sido construido para ellos expresamente. Esta lógica dicotómica ha marcado el abordaje de otras problemáticas por parte de las ciencias sociales, como género y etnicidad, y explica en parte la tardía consolidación de una línea de investigación sistemática al respecto.
El niño como primitivo
Desde sus inicios, el saber antropológico fue formulado como conocimiento acerca del “otro”, encarnado clásicamente por los pueblos no occidentales. Así, al igual que en otras disciplinas, en antropología el interés por el universo infantil surgió como medio para dilucidar otras cuestiones (Nunes, 1999). Por ejemplo, al intentar analizar el pensamiento del “otro”, la antropología recurrió frecuentemente a analogías entre éste y el pensamiento de los niños o los locos. En ese sentido, los pensadores del evolucionismo unilineal (Tylor, 1870; Spencer, 1882) –con el cual quedó inaugurada la antropología como disciplina académica independiente a partir de las últimas décadas del siglo XIX– abordaron el comportamiento infantil para definir acabadamente los estadios de evolución por los cuales se suponía transitaban necesariamente todas las culturas, y como vía de acceso a la mentalidad de los llamados “pueblos primitivos”, considerados representantes contemporáneos de la infancia de la humanidad, estableciendo una analogía que perdura hasta el presente en el sentido común.
Tanto niños como “primitivos” han sido concebidos como seres fuera de la historia y de la sociedad, una totalidad homogénea, cercana al estado de naturaleza y a la esencia de lo humano, sea considerada dicha esencia como benigna o maligna (Szulc, 2004a).
Tanto la conceptualización de la psicología evolutiva de Jean Piaget como la teoría clásica de la socialización de Talcott Parsons han dado por sentada la niñez como inevitable, necesaria y universal, como proceso de devenir otra cosa en el cual todo está presupuesto, manteniéndola entonces subteorizada mediante una reducción naturalista (Jenks, 1996).
La niñez como fenómeno diverso
La puesta en foco de la niñez en antropología fue inaugurada por el particularismo histórico norteamericano de comienzos del siglo XX. Su fuerte crítica al evolucionismo desde una propuesta no determinista de la historia y la cultura, y metodológicamente empirista, se tradujo en prolongados e intensivos períodos de trabajo de campo etnográfico entre distintos pueblos no occidentales.
Los estudios sobre sistemas clasificatorios del ciclo vital y pautas de crianza de diversos pueblos (vg. Mead, 1961 [1930]) –orientados a esclarecer la relación entre individuo y cultura– suponen una contribución fundamental a la deconstrucción y relativización de nociones occidentales universalizadas sobre la niñez, pues aportaron importante material comparativo, sobre cuya base se instaló la posibilidad de pensar en una pluralidad de “infancias”, en lugar de en un estatus singular y universalmente unívoco. Esta desnaturalización ha posibilitado comprender que tanto la adolescencia como la niñez son construcciones sociales, dinámicas e históricamente situadas, aunque en ambos casos el sentido común occidental –profundamente marcado por la creencia en una ciencia objetiva– remite esas categorías al ámbito de la naturaleza, tomando los cambios fisiológicos como determinantes de transiciones sociales. No obstante, debemos señalar que en tales estudios los niños fueron posicionados básicamente como receptores de las enseñanzas de los adultos, de acuerdo con los presupuestos de la corriente norteamericana de cultura y personalidad sobre el poder configurativo de la cultura sobre los sujetos.
La niñez segmentada
La complejidad de nuestra sociedad requiere que, además de considerar la diversidad de la niñez en términos de particularidades culturales asociadas a grupos específicos, consideremos en forma articulada la dimensión de la desigualdad pues, como ha planteado Adelaida Colangelo (2005), en los modos de vida de las distintas poblaciones no todo deriva de sus tradiciones, sino que juega un papel crucial su posición en la estructura social.
Así, la niñez es incluso diversa y desigual al interior de las llamadas sociedades occidentales, que históricamente han reservado la noción de “niño” para determinado sector de la población infantil. Mientras “la infancia” se definía como objeto de socialización y protección en manos de la familia y la institución escolar, los “menores” –excluidos de aquel estatus y considerados potencialmente peligrosos– serían objeto de control sociopenal estatal a través de instancias diferenciadas (García Méndez, 1993), segmentación de la niñez que continúa vigente en el sentido común.
La desigualdad, entonces, ha segmentado la infancia desde larga data. Hoy en día, como contrapartida a la naturalización de la niñez, se renuevan continuamente los intentos de biologizar la “minoridad”, desde la caracterización lombrosiana del criminal nato del siglo XIX, a las insistentes apelaciones de nuestros días a un supuesto gen criminal. Es claro entonces que el modelo hegemónico de niñez, aunque se presente como universalmente válido, se basa y regula las experiencias de niños de sectores de clase media urbana, como un “deber ser” que no necesariamente se concreta en la vida cotidiana.
La historicidad de la niñez
La desnaturalización de categorías profundamente arraigadas como la de niñez requiere su historización; “para evitar ser el objeto de los problemas que se toman por objeto, hay que elaborar la historia social del surgimiento de dichos problemas […] En todos los casos se descubrirá que el problema aceptado como evidente por el positivismo ordinario […] ha sido socialmente producido dentro de y mediante un trabajo colectivo de construcción de la realidad social […] para que lo que era […] un problema privado, particular y singular, se convirtiera en un problema social, un problema público … o incluso en un problema oficial, objeto de tomas de posición oficiales, hasta de leyes y decretos” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 179, subrayado en el original).
En ese sentido, me permito insistir en que, si bien en todo tiempo y lugar siempre han existido niños, la niñez concebida como etapa discreta –caracterizada por la presencia del juego y vinculada a lo no cultivado y a lo original– no es natural.
Los aportes al estudio de la niñez desde el campo de la historia surgieron en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de la llamada Nueva Historia, un abordaje del pasado –vinculado a la École des Annales–4 que posibilitó la demarcación de nuevos objetos de conocimiento, pues “aquello que antes se consideraba inmutable se ve ahora como una «construcción cultural» sometida a variaciones en el tiempo y el espacio” (Burke, 1996: 14).
La concepción de la niñez como etapa discreta se sitúa en la Europa del siglo XVIII. En un influyente estudio de 1960, Philippe Ariès (1962) la caracterizó como un producto occidental de la modernidad, afirmando que hasta la Edad Media inclusive los niños no eran colectivamente percibidos como esencialmente diferentes de otras personas, sino más bien como adultos en miniatura. Con posterioridad al siglo XVII, a medida que se conformaba el modelo de familia burguesa, comenzó a extenderse la práctica de “mimar” a los niños junto con nociones sobre la inocencia y la vulnerabilidad infantil, y un progresivo interés por su formación moral y su desarrollo. En ese contexto histórico particular se construye socialmente la niñez como un estatus social específico, objeto de programas de cuidado, educación y asistencia. El estatus de niño fue delimitado por fronteras discursivas progresivamente cristalizadas en instituciones como familias nucleares, nurseries, escuelas, clínicas y otras agencias dedicadas específicamente a procesar al niño como entidad uniforme (Jenks, 1996). En el siglo XIX, la aún hoy creciente preocupación por la higiene y la salud infantiles dio lugar a la institucionalización de nuevas especializaciones médicas, la pediatría y, más adelante, la puericultura (Colangelo, 2004); proceso de institucionalización de la niñez que se dio a su vez en América Latina a partir de fines del siglo XIX con la incorporación de la región al devenir de la modernidad mundial (Carli, 2002).
A partir de mediados del siglo XX, la tríada Estado-familia-niño va siendo reemplazada por una focalización en el niño como sujeto de derecho (Schuch y Fonseca, 2009), y luego una internacionalización de la idea del “niño universal” (Vianna, 2002), claramente visible hoy en día en las campañas impulsadas por las organizaciones internacionales dedicadas a la infancia.5
La niñez en transformación
El carácter histórico de la niñez implica que las experiencias y las representaciones sociales acerca de la primera etapa de vida han estado y estarán sujetas al cambio histórico, transformándose ante nuestros ojos.
Los cambios recientes, particularmente la transformación de los niños de clase media y alta en un nicho de consumo altamente rentable, el incremento de su injerencia en ciertas decisiones familiares y la adopción por parte de los adultos de consumos y conductas considerados infantiles, han llevado a algunos investigadores del campo de la comunicación a plantear que nos encontramos ante una inminente desaparición de la niñez (Postman, 1994 [1982]). Es cierto que la niñez se está transformando, “los chicos de ahora...”, etc. Sin embargo, tales transformaciones no equivalen a una desaparición de la niñez, pues no existe una única niñez. Dicho abordaje parte del paradójico supuesto de una niñez construida históricamente pero inmutable, singular y unívoca, en lugar de plural, diversa y cambiante; lo cual constituye un vicio recurrente de las llamadas “sociedades centrales”, reacias a reconocer su propia contingencia (Szulc, 2004a).6
La niñez en la Argentina, no obstante, mantiene vigencia y ha ganado creciente visibilidad (Carli, 2006) como categoría social, como campo de intervención y como experiencia, aunque constituida diversa y desigualmente.
La niñez como fenómeno social y relacional
La heterogeneidad de experiencias y representaciones en torno a “ser niño” en diversos marcos históricos y socioculturales evidencia que la niñez no es un fenómeno individual sino social. Como tal, no puede aislarse de otras variables como clase, género y etnicidad. Tampoco podemos indagar acerca de los niños sin tener en cuenta a los adultos y las instituciones que condicionan evidentemente su cotidianidad y sus perspectivas. Esto parecen olvidar algunas investigaciones recientes, centradas en el concepto de “culturas infantiles”. Este concepto –que replica de algún modo el interés despertado a partir de los años 70 en las culturas juveniles, ganando día a día mayor aceptación, particularmente en el mundo anglosajón– deriva de la idea de que los niños habitan un mundo con significados sociales distintivos (Caputo, 1995), y constituyen una “ontología” por derecho propio (Jenks, 1996). Charlotte Hardman (1973) ha sido una de sus precursoras, al defender la existencia de una dimensión exclusiva del niño a pesar de las superposiciones con el mundo adulto, para la cual propuso crear un campo teórico específico.
A pesar de valorar que se visibilice la agencia social de los niños y su capacidad de producción cultural, advierto en ese tipo de trabajos un problemático uso de la noción de cultura, que tal vez inadvertidamente replica el componente aislacionista de la noción clásica, ligada al colonialismo, que apunta a delimitar unidades discretas, internamente coherentes, cerradas y aisladas unas de otras (Wright, 1998). En esos términos, la idea de una cultura infantil constituye una nueva esencialización que oscurece el carácter relacional de la dimensión sociocultural, y en particular la inserción de las prácticas y las representaciones infantiles en relaciones de poder intergeneracionales, reproduciendo la noción de sentido común por la cual –en palabras de Philippe Ariès (1962: 38)– “tendemos a separar el mundo de los niños del de los adultos”.
Por este mismo motivo han sido criticados los “estudios de la mujer” a los cuales en la década del 70 se reducían los estudios de género (De la Cruz, 2002), por autoras como Joan Scott (1996: 271), quienes rechazaron “la utilidad interpretativa de la idea de las esferas separadas”, afirmando que “el estudio de las mujeres por separado perpetúa la ficción de que una esfera, la experiencia de un sexo, tiene poco o nada que ver con la otra”.
Aislar teóricamente determinado grupo humano, negando su vinculación con otros grupos, es un error, más evidente y forzado aún en el caso de los niños. Al enfocar entonces la agencia de los niños, esta investigación dará cuenta de la inserción de las prácticas y las representaciones infantiles en relaciones de poder intergeneracionales pues, al hablar de niñez, hablamos de relaciones entre niños y adultos, entre niños e instituciones o entre pares (Szulc, 2004a). Por ello, en lugar de “exotizar” a los niños, en esta obra se indaga la pluralidad de instituciones (James, 2007) y discursos sociales que condicionan el espacio social de la niñez mapuche.
Tal espacio social, en el caso que nos ocupa, se constituye de manera particular, de acuerdo con el entorno específicamente indígena y particularmente mapuche en que se desarrolla. La niñez mapuche se constituye, entonces, en el marco de condiciones de vida y concepciones culturales particulares, que responden, por un lado, al propio acervo sociocultural mapuche, el cual incluiremos en nuestro análisis en los capítulos 3, 5 y 7.
Por otro lado, dicho acervo no puede ser abordado sin atender al modo en que ha sido y es atravesado por procesos de construcción del Estado-nación (Abrams, 1988; Alonso, 1994). La construcción de la nación, en tanto comunidad imaginada como inherentemente limitada y soberana (Anderson 1993), ha supuesto procesos de comunalización y primordialización que conllevan fuertes apelaciones al sentido de pertenencia de los sujetos (Brow 1990). Junto con interpelaciones homogeneizantes, tanto a nivel nacional como provincial, se han propugnado formas de incorporación de esta población y construcciones de aboriginalidad diversas, entendiendo “aboriginalidad” como proceso y marco de alterización de poblaciones cuya etnicidad queda mayormente ligada a su autoctonía (Beckett, 1988; Briones, 1995, 2004b). En el marco de estos complejos procesos, junto con la nación se van recortando distintos tipos de “otros internos”, grupos excluidos de los atributos definidos como nacionales (Briones, 1995), a la vez que incorporados en términos subordinados política y económicamente. Utilizaremos entonces el concepto de “economía política de la diversidad” para referirnos al modo en que los procesos de explotación económica, incorporación política e ideológica de la fuerza de trabajo dependen de la marcación de diversas alteridades, étnicas, raciales, regionales, culturales, religiosas, etarias, de género, etc. (Briones, 2001).
Veremos en los capítulos que siguen cómo se ofrecen a los niños construcciones no sólo diversas sino abiertamente contradictorias de lo mapuche en tanto aboriginalidad particular. Intervienen en ello tanto dicha población como agencias no mapuche (Beckett 1988), como el Estado y las diversas iglesias, que disputan en torno a sus sentidos de pertenencia. Por ello, no circunscribimos nuestro análisis a las interpelaciones familiares y escolares, buscando así evitar otra de las habituales limitaciones en el modo en que se ha abordado la niñez.
La niñez en disputa
Otra de las características constitutivas de la niñez frecuentemente omitidas es su carácter conflictivo, el cual resulta clave para la compresión de las realidades que experimentan los niños indígenas. La niñez es un producto sociohistórico, resultado de procesos dinámicos y conflictivos, en los cuales diferentes actores y saberes se disputan la definición de qué es “la” niñez, qué comportamientos o características se consideran propios de este grupo y cuáles son las prácticas legítimas por parte de diferentes adultos.
Partiendo entonces de la concepción gramsciana acerca de “lo hegemónico” (Gramsci, 1970), enfoco el campo de la niñez como un ámbito heterogéneo, en el cual conviven y compiten aspectos contradictorios, existiendo intersticios de diversidad, conflicto y cambio tanto en las prácticas como en las representaciones sociales.
En la presente obra consideraré entonces los procesos de construcción de hegemonía, entendida no como una cosmovisión cerrada y sistemática, impuesta monolíticamente por una clase dominante, sino como un cuerpo de prácticas y significados continuamente renovado, recreado, defendido, resistido, desafiado y modificado (Williams, 1997); pues, como ha señalado Michel de Certeau (1998: 38), “los conocimientos y los simbolismos impuestos son objeto de manipulaciones por parte de los practicantes que no son sus fabricantes”.
Mi marco teórico se nutre asimismo de la problematización que, desde una mirada antropológica crítica, ha logrado dar cuenta de la vinculación entre la niñez y el contexto político-económico local y global, sin desatender la agencia social y cotidiana de los niños en sus diversos contextos (Scheper-Hughes y Sargent, 1998; Porter, 1996; Katz, 1996).
Los niños como objeto
Sólo recientemente las ciencias sociales, entre ellas la antropología, han reconocido la agencia social de los niños, capacidad que les fue negada por ejemplo por la teoría clásica de socialización, inspirada en el funcionalismo. Al plantear la estructura normativa del mundo adulto como variable independiente y concebir la socialización como un proceso didáctico unilateral, dicha teoría construyó a los niños como pasivos receptores de pautas sociales externas (Laerk, 1998). Los estudios sobre socialización han tendido a desconocer que cuidar de los niños no es sólo tarea de sus padres, como claramente evidencian las fuentes etnográficas acerca de la relevante participación infantil en el cuidado de niños menores (Weisner y Gallimore, 1977). Por su parte, los estudios sobre el ciclo doméstico desarrollados en la segunda mitad del siglo XX categorizaron a priori a los niños como miembros económica y afectivamente dependientes (Fortes, citado por Archetti y Stölen, 1975), ignorando que en todo el mundo los niños han sido, y continúan siendo, parte fundamental de las actividades productivas y reproductivas, contribuyendo tanto a su propia subsistencia como a la de sus hogares (Katz, 1996). En esa misma dirección procede la “etología” de la conducta infantil surgida en Estados Unidos a partir de 1970 (vg. Blurton Jones 1975, 1981) –que cuenta con algunas aplicaciones en nuestro país (Mendoza, 1994)– al estudiar su comportamiento como si se observase el comportamiento animal. Se niega así la capacidad de agencia social de los niños, descalificándolos a priori como “informantes” de investigación. Esta perspectiva se manifiesta particularmente en el ámbito de la educación. Como han señalado Graciela Batallán y Raúl Díaz (1990: 43), la escuela, al desvalorizar su vida extraescolar, corre el riesgo de construir niños “infantilizados”, privados de sus “capacidades de elaborar críticamente experiencias y saberes”.
La histórica marginalidad del tema en las ciencias sociales se debe, entre otras razones, a la sostenida exclusión de los niños del estatus de sujetos sociales. Como advirtió Charlotte Hardman (1973: 87) hace más de cuatro décadas “aquellos campos antropológicos interesados por los niños los ven en mayor o menor medida como objetos pasivos, como espectadores indefensos en un ambiente opresivo que afecta y produce cada una de sus conductas”. Al negar su capacidad de agencia social, se inhabilita a los niños como interlocutores de investigación, como ocurría con las mujeres con anterioridad a la crítica de la antropología feminista. Se trata de una “hermenéutica de la sospecha” que desautoriza las narrativas de los niños a través de una doble evaluación, situación compartida históricamente con los “primitivos” y otros grupos signados por su alteridad y subordinación respecto de la “civilización” urbana, occidental, masculina, blanca, adulta, heterosexual y cristiana (Scheper-Hughes y Sargent, 1998). Como sucede habitualmente en el tratamiento público de casos de abuso sexual hacia niños, la pregunta “¿cómo saber con seguridad si un niño (o un indígena o un negro) está diciendo la verdad?” impregna explícita o implícitamente los debates (ídem: 14), arrojando un manto de sospecha que los deslegitima como interlocutores.
Los niños como sujetos sociales
A pesar de los significados hegemónicos centrados en la dependencia, la vulnerabilidad y la pasividad de los niños, sabemos que muchos son activos participantes en las actividades productivas y reproductivas de su grupo doméstico; que entablan vínculos con adultos y entre pares, no siempre en la posición subordinada, y que se mueven cotidianamente con cierta autonomía. Asimismo, lejos de ser “transparentes” y “decir siempre la verdad”, los niños –al igual que los adultos– articulan diversas formas de presentarse a sí mismos según quién sea su interlocutor como estrategia social frente a los diversos contextos en que se desenvuelven cotidianamente; es decir, son activos constructores de la presentación de su ser. Por lo tanto, aunque condicionados como todos por su edad, también los niños son sujetos activos y posicionados. El hecho de ser niños condiciona su realidad cotidiana y su perspectiva acerca de ella, pero no los descalifica como actores sociales, pues actúan e interpretan reflexivamente sus experiencias cotidianas, como la escolaridad, el trabajo, su pertenencia étnica, la trayectoria de vida de sus padres y su propio futuro. Ello no supone negar la incidencia de la edad de los sujetos sobre sus prácticas y representaciones, sino tener en cuenta que la edad no es sólo un hecho “biológico”, sino también un estatus social e históricamente construido. Desnaturalizar la concepción cosificada y esencialista sobre la niñez nos conduce a reconocer la capacidad de agencia de los niños, sin omitir las condiciones sociales, económicas y políticas estructurales que de diversas formas la limitan. A su vez, tomar en cuenta los condicionamientos que circunscriben sus prácticas no equivale a considerarlos objetos pasivos o meros portadores de estructuras (Szulc, 2004a).
Es innegable el avance hacia la reconceptualización de los niños como sujetos sociales que –aunque condicionados como todos por las relaciones asimétricas en que viven– despliegan estrategias e interpretaciones diversas en y sobre el entorno social. Según Chris Jenks (1996: 7), todos los enfoques actuales de la niñez están “claramente comprometidos con la perspectiva de que la niñez no es un fenómeno natural y que no puede ser comprendido apropiadamente como tal. La transformación social de niño a adulto no deriva directamente del crecimiento físico”. Sin embargo, resta mucho por hacer en cuanto a la operacionalización de esa visibilización, que implica reconocerlos asimismo como interlocutores válidos en la investigación etnográfica.
2. Apuntes metodológicos
Mi punto de partida entonces ha sido una preocupación no sólo por la construcción teórica de una aproximación antropológica a la niñez basada en su reconocimiento como sujetos sociales, sino también por la operacionalización de ese reconocimiento, que implica desafíos estratégicos –ligados al acceso al campo– a la vez que metodológicos (Szulc, 2001).
En el desarrollo de mi abordaje etnográfico de la niñez, algunas aproximaciones previas resultaron inspiradoras no tanto por sus aciertos como por sus debilidades. Ese es el caso de la ya citada “etología” de la conducta infantil, enfoque desde el cual el comportamiento se estudia mediante el uso exclusivo de técnicas de observación directa, negando el papel de las interpretaciones que los actores tienen acerca de sus comportamientos y acciones (Szulc, 2004a, 2007). Por un lado, deseché para mi investigación tal estudio de las conductas de los niños “como si no pudieran hablar” (Blurton Jones, 1981) también por basarse en una concepción objetivista del conocimiento que niega la agencia y la capacidad reflexiva de estos sujetos, a la vez que instaura una relación profundamente asimétrica entre “observador” y “observado”, sin considerar sus implicancias (Szulc, 2007).
Por otro lado, he procurado evitar otro tipo de abordaje que sí reconoce las perspectivas infantiles pero partiendo de una supuesta transparencia o ingenuidad infantil, a partir de la cual –a través de procedimientos formales, como es el caso del “ensayo temático” aplicado por Mary Ellen Goodman (1957)– se pretende un acceso no mediado a las perspectivas de los niños (Szulc, 2007).
He utilizado, en cambio, un abordaje etnográfico, capaz de dar cuenta del nivel de las prácticas cotidianas y de cómo los sujetos resignifican continuamente su mundo. Considerando a los niños como sujetos sociales activos, posicionados y reflexivos, he realizado observaciones con y sin participación en los diversos ámbitos en que interactúan cotidianamente, he implementado diversas modalidades de entrevista y elaborado historias de vida de algunos niños mapuche, tanto en zonas rurales como urbanas.
La estadía en el lugar –sumada a la corresidencia– me permitió compartir con los actores sociales espacios de interacción cotidiana diversos –como sus hogares, la escuela, el comedor, la posta de salud, la sede de la organización– y no tan cotidiana, como el espacio en que se desarrollan los rituales comunitarios y las actividades formativas mapuche de carácter extraordinario, como los “campamentos” (Szulc, 2007). Por un lado, estas instancias se revelaron como fundamentales para “captar el punto de vista del nativo”, es decir, acceder a la perspectiva de los niños, “comprender su visión de su mundo” (Malinowski, 1986 [1922]: 41). Por otro lado, participar de la cotidianidad de los niños me permitió registrar las prácticas de los actores, no sólo las normas y las interpretaciones. Esto resulta fundamental tratándose del campo de la niñez, en el cual la naturalización de lo cotidiano puede en ocasiones inhibir su tematización en el discurso de los sujetos, donde además tiende a emerger el “deber ser” o la añoranza por “lo que fue y ya no es” que, como veremos, suele no coincidir con las prácticas efectivas observadas en el campo.
Las entrevistas con niños, tanto individuales como grupales, se apoyaron en ocasiones en recursos complementarios, como la discusión de casos “arquetípicos”7 y de las producciones gráficas de los propios niños, tanto espontáneas como solicitadas por mí, atendiendo especialmente a su contexto de producción y registrando los comentarios que los niños formularon al respecto. Los dibujos no han sido sólo un modo de “entrar en tema” y crear un clima agradable o de dar muestra de la capacidad plástica de los niños. En la situación de entrevista brindaron –al igual que los casos arquetípicos– un referente concreto que estimuló el intercambio comunicativo y facilitó la explicitación de sus perspectivas.8
No obstante, quisiera puntualizar que en mi experiencia trabajar antropológicamente con niños, si bien puede requerir ciertas estrategias particulares en cuanto al acceso y el relevamiento, no es esencialmente diferente del trabajo con adultos. Esta comprensión fue generada por la práctica de investigación y se podría decir que, en primera instancia, incidió en la práctica misma, que fue modificándose de acuerdo con ella.
Quienes desechan a priori la posibilidad de entrevistar a los niños, planteando intrincados caminos para acceder a sus representaciones, posiblemente los conciben como una clase particular de sujetos, más “exóticos” de lo que en realidad resultan ser, según una visión muy difundida que –tal como advierte Anna Laerk (1998)– presenta a los niños como personas “codificadas”, es decir que requieren interpretación, suponiendo implícitamente que los adultos son transparentes y literales en sus discursos, o que serían al menos más accesibles por ser también adultos los investigadores.
Nuestra estrategia metodológica, entonces, además de aportar los materiales a analizar, ha arrojado como corolario la recomendación de no sobredimensionar la “otredad” de los niños desechando por ello los recursos etnográficos ya disponibles, que resultan generalmente válidos y fructíferos.
En ese sentido, durante el trabajo de investigación aquí presentado se aplicaron los mismos recaudos metodológicos y éticos que al trabajar con personas pertenecientes a otros grupos etarios, sean jóvenes, adultos o ancianos. Considero apropiada la propuesta de Pia Christensen y Alan Prout (2002), en torno a la noción de “simetría ética” como orientadora del proceder con interlocutores infantiles, a quienes he garantizado respeto a su decisión de si y cómo participar (Szulc et al., 2012), resguardo de su confidencialidad y preservación de su anonimato durante todo el proceso de investigación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que transmitir a otros –oral e informalmente– determinada información brindada por una persona podría causarle tanto o más perjuicio que su difusión masiva (Szulc, 2007).9
Como bien afirman Lewis Langness y Geyla Frank (1981), la preservación de la privacidad de quienes voluntariamente comparten con el investigador sus experiencias y puntos de vista resulta no sólo fundamental, sino también problemática. Sin embargo, ello no nos libera de realizar todo lo posible y necesario para preservar la identidad y la privacidad de nuestros interlocutores aun cuando, como veremos en el capítulo 5 –donde se analizan particularmente los nombres propios–, nos resulte complejo.
A su vez, no debemos olvidar que existe –tanto a nivel nacional como provincial– legislación que dispone la reserva de la identidad de niños y adolescentes, estableciendo penas para quienes violen este derecho. Del mismo modo, el carácter tradicionalmente intervencionista del accionar estatal sobre los niños de sectores sociales subordinados –aún influido por el modelo tutelar– exige una práctica de investigación responsable y criteriosa que evite dar lugar a consecuencias no deseadas.10
Por último, como hace tiempo vengo planteando, poner en foco la niñez no debe significar aislarla conceptual ni metodológicamente del entorno sociocultural en que trascurren sus experiencias (Szulc, 2004a). Por ello, si bien adherimos a la tradición antropológica de analizar el punto de vista del actor, enfatizamos sostenidamente que se trata de un mundo compartido, no precisamente en términos equitativos, con diversos adultos. No me he limitado entonces a registrar las prácticas y las representaciones de los niños. Como ya he planteado, la niñez constituye un producto sociohistórico, resultado de procesos dinámicos y conflictivos, en los cuales los niños interactúan con distintos adultos e instituciones en el marco de relaciones asimétricas de poder.
En estos procesos, que no son unívocos ni armoniosos, procuraremos ahondar en esta obra, para lo cual a continuación ofreceremos algunas claves históricas que permitan comprender con mayor profundidad las encrucijadas identitarias a las que se enfrenta los niños mapuche de la provincia del Neuquén.
1 Siempre que cito un texto consultado en otra lengua, la traducción es propia.
2 La idea del niño como sujeto de derecho se instituyó junto con la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN), sancionada por las Naciones Unidas en 1989. En la Argentina la CIDN fue ratificada e incorporada a la Constitución Nacional en 1994, a partir de lo cual algunas provincias han ido sancionando leyes que adecuan su normativa a los postulados de la Convención, entre ellas, tempranamente, la provincia del Neuquén en 1999, luego la provincia de Misiones en 2001 y la provincia de Buenos Aires en 2004. En 2005 se sancionó en la Argentina la ley nacional 26.061, de la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que derogó los artículos aún entonces vigentes de la ley 10.903 del Patronato de Menores.
3 Véanse, por ejemplo, Cohn (2000, 2005), Donoso (2005), Enriz (2006), Enriz y García Palacios (2008), Fonseca (1998), García Palacios (2006), Hecht (2004, 2010), Nunes (1999, 2001), Pérez Álvarez (2005), Pires (2007), Prates (2008), Remorini (2004), Szulc (2001a, 2002b, 2007, 2011), Trpin (2004), Vogel (2006).
4 Escuela surgida en torno a la publicación Annales: économies, sociétés, civilisations.
5 Véase, por ejemplo, en Szulc et al. (2014) el análisis de la “Campaña por los derechos de la niñez y la infancia indígena” realizada por Unicef Argentina.
6 De ahí la especial relevancia que tienen para articular un enfoque antropológico sobre la niñez los trabajos que abordan sus transformaciones históricas: Carli (1991, 1997, 2002), Finkelstein (1986), Cowen (2001), Cezar de Freitas (1997).
7 Denomino de este modo aquellos casos recurrentemente relatados en las entrevistas abiertas y las conversaciones cotidianas de cada uno de los contextos de observación, que utilicé como material para discutir con los niños y también con los adultos; fue muy fructífero para relevar y comparar las representaciones y los posicionamientos de los distintos actores.
8 No he atendido otras características de las producciones gráficas –como intensidad del trazo, distribución de elementos y personas o posición de la hoja– que suelen estudiarse desde una perspectiva psicológica para abordar problemas de otra índole a los que aquí nos atañen.
9 Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes en el ámbito neuquino (2.302), establece en su artículo 20 la reserva de identidad, por la cual “ningún medio de comunicación, público o privado, difundirá o publicará información o imágenes que infrinjan el derecho al respeto y a la dignidad”, quedando específicamente prohibida toda individualización de niños o adolescentes infractores o víctimas de un delito.
10 La legislación a nivel nacional permitía al Estado hasta hace pocos años “disponer” de cualquier menor que se encontrara “en peligro material o moral” de acuerdo con el criterio discrecional del juez interviniente, lo cual frecuentemente ha implicado la institucionalización del niño por tiempo indeterminado, y la tutela podía extenderse hasta los veintiún años (ley 10.903, art. 14 a 21, derogada finalmente en octubre de 2005 mediante la ley 26.061).