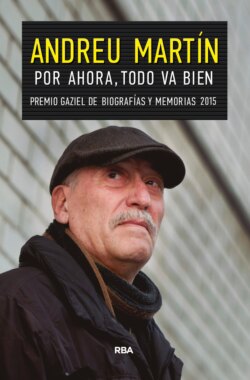Читать книгу Por ahora, todo va bien - Andreu Martin - Страница 7
2 PREMONICIONES
ОглавлениеDOMINGOS POR LA MAÑANA
Los domingos por la mañana, mi padre decía:
—Me voy a misa.
Y mi madre:
—Llévate al niño.
Así que salíamos de casa, mi padre y yo, cogiditos de la mano.
Al llegar a la calle, mi padre se detenía en seco, se agachaba para ponerse a mi altura y se encaraba conmigo como si yo hubiese iniciado alguna clase de protesta.
—¡Pero, bueno! Vamos a ver. ¿Tú adónde quieres ir? ¿A misa o a tomar el vermú?
Yo supongo que parpadeaba un tanto desconcertado y le decía:
—A tomar el vermú.
Él gesticulaba como si mi respuesta lo decepcionara y lo contrariase muchísimo:
—¡Desde luego, este crío es de lo que no hay! ¡Mira que no me deja ir nunca a misa!
No siempre me llevaba a tomar el vermú. Con frecuencia, íbamos al cine. Al Atlántico, en las Ramblas, o al Publi, en paseo de Gracia. Mi preferido era el Avenida de la Luz, que estaba en unas galerías subterráneas del mismo nombre situadas bajo la calle Pelayo, donde ahora está la tienda de Sephora. Allí, además de cine, había un puesto de Montroy Pedro Masana donde dispensaban algún tipo de vino, pero también, y sobre todo, unas obleas que me encantaban. En esos cines, pasaban sesiones infantiles con dibujos animados, o lo que entonces se llamaba «celuloide rancio». Allí conocí a Chaplin, al que llamábamos Charlot, a Stan Laurel y Oliver Hardy, a Buster Keaton y a Harold Lloyd; pero mi preferido era un actor que he podido comprobar que ha caído en el olvido: Larry Semon. Le llamábamos Jaimito. Una vez, lo cité en una novela y el corrector me lo cambió porque, para él, Jaimito era un niño asqueroso de la filmografía italiana. No: Jaimito era Larry Semon, con la cara pintada de blanco y ojos pintados de negro, sombrero hongo y pantalones demasiado grandes sujetados con tirantes. Se pasaba las películas corriendo y huyendo de los malos. Recuerdo especialmente una en que los malos eran los chinos y las persecuciones discurrían por subterráneos tenebrosos. Qué bueno era Jaimito apoyado por la voz de Ramos de Castro, que ponía los comentarios en pareados: «Y Jaimito, que no es tonto, se sube a la rama de un tronco».
También fue mítica para mí Una noche en Casablanca, de los Hermanos Marx. Me partía de risa con el gag de los cajones del armario puestos del revés.
Otro film de entonces que tengo muy presente es Abbott y Costello contra los fantasmas, dirigida por Charles Barton, donde aparecían Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo. Era de mucha risa, pero yo no pude disfrutarla al cien por cien porque le decía y repetía a mi hermana, que estaba a mi lado (en el cine Avenida, en el Paralelo): «Esta noche no podré dormir, esta noche lo soñaré, ya verás como lo sueño»; y me metía debajo del asiento. Lo que no recuerdo es si luego lo soñé.
Volviendo a las mañanas de domingo, recuerdo que mi padre me llevó alguna vez al bar Boston, que estaba en la calle Aribau, casi esquina con Aragón (donde ahora hay un restaurante texmex) y que se mantenía exactamente igual que cuarenta años antes. Con tanto énfasis como si me estuviera mostrando un monumento de trascendencia histórica, mi padre me decía:
—En esa mesa de allí jugaban los pistoleros del Sindicato Libre a la butifarra. Y en lo alto de esa percha ponían sus sombreros y sus pistolas.
Más frecuentemente, íbamos a tomar el vermú —cerveza él, Mirinda yo—, al bar La Principal, en la calle Muntaner esquina Sepúlveda, que a día de hoy se conserva como era entonces, y nos encontrábamos con los amigos de mi padre que quedaban allí para jugar a las cartas, a la manilla o a la butifarra, como los pistoleros del Libre en el Boston. Lo frecuentaba tanto que lo llamábamos «el bar de papá». Iba por la tarde, cuando acababa de trabajar, antes de venir a casa; y a menudo también iba de noche, después de cenar. Iba allí tantas veces que, en mi recuerdo, es como si, durante mucho tiempo, hubiera ido cada noche. En ocasiones salía de casa dando un fuerte portazo. Desde entonces, odio los portazos. No puedo soportarlos. Aunque sea yo quien los dé. (Es decir, sobre todo, si soy yo quien los da.)
No sé qué edad debía de tener yo una mañana de domingo en que los amigos de mi padre hablaban y se reían mucho, de pie a la puerta de La Principal que da a la calle Sepúlveda. En el centro de la tertulia había un tipo, al que yo no había visto nunca, que contaba cómo habían agarrado a un viejo, lo habían atado a una silla y le habían obligado a beber litros y litros de aceite. Querían que confesara (y lo consiguieron) dónde escondía mercancías de contrabando o del mercado negro. Se reían todos, muy divertidos, y mi padre estaba entre ellos. Y a mí aquello no me gustó. Me asusté.
—No le hagas caso —me dijo luego mi padre—. Es policía.
Como si eso lo disculpara todo.
Eran días en que se confundían los conceptos de miedo y respeto hasta casi considerar que eran palabras sinónimas. La policía daba miedo: callábamos en su presencia y no les escupíamos, y sus mentes primitivas y obtusas se conformaban con ello, pero no les teníamos respeto. Franco daba miedo, pero nunca le tuvimos respeto.
Mi padre era muy bromista y, cuando sonaba el teléfono o el timbre de la puerta a una hora intempestiva, solía decir: «¡Ya estamos! ¡La policía!». Yo utilizo esta expresión todavía hoy con frecuencia, en su memoria, pero en aquella época daba más susto, y también más risa.
Si se encontraba a alguien que le decía aquello tan tópico de:
—Tu cara me suena. ¿Tú y yo no nos hemos visto en otra parte?
Él respondía:
—¿En la cárcel a lo mejor?
Y hablando de cárceles, otra de las visitas que hacíamos alguna mañana de domingo fue a la comisaría de mi tío Manolo, cuando este estaba de guardia. Los hermanos Prada siempre se llevaron muy bien, y se relacionaban con frecuencia, con mucho afecto y de manera incondicional. Tío Manolo, hermano mayor de mi padre, era el comisario jefe de la Comisaría de la Audiencia que había en la calle Roger de Llúria, frente al Ritz. Mi padre quitaba importancia a su cargo de policía diciendo que no era nada, que solo se dedicaba a hacer pasaportes y papeleo de ese tipo, para hacernos creer que era policía pero poco, nada peligroso, que no era de los que daban miedo.
Me contaba mi madre que, en la posguerra, mi tío Pepín, hermano pequeño de mi padre y de tío Manolo, cuando todavía era soltero había regentado un bar en cuya trastienda, por lo visto, a veces se celebraban timbas clandestinas. Una noche de Navidad o Nochevieja, a Manolo le tocó guardia en comisaría y, como se aburría, llamó a su hermano al bar.
—Pepín, ¿por qué no te vienes con una botella de champán y celebramos esta fiesta juntos?
Pepín le dijo que era imposible, que tenía montada una timba donde se jugaba mucha pasta y que entre los jugadores había un tipo buscado por la policía, un estafador que iba de policía ful al que llamaban el Forneret. Pero tío Manolo suplicó y suplicó que no quería pasar solo tan señalada festividad. De manera que Pepín y sus amigos trasladaron la timba, y aquella noche el Forneret terminó perdiendo sus cuartos (o ganando, que eso no me lo han contado) en la comisaría de la Audiencia.
Cuando íbamos a verlo a su oficina algún domingo por la mañana, tío Manolo me agarraba de la mano y me decía «Ven», como si fuera a enseñarme algo importantísimo, y me llevaba a los calabozos «a ver a los presos», como si me llevase al zoo, en un ejercicio que debía de considerar didáctico o preventivo o algo así. (Y algo de eso tendría, porque aún conservo la experiencia grabada en la retina.)
Bajábamos unas escaleras siniestras hasta una reja, y, más allá, había otra reja tras la cual podían verse unos cuantos hombres cabreados. Me imagino lo que debían de pensar ellos al ver que el señor comisario los exhibía como animales enjaulados ante un niño boquiabierto.
—Cierra la boca, nene, que te van a entrar las moscas.
—No, mamá... Si la abro es para que salgan.
(Chiste de la época.)
PARIENTES POLICÍAS
Yo tenía tres tíos policías. Tío Anselmo y tío Santiago, casados con las hermanas de mi padre Angelita y Elisa, vivían en Madrid, por lo que tuve poca relación con ellos. En días señalados, como Navidad o mi cumpleaños, tío Santiago elaboraba para mí unas postales muy trabajadas, collages de recortes de revistas y periódicos a base de tijera y pegamento, que me encantaba recibir. De tío Anselmo solo se me ocurre decir que tuvo un hijo al que considero admirable, veterinario que se quedó ciego muy joven a pesar de lo cual ejerció un cargo importante en una empresa farmacéutica, y una hija guapísima y simpatiquísima que me tuvo enamorado durante una tarde inolvidable en que me paseó por Madrid.
El más próximo, sin embargo, era tío Manolo, hermano de mi padre. Su cargo de comisario le permitía invitarnos, a mi primo Alberto y a mí, al cine Novedades, local de estreno que quedaba cerca de su comisaría. Gracias a él, entramos gratis a ver el Ben-Hur de William Wyler, con Charlton Heston. En aquella época, la mejor fila del cine, en platea, siempre se mantenía vacía, reservada para las autoridades. Llegábamos con nuestro tío, que se identificaba con placa ante los acomodadores y les ordenaba: «Estos chicos, a la fila de autoridades». Los acomodadores nos llevaban allí y siempre me parecía que nos miraban mal, pero no entendía por qué.
FIESTAS FAMILIARES
Los días de Año Nuevo, cuando por lo visto se celebra San Manuel, mi tío Manolo y su esposa María, elegantísima y aristocrática, invitaban a toda la familia a su casa para celebrar la onomástica. Eran los únicos tíos, junto con tío Pepín y tía Consuelo, que tenían calefacción central. Los demás, que carecíamos de ella, siempre usábamos ropa gruesa y abrigada; dentro de casa llevábamos menos ropa, claro, porque teníamos estufas, pero siempre íbamos con prendas de lana. A mí me parece que a tío Manolo le gustaba dejar claro que tenía una buena calefacción central, y, para que no cupiera la menor duda, aquel día le daba media vuelta más a la espita de los radiadores, lo que provocaba que, durante la comida, tarde o temprano, las señoras gordas (que abundaban en la familia) bufasen: «Hace un poco de calor aquí, ¿no os parece?», y hasta se daba algún principio de sofoco o lipotimia. Una cosa curiosa de aquella casa en esas fechas señaladas era la abundancia de cestas de Navidad. Las tenían por todas partes. En la consola del recibidor, en los muebles del comedor, en las mesas de la cocina, en el pasillo... Y eso que estábamos a primero de enero y ya habían celebrado Nochebuena, Navidad, Sant Esteve y Nochevieja, con lo que alguna otra cesta habría caído ya. Que yo sepa, nunca nadie preguntó de dónde salían tantas cestas.
Pero lo importante de aquel día era que, en cuanto llegábamos mi primo Alberto y yo, tío Manolo nos tomaba de las manos y nos conducía en secreto a su dormitorio. Allí tenía un gran armario de luna. Abría la puerta y luego un cajoncito inferior, y nos mostraba entonces sus pistolas. Una automática y un revólver. Armas de fuego de verdad, nada que ver con los juguetitos que teníamos en casa. Eran de verdad. Ninguno tocaba las armas, ni mi tío ni, mucho menos, nosotros. Solo las contemplábamos sin aliento durante unos segundos, apenas unos instantes fascinantes en que permanecíamos con los ojos muy abiertos; y, de pronto, cerraba el cajón, cerraba la puerta del armario y hasta el año que viene.
Los días 19 de marzo, San José, tío Pepín y tía Consuelo nos invitaban a su casa para comer una gran paella. Formaban una pareja muy divertida y tenían dos hijas guapísimas, Carmen y Ángeles, de mi edad y de la de Alberto, que resultaban el principal atractivo de la festividad. A mí me gustaba mucho viajar en taxi con tía Consuelo, porque ella, cada vez que montaba en uno, exclamaba con dramatismo muy cómico: «Lléveme a Infanta Carlota con carretera de Sarriá, ¡pero, por el amor de Dios, que tengo dos hijas!».
También solía comentar, señalando despectivamente a tío Pepín (todos entendíamos que era broma): «Si no me hubiera casado con este, yo ahora sería Sara Montiel».
Después de la paella, aquel día de San José, no podía faltar la crema tradicional. Luego, mi madre, tía Estela y tía Lolita insistían para que tía Consuelo cantara «La Maredeueta», una deliciosa copla de Concha Piquer. Ella, coqueta, se resistía: «Es que hoy no tengo yo la voz...». Pero insistíamos y cantaba la triste historia del escultor a quien encargaron una imagen de la Virgen y retrató a su querida xiqueta. Pero, un día, la xiqueta lo abandonó y le destrozó el corazón, y ya lo tienes yendo a rezar a la Virgen, cuando esta pasa en procesión: «Oh, santa Maredeueta, / no me faces desgraciat. / Torna’m la meua xiqueta. / La meua xiqueta, / que té la teua careta, / Mare dels Desamparats». («Oh, santa Virgencita, no me hagas desgraciado. Devuélveme a mi niña. Mi niña, que tiene tu carita, Virgen de los Desamparados».) Y mi madre y mi tía Lolita lloraban a lágrima viva, y se reían; lloraban y reían a la vez: «Mira que somos tontas..., ¡que siempre tengamos que llorar!». Éxito clamoroso de mi tía Consuelo.
Otra fiesta anual a la que no podíamos faltar era la del 12 de octubre, día del Pilar, para celebrar el santo de la esposa del tiet Miquelet, hermano de mi madre. El aliciente de aquellas fiestas en casa de mi tiet Miquelet, que vivía en L’Hospitalet, era un proyector de cine inmenso, yo diría que de cine profesional, que por algún motivo tenía en la galería de atrás. Y aquel día nos regalaba con una sesión continua de películas del Gordo y el Flaco. Sonoras, además. Siempre eran de Stan Laurel y Oliver Hardy, con aquellas voces tan curiosas de acento inglés que, como supe un día, eran las suyas de verdad. Me gustaban mucho esas películas y me reía a carcajadas con ellas, pero yo creo que lo que más me fascinaba de aquellas fiestas era el simple hecho de que hubiera un proyector como aquel en una casa particular, y que yo tuviera el privilegio de disfrutarlo una vez al año.
La gran fiesta del año era, sin discusión, la que se celebraba el 6 de enero en casa de tío Chinchín, tía Estela y mi primo Alberto. Celebrábamos el santo de tía Estela, porque era el día de los Reyes Magos que siguieron la estela, y resultaba un formidable colofón para las fiestas navideñas.
Se daba el caso de que, mientras tío Chinchín era primo de mi padre (era Crescencio Ramos Prada, hijo de una hermana de la Abuela), tía Estela era hermana de mi madre, o sea que las dos familias estaban muy vinculadas. Decidido a recibir a toda la familia, que era muy numerosa tanto por una parte como por la otra, tío Chinchín abría las puertas de su piso desde media mañana hasta última hora de la tarde e invitaba a todos a que pasaran por allí a la hora que quisieran. A la hora de comer, nos sentábamos a la mesa únicamente los que cabíamos en ella (y mis padres, Inesita y yo siempre nos encontrábamos entre los privilegiados). Solíamos comer macarrones con moixernons («setas de San Jorge»), que tía Estela hacía de maravilla; y de postre, además del tradicional roscón de Reyes (con tres sorpresas metidas en el bizcocho: dos figuritas de regalo que siempre nos tocaban milagrosamente a mi primo y a mí, y la fava, que se suponía que obligaba a quien la encontraba a pagar el pastel), tío Chinchín añadía «pijama»: melocotón y piña en almíbar, helado y flan.
Mi tío Chinchín había estado en Argentina en su juventud, y allí aprendió a tocar el bandoneón y la guitarra e hizo de la música su profesión. Él inspiró el personaje de Fernando que protagoniza mi novela Cabaret Pompeya, cuya última parte se basa en las memorias escritas por mi tío acerca de las aventuras que vivió en Atenas y la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Había tocado en la orquesta de Mario Visconti, un cantante de tangos que en realidad se llamaba Mariano Royo y era de Zaragoza, pero que había acabado por poseer el acento porteño que exhibía incluso fuera del ejercicio de su profesión. Mario Visconti había estado casado con una rubia espectacular, que a mí me dejaba boquiabierto, una mujer «imposible», como una actriz de cine. Era una italiana llamada Liliana que me enseñó a jugar al Scrabble y que murió joven, por lo que sé. Desde su muerte, Mario Visconti se quedó solo (o con solo una hermana, no recuerdo) y acostumbraba a estar presente en la fiesta del día de Reyes en casa de tío Chinchín. Si era así, cuando mi tío sacaba el bandoneón, él cantaba, naturalmente. Por lo general, a petición de mi padre, nos emocionaba con «Mano a mano», uno de los tangos que más me gustan.
Cuando Mariel, mi primera esposa, argentina, escuchó a tío Chinchín, se maravilló, porque tocaba el tango reo tal como lo aprendió en su juventud porteña, digno de Gardel, Edmundo Rivero o Sosa, muy distanciado del intelectualismo que, por un tiempo, impusieron artistas como Piazzola.
Desde muy pequeño, pues, yo conocía y cantaba letras de tangos como «sola, fané, descangayada, la vi esta madrugada salir de un cabaret», «esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao pa no pensar», «arrésteme, sargento, y póngame cadenas, si soy un delincuente que me perdone Dios», «me basureó la infiel, las pruebas de la infamia las llevo en la maleta, las trenzas de mi china, y el corazón de él»... ¡Qué bonito lo de «basureó»!
Así se iba forjando el futuro autor de novela negra.
UNDERWOOD
Cuando el doctor Castellà decidió cerrar el bar restaurante Royal de la calle Joaquín Costa, mis padres y mi hermana se fueron a vivir al piso de Gran Vía con Entenza, junto con el abuelo José y la Abuela. Allí fue donde nací yo. Como trabajo sustitutivo, o premio de consolación, a mi padre le dieron un cargo «en la Mutua». No debía de estar muy bien remunerado, porque de aquella época recuerdo que éramos pobres. La lámpara del comedor era un aro de lata abollado que dejaba la bombilla a la vista, y todas las sillas eran diferentes, unas redondeadas, otras rectilíneas. No teníamos cuarto de baño, me lavaban en la cocina, en un barreño de cinc con agua calentada en la cocina económica, y, en general, tengo en mi memoria la sensación de haber habitado en una vivienda oscura y nada confortable.
¿En qué consistía el trabajo de la Mutua? Me lo cuenta hoy mi hermana, tantos años después (y su relato es aproximado, porque tampoco está muy segura). Mi padre era como un encargado, gerente o sustituto sin título de medicina que atendía las urgencias de los trabajadores del puerto relacionados con el carbón. Sabía efectuar pequeñas suturas, prescribir las pastillas oportunas para pequeñas afecciones y, sobre todo, poner colirio para la conjuntivitis, que era el problema más común entre aquellos que se movían constantemente entre hullas y antracitas. También me contó mi madre que tenía la misión de llevar las bajas de los obreros del puerto a la Clínica del Pilar, muy cerca de la plaza de Molina.
Una tarde, mi madre me llevó a aquel despacho, que estaba situado en la parte baja de las Ramblas, en el pasaje de la Banca, cerca de donde ahora se encuentra el Museo de Cera. Yo no debía de tener más de cuatro años, porque el trabajo de la Mutua no duró más allá de 1953; y me sorprendió mucho ver a mi padre con bata blanca. Me sentaron en una silla con brazos delante de un escritorio, y él y mi madre fueron a hablar a la habitación de al lado.
No recuerdo cómo fue la conversación entre mis padres, si fue amable o crispada, pero tengo la sensación de que hui de ello fijando mi atención obsesivamente en lo que tenía delante. Por eso se me quedó grabado con tanta nitidez el escritorio de tablero protegido con un cristal bajo el cual había postales y notas. Y, sobre todo, aquella máquina de escribir, que ahora veo antigua, acaso una Underwood. Teclas circulares, con letras negras sobre blanco. Si las pulsabas, se levantaba un brazo de hierro para ir a percutir contra el papel, allí arriba, muy en lo alto. Vuelvo a revivirlo como si fuera la pirámide de Keops vista desde la base.