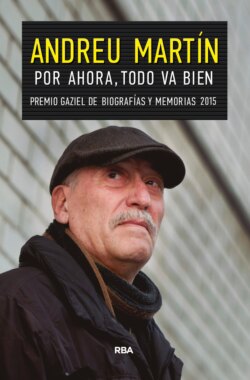Читать книгу Por ahora, todo va bien - Andreu Martin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 PRISIONERO DE LA FANTASÍA
ОглавлениеSOLDADITOS
Mi madre y mi tía Estela (hermanas y muy bien avenidas) iban a comprar con frecuencia a El Barato, unos grandes almacenes de la ronda de San Antonio que, como su nombre indica, no eran tan pretenciosos como El Siglo o El Águila. Y nos llevaban a mi primo Alberto y a mí.
En la sección de juguetería, subiendo la escalera, a la derecha, tenían una muestra infinita de soldaditos. Eran figuritas de goma, de unos cinco centímetros de altura, que representaban cowboys e indios a pie o a caballo, soldados del Séptimo de Caballería y de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, también fueron apareciendo allí los héroes de las películas de moda o de los tebeos populares, como Rin Tin Tin y el cabo Rusty, el Capitán Trueno, Goliat, Crispín, así como soldados ingleses y japoneses de El puente sobre el río Kwai, e incluso árabes con chilaba y máuseres, después del éxito de Lawrence de Arabia.
Había tres maneras posibles de jugar con los soldaditos.
Estuve en las casas de algunos niños que se limitaban a ponerlos en fila a un lado de la habitación y, desde el otro lado, lanzaban alguna clase de proyectil para ver cuántos derribaban, como remedando una partida de bolos. Nunca encontré la menor gracia a esa forma de juego. Nunca conocí nada menos imaginativo y más aburrido.
La variante que más me gustaba consistía en contar historias. Los soldaditos eran los actores. Jugaba con mi primo Alberto, cómplice y amigo íntimo durante muchos años, y, algo más tarde, también con mi más querido amigo del cole, Jaume Casas. Primero levantábamos un decorado, con las fachadas del saloon o de la oficina del sheriff que nos habían regalado o con piezas de construcciones, y hasta con cajas de zapatos o fragmentos de otros juguetes. Los personajes llegaban a un lugar, se conocían, se enemistaban, aparecían los malos, cometían fechorías, se peleaban, se enfrentaban en duelos singulares y se mataban a la manera de las películas que habíamos visto recientemente. Si era necesario, fabricábamos cualquier tipo de utillaje. Una vez recorté en cartón una guitarra a la medida de los soldaditos; era para uno de mis protagonistas, un cowboy que la llevaba colgada a la espalda. En otra ocasión conseguí un retal de piel sintética, muy peluda, y con ella confeccionamos chalecos o abrigos para vestir con pieles a las figurillas y transformarlas en personajes de la película Los vikingos, la de Kirk Douglas y Tony Curtis, que tanto nos impresionó cuando teníamos nueve años.
Nos gustó mucho también la película Los piratas del Mississippi, en la que Fess Parker interpretaba a Davy Crockett luchando contra los piratas del río y bajaba entre aguas turbulentas sobre una armadía. Inmediatamente, los muros de troncos del Fort Apache de Alberto se convirtieron en armadías sobre las cuales nuestros soldaditos reproducían la hazaña.
Los soldaditos que venían montados a caballo y se podían desmontar resultaban un problema al descabalgarlos, porque no se aguantaban de pie. Pronto eran descartados por inútiles y sustituidos por las otras figuras, a las que recortábamos la base para que, pudiendo sostenerse en pie, también pudieran encajarse en la montura. Así tratábamos los juguetes, retocándolos y recortándolos para que se adaptaran a las necesidades de nuestra imaginación.
Esta modalidad de juego, sin embargo, exigía una gran complicidad o sumisión por parte de los demás jugadores, que no siempre estaban de acuerdo en ser los malos o tan solo los amigos del bueno, y que lo estuvieran era algo muy difícil de conseguir. Únicamente con mi primo Alberto y con Jaume Casas se podía disfrutar de estas aventis con toda intensidad. Para evitar discusiones eternas e infructuosas, en caso de que se incorporase algún otro a la partida, inventamos una tercera posibilidad, que era la de las peleas. Esta consistía en montar un decorado a la medida de los soldaditos con piezas de un juego de construcción o cualquier elemento apropiado. Disponíamos mesas, mostrador de bar y otros muebles cargados de pequeños objetos, platos y botellas que no sé de dónde habían salido, y a continuación los soldaditos organizaban una trifulca y se peleaban a puñetazos destruyéndolo todo. Estilo John Ford.
Queda claro que «simbolizábamos». Todos los niños simbolizan. «Yo ahora soy Peter Pan, y tú, Miguelito». Les sale como sin querer, sin que nadie les enseñe. «Toma, esto es café», dicen, y no te dan nada, solo hacen el gesto. «Son cincuenta euros». Y tú finges que les das una moneda, y eso les divierte mucho, se ríen felices como si el gesto incluyera dinero de verdad. Están simbolizando, y es importante que continúen simbolizando a lo largo de su vida, porque el progreso no consiste en hablar sin cables con personas que están en las antípodas, aunque alguien insista en decir que sí; el progreso siempre se ha basado en la capacidad de simbolizar.
Todavía no existía el sexo. En nuestras historias de aventuras, las chicas tenían poco o nada que hacer. Las películas demostraban que no hacían más que hablar y hablar y, de vez en cuando, dar besos a los hombres; en el mejor de los casos, si participaban en una escena trepidante de persecución, siempre acababan tropezando y cayéndose al suelo, con lo que obligaban al chico a volver atrás para ayudarlas. No hacían ninguna falta. De la famosa fórmula que en Hollywood consideran garantía de éxito para sus películas, que incluye sexo, violencia y destrucción de la propiedad privada, prescindíamos de la primera parte y nos quedábamos con las peleas que arrasaban decorados.
Siempre estábamos por el suelo, de manera que las rodillas se nos ponían de un negro azabache imposible de lavar. A veces, jugar en pisos donde solían coser modistas comportaba el inconveniente de poder clavarse algún alfiler en la rodilla o la palma de la mano. Dolía y hasta sangrábamos, pero pronto dejábamos de quejarnos. Te arrancabas el alfiler y te ibas al cuarto de baño para restañar la herida con agua y papel higiénico. Lo mismo sucedía cuando tratábamos de sacar punta al lápiz con la hoja de afeitar de papá. Las hojas de afeitar cortan mucho, y la herida suele sangrar más de lo habitual y ser muy escandalosa. Pero uno aprendía que, si papá y mamá se enteraban de que habías andado jugando con una hoja de afeitar, se iban a enfadar mucho, y sería peor. Así que te ibas al cuarto de baño y dejabas correr la sangre bajo el grifo hasta que se detenía la hemorragia.
Éramos buenos chicos, y ya entonces se veía que seríamos buenas personas, a pesar de que no dejásemos de reproducir peleas y muertes y a pesar de que los Reyes Magos nos trajeran pistolas y jugáramos a matar indios.
Otro de mis juegos preferidos, probablemente después de haber visto El extraño caso del doctor Jekyll, con Spencer Tracy, era el de hacer experimentos en el lavadero de la galería de atrás. Mezclaba azulete y azafrán, ingredientes de limpieza con polvos de cocina, para ver, qué sé yo, qué colores obtenía y si se formaban burbujas o no. Un aguazal. Gritos de mi madre.
El ventanal de esa galería posterior formaba ángulo recto con la ventana de uno de los dormitorios del piso de al lado, donde la vecina, la señora Pilar, alquilaba habitaciones a gente de paso. Durante un tiempo, estuvo instalado allí un dibujante de historietas, que trabajaba frente a aquella ventana y, por tanto, tenía una visión privilegiada de una parte de mi casa. No creo que su presencia influyera ni poco ni mucho en mi futuro de guionista de cómics, porque yo era muy pequeño, pero sí recuerdo que un día me llamó por la ventana para preguntarme por mi hermana. Si yo tenía, pongamos, nueve años, ella debía de tener ya los dieciocho y, si siempre ha sido una belleza, en aquellos momentos debía de ser deslumbrante, así que el artista se fijó en ella.
—¿Qué música le gusta a tu hermana? —me preguntó.
Yo no sabía qué decir; pero, en casa, en la radio, sonaba mucho Nat King Cole, con su «Mona Lisa» y su versión de «Quizás, quizás, quizás» (por eso supongo que debemos de estar hablando del año 1958). Respondí:
—Nat King Cole.
El dibujante tenía un pequeño pick-up —como llamábamos entonces a los tocadiscos portátiles—, y, desde aquel día y durante un buen tiempo, tuvimos Nat King Cole en la galería a todas horas.
Me imagino a mi padre rezongando:
—¡Ya está otra vez ese con la musiquita!
«AVENTIS»
En un piso principal de la calle Entenza, entre Gran Vía y Diputación, muy cerca de mi casa, cuatro o cinco habitaciones concebidas para contener comedor y dormitorios acogían a un montón de chicos que, entre los seis y diez años, aprendíamos de letras y números. Se llamaba Academia Cuberes, y allí, las jóvenes señoritas Montse y Nuri (la una, morena, y la otra, rubia) me enseñaron que la eme con la a, ma, la eme con la e, me, mi mamá me mima y mi mamá me ama, y que dos y dos son cuatro (se diga lo que se diga) y a reproducir unos dibujos sencillos que, no sé por qué, siempre representaban escenas de la Historia Sagrada. Aprendimos a poner la fecha, 1955, 1956, 1957, y calculábamos cuántos años tendríamos en el año 2000. Cincuenta y uno..., caray, ¡qué viejos! Estuve allí entre los seis y los diez años, cuando fui a examinarme de ingreso a un instituto, ante un tribunal de profes desconocidos. Todavía recuerdo el inicio de la lista de apellidos de los compañeros con los que coincidí durante aquellos cuatro años: Albert, Artigas, Aulí, Barabino, Castelló, Fernández, Martí y... Martín, que era yo, y, por tanto, a partir de ahí ya no tenía que aprenderme los nombres que seguían.
La academia estaba dirigida por el señor Cuberes, de aspecto feroz, quien, según creo recordar, era del Pallars, de La Pobla de Segur, paisano de mi madre.
Como no teníamos patio, a la hora del recreo debíamos divertirnos sin levantarnos de la silla. Así, unos jugaban a los chinos con cromos, otros, a las tres en raya..., y yo pertenecía a la pandilla de los que contaban aventis, diminutivo de «aventuras».
Primero fui oyente, pasivo receptor de las historias que contaban otros, al igual que había sido ferviente radioescucha. Pero enseguida deseé ser yo el comunicador de emociones, como aquel que, habiéndose quedado boquiabierto ante el mago que saca un conejo de la chistera, quiere convertirse en mago a su vez. «Ahora me toca a mí».
Los compañeros me enseñaron la técnica de narrador de aventis (relatos donde se les daba protagonismo tanto a los oyentes como a los participantes, como en un incipiente y rudimentario juego de rol), y los tebeos que me regalaba mi padre fueron combustible para mi imaginación. Sobre todo me gustaban las aventuras del inspector Dan de la Patrulla Volante, un personaje de tebeo que siempre se movía por ambientes siniestros donde podían aparecer en cualquier momento la momia o el monstruo de Frankenstein. También me inspiraban Roberto Alcázar y Pedrín, el Guerrero del Antifaz y, más adelante, el Jabato, el Capitán Trueno, Hazañas Bélicas, Brigada Secreta... Con ellos abastecía un «almacén» donde guardaba mis tesoros más queridos y de donde salieron, salen y saldrán imágenes, ideas, ocurrencias y demás material con que se fabrican los sueños.
Nueve de cada diez veces que pronuncio una fórmula de saludo al entrar en un sitio o al cruzarme con una persona, me equivoco. Suelo decir «buenas tardes» por la mañana, «buenos días» por la noche o «buenas noches» por la tarde. Me pregunto a qué puede deberse este desastre, y no sé si atribuirlo al hecho de que tengo muy poco respeto por los formulismos y las jaculatorias, que me salen de manera mecánica y disléxica, o bien al hecho de que una de mis lecturas preferidas de pequeño eran los «Diálogos para besugos», del siempre admirado Armando Matías Guiu, que empezaron a aparecer, en 1951, en la revista de Bruguera El DDT (creada a imagen y semejanza de la publicación argentina Rico Tipo), y que siempre e irremediablemente empezaban y terminaban con un absurdo diálogo en el que uno decía «buenos días» y otro respondía «buenas tardes»; o viceversa.
En El DDT, como en Pulgarcito y otros tebeos de Bruguera, que no eran precisamente un derroche de difusión cultural, había chistes sobre el personaje de Diógenes, que vivía en un tonel y buscaba a un hombre con un farol. Y en La Codorniz, un dibujante, Ángel Menéndez Menéndez, que adoptó el seudónimo de Kalikatres, hacía unos chistes en que un filósofo egipcio del mismo nombre respondía a preguntas que empezaban así: «Dime, ¡oh, Kalikatres sapientísimo...!»; y había chistes sin palabras en la respuesta del sabio, pero donde se indicaba: «Perplejidad», o bien «Estupor».
Hoy en día, supongo que se prohibirían de manera tajante estos «excesos» de humor gráfico con pretextos tan variados como: «nadie sabe quién es Diógenes»; «a nadie le interesa la filosofía»; «lo absurdo no se entiende», o «antes que “perplejidad” o “estupor”, mejor poner “sorpresa”, para que se entere todo el mundo».
Ay.
«En mis tiempos, esto no pasaba», dijo una vez la mamá de Mafalda. «¿Tus tiempos? —respondió la niña—. Yo creía que tus tiempos eran estos». (Gracias, Quino.)
Recuerdo gloriosos nombres de personajes de tebeo: el árabe Ali-Oli (creación del genial Manuel Vázquez); Angustio Vidal (Bruguera); Ciruelo Claudio o Deliranta Rococó (Bruguera); Hipo, Monito y Fifí (de Emili Boix); el visir Iznogud (de Goscinny), un árabe muy malo (de ahí la broma con su nombre, del inglés «Is no good»); Kurly Pons (el tahúr malvado creado por Jacovitti, publicado en Tex Revolver); el alemán Otto Iván Dos; el mexicano Pancho Colate (de Juan García Iranzo)...
El de las aventis era mi juego favorito, y, cuando llegaba a casa, pretendía continuar jugándolo. Pero las narraciones necesitaban un público, y en casa no había más que una persona a quién contárselas. Mi padre estaba trabajando, mi hermana debía de estar estudiando o con las amigas... Solo quedaba mi madre, la pobre, a la que acorralaba en la cocina y que, normalmente, cuando apenas iba yo por el planteamiento y ni siquiera habíamos abordado el nudo, exclamaba: «Mira, nene, vete a tu cuarto, que ya me tienes la cabeza como un bombo».
Y, luego, yo me encontraba en mi cuarto, deseando jugar a mi juego preferido, pero sin audiencia.
Entonces fue cuando descubrí que podía contarme las aventis a mí mismo. Escribiéndolas.
Y así empezó todo.
SUEÑOS Y PESADILLAS
Me gustaba mucho ir al cole y aprender; y debía de ser un niño aplicado, aunque siempre tenía miedo de no haber hecho bien las cosas. De las ilustraciones del libro que estudiábamos entonces tengo presentes los volcanes o el fenómeno de la refracción de la luz; pero, al pensar en ello, enseguida me veo absorto, pendiente, por ejemplo, de mi padre, cuando, sentado a la mesa del comedor, resolvía los crucigramas de Solidaridad Nacional o La Prensa, donde nunca faltaba la definición de yunque de platero: «tas». Supongo que «progresé adecuadamente», porque aprobé sin problemas el examen de ingreso al instituto; pero, de aquellos cuatro años, me quedo con la bendición de las aventis, que me ayudaban a vivir.
Treinta y seis años después, en 1991, escribí un cuento infantil que se tituló El prisionero de la fantasía y que contaba la historia de un niño que era un lector empedernido. El personaje leía continuamente, mientras iba camino del colegio y cuando regresaba, cuando iba con su madre de paseo, cuando subía o bajaba las escaleras de su casa, cuando iba a comprar a la tienda y hasta cuando cruzaba la calle. Tanto leía que se metía físicamente dentro de sus tebeos y libros: primero le entraba la cabeza, luego, los hombros, y luego, el cuerpo y las piernas; y acababa viviendo sus aventuras él en persona. Estaba a punto de caerse de un avión, lo perseguían los piratas, tenía que luchar contra tres osos furiosos..., y todo ello era estupendo, mucho mejor que la vida real que quedaba fuera, los gritos, la agresividad, los portazos, los llantos, las maldiciones, los golpes. Yo era ese chico que descubrió que, en el mundo de la fantasía, todos los problemas son juegos divertidos, muy fáciles de resolver.
Durante un tiempo, leía tebeos y las novelas baratas, de a duro, que leía mi padre. Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane (Francisco González Ledesma), Clark Carrados (Luis García Lecha). No sé quién me regaló el primer libro de Enid Blyton, un tocho de color amarillo que me parecía imposible de abordar; hasta que una tarde en que estaba enfermo y no tenía que ir al cole, probé... Era Aventura en el circo, las peripecias de Jack, Lucy, Jorge y Dolly, y el loro Kiki. Fantásticas. Me volví un adicto de aquellos apasionantes argumentos de relojería.
Después, mi hermana Ine me inició en la lectura de la saga de Guillermo Brown, de Richmal Crompton. Con él conocí a la «mujer gorda salvaje», modelo que luego me ha servido para describir a algunas «mujeres gordas salvajes» que he conocido en mi vida.
Guillermo Brown y su perro Jumble y los Proscritos, Enrique, Pelirrojo y Douglas. Aquel padre que pasaba de todo mientras leía el periódico (igual que mi padre, cuya frase preferida era: «No me marees»), pero que, en ocasiones señaladas, como cuando el chico conseguía que una cuñada pesada se largara de casa donde ya hacía tiempo que daba la lata, deslizaba disimuladamente una moneda de media corona en la mano sucia del chico. Guillermo convertía su casa en un parque de atracciones, y eso me animaba para, durante las multitudinarias fiestas familiares que se celebraban en casa, transformar mi dormitorio en una «casa del terror» donde, a oscuras, asustábamos a mis primas Carmen y Ángeles. Qué gritos, qué alboroto, qué divertido... Si Guillermo llenaba una botella de agua de regaliz y le pegaba una etiqueta que ponía RON y bebía de ella hasta emborracharse, yo hice lo mismo, y pillé una indigestión, con vómitos y diarrea, por beberme un par de botellas de aquel mejunje. En uno de los cuentos, Guillermo, fascinado por las extravagantes aficiones de su hermano, lo emulaba y se hacía un carné de bolchevique; yo lo imité. Cuando lo vio mi hermana, consciente del ambiente político en que nadábamos, me comentó: «Como te lo vean por ahí...».
«Siempre nos están diciendo que no hagamos las cosas que nuestra conciencia nos dice que no hagamos. Bueno, pues mi conciencia me dice que no vaya al colegio esta tarde. Mi conciencia me dice que es mi deber salir a respirar el aire y ponerme sano» (Richmal Crompton, Guillermo el proscrito).
Luché contra animales feroces de la selva con el Allan Quatermain de Rider Haggard, y poco a poco fui ampliando mi biblioteca con cuentos clásicos de terror, de Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Joseph Sheridan Le Fanu.
Fue en el libro de Formación del Espíritu Nacional de tercero o cuarto de bachillerato (teniendo yo trece o catorce años de edad) donde me encontré con una muestra de los clásicos. Era un libro enorme y de lujo (de la editorial Doncel), lo que hoy llamaríamos un libro de regalo, con ilustraciones espléndidas y fragmentos de textos que me entusiasmaron y enseguida formaron parte de mis lecturas preferidas. La descripción del licenciado Cabra (o Dómine Cabra) en El Buscón, de Quevedo, hizo que me partiera de risa, y eso que se trataba de un libro del siglo XVII. Supongo que eso me predispuso, años después, a leer el Quijote, con el que también me divertí bastante. Y el diálogo de la libra de carne de El mercader de Venecia lo leí también en aquel volumen por primera vez... Esos son los que recuerdo.
Así nació y así continuó mi relación con la literatura, basada esencialmente en el placer de escuchar y narrar historias, sin un espacio para el sacrificio, el sufrimiento y la mística. Más adelante, descubrí que la cultura es una religión tan o más estricta y exigente que las religiones teocráticas que rigen el mundo. También tiene sus dogmas, sus santos, sus liturgias, sus revelaciones y mandamientos y fiestas de guardar, y sacerdotes, obispos, cardenales y fieles, y pecados y castigos, y fanáticos y despreciables almas tibias, y anatemas y excomuniones y una Santa Inquisición en la sombra que decide qué libros deben ser relegados al Índice de libros prohibidos, y cuáles son de lectura obligatoria, y qué garabatos incomprensibles cotizan en bolsa y qué pinturas exquisitas están pasadas de moda, y qué poesías tienen que llevarte al séptimo cielo y cuáles tienen que ir al contenedor de los desechos orgánicos. Y, por lo que se ve, el hecho de ser escritor me convertía en parte activa del clero de esta institución sublime.
Pero soy de esos curas que no saldrán nunca de la parroquia de su pueblo. Conservo a un grupito de feligreses que me quieren, pero sé que no llegaré nunca a obispo ni a cardenal; y, como lo sé, puedo permitirme una cierta heterodoxia más o menos íntima, más o menos secreta, consciente de que mis veleidades nunca harán que se tambalee la estructura de la Iglesia. En el ámbito cultural, puedo llegar a creer en la existencia de otra vida luminosa y espléndida, pero me cuesta comulgar con ruedas de molino. Dicho de otro modo: estoy dispuesto a aceptar que existe un Dios, pero no he sabido encontrar la manera de hacer que mi cerebro admita «Santísimas Trinidades», «virginidades de María» ni «infalibilidades del papa», siempre hablando en el terreno metafórico. Dicho todavía de un tercer modo: soy capaz de disfrutar mucho, e incluso muchísimo, de la lectura de un libro —es uno de mis placeres predilectos, que me ayuda a evadirme y que me instruye, que me emociona y me hace reír y me hace llorar, y aplaudo a los libros y autores que lo consiguen, a veces hasta físicamente, levantándome de la butaca y batiendo palmas como un loco en la soledad de mi estudio—, pero debo confesar que no he levitado nunca, no me he sentido metamorfoseado, no se me ha aparecido ninguna Virgen de Bloomsbury, no me han sangrado las manos ni los pies, ni he caído de rodillas ante ninguna obra ni autor. Y, sobre todo, mi maldito criterio jamás ha conseguido que me gustara el libro que tenía que gustarme, y solo me han gustado los libros que me gustaban. Claro que hay muchos libros, muchísimos, que no han sido escritos pensando en mí.
Tenemos que aceptar que no hay una literatura, sino muchas literaturas para muchos públicos diferentes, y que puede darse el caso de que te entusiasmes con un autor consagrado, pero que otro reconsagrado no te transmita emoción ni gracia alguna. Me consta que hay muchos autores que no escriben pensando en un público (porque suelen proclamarlo en voz alta) y que no buscan aplauso ni admiración, de forma que no les afectará en absoluto que yo no les aplauda, ni los admire, ni siquiera conozca su nombre; aunque esto me sitúe al margen del camino, cerca del precipicio de la apostasía.
Un día dije: «Tenemos que reírnos de todo, reírnos de lo que nos parezca más respetable, ridiculizar lo más sublime, porque aquello que sea inconsistente y frágil se romperá, sí, pero lo que sea sagrado de verdad, lo que valga realmente la pena, resistirá el golpe y flotará, se impondrá con luz propia y triunfará». Lo decía pensando en las religiones, en la católica y en todas las demás, incluida la cultural. A lo largo de mi vida he podido comprobar que, en mi interior, ninguna religión soporta el tratamiento de la trituradora de la razón. Metes un dogma por un lado y, por el otro, sale un montaje tan artificial y artificioso como un truco de ilusionismo.
Y se equivocará quien diga que no disfruto ni valoro la literatura en toda su dimensión, porque, como queda explicado, para mí la lectura siempre ha sido mucho más que una distracción, ha sido una forma de vida. He vivido, más que cautivado, cautivo de la ficción, que desde el inicio de los tiempos fue mi principal mecanismo de defensa.
Mezclaba realidad y ficción incluso en sueños (bueno, como todo el mundo). Porque, en una noche de enfermedad y fiebre, cuando me perseguían unos piratas, si me atrapaban bastaba con decir: «Ya está, me doy..., he perdido». Y la pesadilla se desvanecía convertida en juego. Si me caía de un avión, el suelo estaba ahí mismo (apenas era una culada), pero me decía: «De acuerdo, me he caído del avión, estoy muerto», y dejaba de sufrir. Si me comían los osos..., que me comieran, no pasaba nada, mañana sería otro día.
Tanto en mi infancia como a lo largo de mi vida, solo ha habido una pesadilla insoportable, y era la única que no tenía historia. No había anécdota, ni persecuciones, ni perseguidos, ni monstruos, ni enemigos, ni agresiones, ni peligros que conjurar. Era, más que una imagen, la sensación de un grano de arena que caía rodando por la ladera de una duna en un desierto bajo el sol abrasador. Caía el grano de arena y se volvía enorme como una bola de nieve, solo que no era una bola de nieve, porque esto sucedía en un desierto con un sol tan calcinador que parecía metálico y hacía que el cielo fuera negro. No eran imágenes. Eran sensaciones. Y tardé muchos años en comprender lo que significaba.
Pesadilla terrible, porque no contenía ninguna historia. Si hubiera contado alguna historia, un narrador como yo habría sabido cómo controlarla.
HACER LIBROS
Descubrí, pues, que podía contarme las aventis a mí mismo escribiéndolas, y, a partir de ese momento, jugué a hacer libros.
Tomaba unas hojas de libreta, cuadriculadas, las doblaba, las unía con un alfiler que hacía la función de grapa, y dibujaba la ilustración de portada, diseñaba el título, ponía el nombre del autor (cada vez uno distinto), el nombre de la colección, el precio; y, en la contraportada, escribía: «Títulos de próxima aparición».
También me veía con ánimos de dibujar historietas completas en el mismo formato, y así creé, que yo recuerde, dos series de aventuras espléndidas: una de capa y espada, inspirada en Los tres mosqueteros, y otra de dos socios propietarios de un helicóptero que luchaban contra piratas que iban en canoa y cosas por el estilo. Yo mismo me asombro al darme cuenta de mi atrevimiento al dibujar cualquier cosa, y recuerdo enfoques en picado y contrapicado que demuestran que, para mi imaginación y capacidad artística, de momento no me reconocía límites.
Bastaba con que me gustasen a mí, porque no realizaba aquellos libritos e historietas con la intención de que fueran leídos, ni por mí ni por amigos ni parientes. Los libros para leer eran los de verdad, los que encontraba en el quiosco o en la librería. Lo que yo creaba era un ejercicio narrativo (ya en aquella época tenía claro que una cosa es escribir y otra muy distinta leer), y, una vez terminados, iban a parar a cualquier rincón, los olvidaba y me dedicaba a escribir otro.
Ya he dicho que mi hermana Ine es nueve años mayor que yo (aunque ahora me temo que yo parezco tener nueve años más que ella, no sé por qué). Por aquel entonces debía de contar ella unos dieciséis años, y creo que es sabido (y si no lo es, debería serlo) que las hermanas nueve años mayores que uno suelen ser muy malas. Cometen maldades como, por ejemplo, la de convocar a sus amigas del colegio, mostrarles las novelitas que escribe y dibuja su hermanito de seis años y llamar al artista para que se someta a la crítica.
—Mira qué hace mi tete... —decía, y leía un fragmento de El dinero falso, una de las dos novelas de la época que aún conservo:
Entraron en la cabaña. Lammy preguntó primero:
—¿Alguien le ha venido a pedir que le falsificase usted veinticinco mil dolares ultimamente?
—Si, el señor Andy Marc del rancho «Cebada 6» me pidió que le falsificase esa suma.
—Bien —intervino Jerry—. Pues no le hara ni un centavo más, ¿entiende?
En esto, la puerta se abrió, un hombre apareció pistola en mano.
—¡Andy! —gimió el falsificador.
—Hazme —dijo el bandido—, trescientos dolares.
Lammy saltó sobre Andy:
—¡No te hará nada bandido! —gritó.
Pero el cañón del revólver de Andy vomitó fuego. Lammy dando un grito atroz cayó con el cráneo atravesado.
—¡Ja, ja, ja! Ay, qué mono.
Maldición. Colorado como un tomate. Rabia y furia por dentro. Me prometí que nunca jamás nadie iba a leer nada de lo que yo escribiera.
LA TELE
Por si fueran pocos los estímulos que fomentaban mi imaginación, en 1956 nació Televisión Española. Yo tenía siete años.
En aquel país franquista, militar y nacionalcatólico, las palabras que utilizó el ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias-Salgado, con motivo de la inauguración, el 28 de octubre, fueron las siguientes:
Hoy, día 28 de octubre, día de Cristo Rey, a quien ha sido dado el poder de los cielos y de la tierra, se inauguran los nuevos equipos y estudios de Televisión Española. Mañana, 29 de octubre, fecha del XXXIII aniversario de la fundación de la Falange, darán comienzo de manera regular y periódica los programas diarios de televisión. Hemos elegido estas dos fechas para proclamar así los dos principios básicos, fundamentales, que han de presidir, sostener y enmarcar todo desarrollo futuro de la televisión en España: la ortodoxia y rigor desde el punto de vista religioso y moral, con obediencia a las normas que, en tal materia, dicte la Iglesia católica, y la intención de servicio y el servicio mismo a los principios fundamentales y a los grandes ideales del Movimiento Nacional.
Así iban las cosas.
Y debió de ser el primero de noviembre de aquel año, o del año siguiente como mucho, cuando mi primo Alberto y yo descubrimos qué era la televisión.
Como es tradicional en el día de Todos los Santos, ambos habíamos ido, con mis padres, tío Chinchín y tía Estela, a visitar el cementerio de Les Corts, donde reposaba el abuelo materno. Bajábamos por una calle en pendiente, no sé cuál, y decidimos pararnos en un bar para merendar. Es posible que los mayores vieran desde el exterior el espectáculo que se desarrollaba dentro y tomasen la determinación de entrar porque no se lo querían perder, pero, para nosotros los chicos, todo pareció resultado de una gloriosa casualidad.
Entramos en el bar y vimos la pantalla azulada presidiéndolo todo y captando las miradas desorbitadas de los parroquianos. Era la televisión, y estaban pasando una película de Rin Tin Tin, el cabo Rusty y el sargento Biff O’Hara.
Para dos niños que solo habían visto cine en las salas del barrio de sesión continua, aquello era un prodigio. Ya lo había profetizado una canción que cantaba Lolita Garrido desde 1947, dos años antes de nacer yo:
La televisión pronto llegará,
yo te cantaré y tú me verás.
A partir de entonces, invadíamos la casa de la vecina de arriba, la señora Bagüés, viuda de un afamado crítico taurino, o la casa de mi tío Miquel y mi tía materna Asunción los domingos de fútbol, para extasiarnos ante la pantalla en blanco y negro. Helenio Herrera, Ramallets, Kubala, Pinto, Segarra, Suárez, Kocsis... Y Huckleberry Hound y Don Gato.
Por fin, en 1964, el televisor entró en casa de tío Chinchín, tía Estela y mi primo Alberto, y eso varió notablemente las vidas de nuestras dos familias.
Nos encontrábamos los domingos en misa, tomábamos el vermú en el bar del chaflán de Sepúlveda, comprábamos el tortel de nata y, hasta que mi padre se decidió a comprar el televisor Grundig, yo me iba a comer a casa de mi primo Alberto para ver la serie del mediodía. Eran wésterns y se llamaban Sugarfoot, Cheyenne, Bronco o El Virginiano. Hasta que llegó para quedarse Bonanza. A partir de entonces, Alberto y yo ya empezamos a «desconectar» de la tele, porque teníamos otras cosas que hacer, como fiestas, guateques y esas cosas. No nos dio la fiebre de La Casa de la Pradera.
Entonces, el televisor ya había entrado en nuestro piso de Gran Vía, y yo, entre semana, me transformé en un adicto a las grandes e inolvidables series policíacas. Fui seguidor de Mannix, la temporada en que iba por libre y la temporada en que trabajaba para una agencia donde ya utilizaban un impresionante cerebro electrónico. Fui seguidor de Hong Kong, protagonizada por un poderoso Rod Taylor, al que luego vi en una película que se convirtió en una de mis preferidas, Último tren a Katanga, film que (aparte de su contenido fascistoide en que los buenos son una pandilla de mercenarios al servicio de los colonialistas contra los negros salvajes) siempre me pareció que trataba del amor homosexual de los dos protagonistas, y en el que mi adorada Yvette Mimieux solo estaba de adorno. Me reía mucho con El Show de Dick Van Dyke (con Van Dyke y Mary Tyler Moore), que sirvió sin duda para que me aficionase a los musicales, y no podía perderme ni un episodio de Superagente 86, detrás del cual había dos guionistas que luego se harían famosos: Mel Brooks y Buck Henry. Me estremecía también con la serie de Narciso Ibáñez Serrador Historias para No Dormir, que me parecía muy bien hecha «para ser española»; sin duda, estos episodios fueron el incentivo para que yo leyera aquellas historias clásicas de terror y final sorprendente de Bram Stoker, Ray Bradbury, Joseph Sheridan Le Fanu o Poe que inspiraron mis primeras narraciones pasadas a máquina, que luego encuadernaba en la imprenta de la calle Entenza. Estoy casi seguro de que la versión que hizo Ibáñez Serrador del cuento «El corazón delator», de Edgar Allan Poe (que tituló «El último reloj», con Manuel Galiana y Narciso Ibáñez Menta, padre de Ibáñez Serrador) influyó mucho en que ese relato me vaya acompañando a todas partes con la esperanza de que me permitan leerlo en voz alta (ah, sí, viejas costumbres que no mueren).
Por encima de todas las series que vi, sin embargo, se levanta una que aún hoy me parece obra maestra sin paliativos y que influyó en mi manera de narrar, no solo en el ámbito de la historieta, sino también en el de la novela. Me estoy refiriendo a Los Vengadores, una serie inglesa escrita y producida por Brian Clemens en 1961, aproximación paródica y ligera a las series de agentes secretos descendientes de James Bond. La protagonizaba un gentleman inglés de bombín y paraguas, John Steed, interpretado por Patrick McNee, y una hermosa ayudante femenina, Emma Peel, que fue encarnada por diversas actrices, pero que entronizó a Diana Rigg en mi corazón. Entre los dos personajes principales hubo siempre una tensión sexual no resuelta motivada por la misma genealogía de la serie. Me gusta contarlo porque me parece una anécdota sumamente reveladora desde muchos puntos de vista.
Inicialmente, la serie debía ser protagonizada por dos hombres: John Steed y el doctor David Keel, que interpretaba Ian Hendry. Este actor, Hendry, abandonó en la segunda temporada. Tenían que sustituirlo, y a Clemens se le ocurrió que tal vez fuera buena idea poner en su lugar a una mujer. Pero los guiones de la segunda temporada ya estaban escritos y, cuando el equipo de guionistas pidió una paga extra para cambiarlos, les dijeron que no había presupuesto. En consecuencia, se negaron a variar ni una coma. Y Brian Clemens, que era un genio, decidió que la chica que sustituiría a Ian Hendry en la segunda temporada se aprendería el papel que había sido escrito para un actor masculino. Así fue como la actriz Honor Blackman, que encarnaba a Cathy Gale, recitaba frases propias de un tipo duro. Eso le dio una nueva dimensión, una nueva manera de ver personajes femeninos que se prolongaría a lo largo de las restantes temporadas. Creo que fue por eso que las chicas de Los Vengadores no eran débiles, ni cursis, ni se caían cuando las perseguían; y juraría que radica en eso la fascinación que sobre mí ejercieron aquellas heroínas.
Los Vengadores era una serie absolutamente surrealista que se fue volviendo más surrealista conforme avanzaba, y eso congeniaba a la perfección con mis gustos y el aprendizaje que tuve con Jordi Bayona (de quien hablaré mas adelante). En un episodio salía una escuela de gentlemen donde se enseñaba a los caballeros de la City cómo hay que levantar el paraguas para llamar un taxi; en otro, un alpinista se entrenaba en el comedor de casa con un piolet y un ventilador que recreaba viento huracanado; en otro, Emma Peel se veía encerrada en una casa laberíntica que resultaba ser un templo erigido en su honor; y había homenajes manifiestos tanto a Dickens como a Orson Welles, a la saga Star Trek, a los zombis o al mundo del cómic, con unas escenas de belleza e imaginación exquisitas. Era una serie desvergonzada y con humor, distanciada, sofisticada e iconoclasta, una producción en la que tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ver a Christopher Lee representando un papel «payasesco» en un gag propio de la bastante posterior Mister Bean.
LA NARIZ PEGADA AL TEBEO
Yo era, pues, el niño que iba leyendo a todas partes, siempre con la nariz pegada al tebeo. Me lo recordaba Arturo Arnau, el dueño del colmado del chaflán, que me conocía desde pequeño: «Siempre ibas leyendo a todas partes». Una mano agarrada de la mano de mi madre, la otra mano sujetando el tebeo o el libro. (Qué niño tan raro.)
Por eso soy plenamente consciente del día en que mejoraron el alumbrado de la Gran Vía. Lo recuerdo con toda claridad. Una tarde, estando ya oscuro, en el tramo de avenida entre Rocafort y Entenza, levanté la mirada, maravillado, y me dije: «¡Leo! ¡Puedo leer sin esfuerzo porque hay más luz!».
Y no solo consumía literatura para mí, en mi habitación, o encima de la mesa, o incluso debajo de la mesa, sino que me convertí en lector en voz alta con ansia de compartirla. Disfrutaba del placer de fascinarme y fascinar con historias de ficción. Me recuerdo en algún momento leyendo entre risas a P. G. Wodehouse, por ejemplo, frente a una madre sufrida y paciente que me escuchaba mientras planchaba, como si yo fuera el serial de las cinco: «Yo nunca me he levantado antes de las siete, pero Stiffy dice que es una hora muy agradable para pasarla al aire libre. Se tiene a la Naturaleza con toda su prístina lozanía y cosas por el estilo. El rocío está aún en la hierba, el sol brilla espléndidamente, y hay multitud de pájaros que gorjean entre los arbustos. Todo ello muy agradable, sin duda alguna, para aquellos a quienes gustan esas cosas» (de Jovencitos con botines).
Probablemente, mi madre no entendía qué era lo que me hacía tanta gracia.
Con mi amigo Jaume, leíamos a duo los tebeos de Tintín repartiéndonos los papeles: yo leía los bocadillos de Tintín, y él, los de Haddock; o bien él interpretaba a Hernández, y yo, a Fernández.
Es el placer de verte capaz de despertar el interés de otras personas proporcionándoles otro placer, el del oyente que percibe algo nuevo, aparentemente creado de la nada.
Esa es una de las motivaciones de un contador de historias como el que siempre pretendí ser.
MÁQUINA DE ESCRIBIR
La adquisición de mi primera máquina de escribir representó en mi vida un cambio radical.
A partir de aquel momento pensé en mí como escritor porque, al pulsar yo una tecla, lo que se imprimía en el papel era exactamente lo mismo que si la pulsaba un novelista. Daba igual si la apretaba mi dedo o el de Miguel Delibes. Más aún: un folio mecanografiado por mí, visto a una distancia de siete u ocho metros, era idéntico a otro que hubiera redactado Gabriel García Márquez.
Continué redactando mis textos a mano, pero, después, al pasarlos a máquina, corregía faltas de ortografía o de sintaxis, aliteraciones o reiteraciones, además de ajustar pacientemente los espacios entre palabras para que la mancha de texto quedara bien encuadrada, con las líneas justificadas a la derecha. Una vez redactados los relatos a máquina en cuartillas por ambas caras y con un mínimo de errores, bajaba a la imprenta y hacía que me los encuadernaran con tapa dura, y unas letras doradas en el lomo donde se podía leer Cuentos de terror. Colocaba el volumen en la estantería, entre los otros (los profesionales, los de verdad) y no se notaba diferencia alguna.
Mis padres no miraban con buenos ojos mi afición. El señor Prada hubiera preferido un hijo más dedicado al fútbol y a otros deportes que al ámbito cultural, en el que veía poco futuro. La vida de artista, para él, carecía de los alicientes de un sueldo mensual fijo, con gratificaciones extraordinarias y vacaciones pagadas, y, en cambio, garantizaba un porvenir de incertidumbre, inseguridad y piojosa bohemia, sobre todo para alguien como yo, que nunca tuvo padrinos. ¿Acaso conocía él a alguien del mundo editorial o artístico a quien pudiera convencer para que leyera mis libros, los valorase y, sobre todo, los recomendase? ¿A mi tío Chinchín? No. Él se pasó la vida escribiendo, pero nunca publicó.
Mi madre solía decirme una frase hecha catalana que tardé en comprender: «Llegir et farà perdre l’escriure» («Leer te hará perder la escritura»). Ella distinguía muy bien entre leer y estudiar. Una cosa era enfrascarse en un libro con la intención de aprender su contenido —y eso, para ella, tenía que ver con escribir, o sea, con poderse explicar posteriormente—, y otra cosa bien distinta era leer con la única finalidad de divertirse viviendo emociones y conociendo a personajes inexistentes, lo cual no podía conducir a ninguna parte.
Cuando me veía con la nariz pegada a un libro, como era habitual, preguntaba:
—¿Estudias o lees?
Si le decía que estudiaba, no había problema. En cambio, si respondía que estaba leyendo, replicaba:
—Pues no te estés ahí sin hacer nada y pon la mesa, o ve a comprar el pan.
Pero mi innegable e incondicional adicción a la lectura y a la escritura terminó por hacer mella en la familia, y, un día, mi padre formuló su resignación con una frase que considero esencial en mi historia (y supongo que la recuerdo porque debía de repetirla muchas veces):
—Muy bien, hijo. De acuerdo. Serás periodista y así entrarás gratis en el fútbol.
Entonces, yo estudiaba en los Salesianos de la calle Rocafort de Barcelona, donde había entrado para hacer primero de bachillerato a los once años de edad (en 1960); pero, aunque allí había un patio donde podíamos jugar (y jugábamos) a fútbol, balonmano o las cuatro esquinas, yo no había perdido la afición por contar aventis.
En el examen final de lengua y literatura de cuarto de bachillerato, cuando ya tenía catorce años, nos pidieron que escribiéramos una redacción con el título «Un sueño reciente» o algo así. Decidí describir mi peor pesadilla, aquella que no tenía imágenes, tan difícil de concretar: aquel desierto que, de tan deslumbrante, resultaba oscuro, bajo un abrasador sol negro, y con aquel grano de arena rodando por la ladera de una duna y volviéndose pelota tenebrosa, punzante como un erizo de movimientos convulsos y crispados.
Saqué una buena nota, y el prefecto de los Salesianos, que me parece que se llamaba don Pablo, se puso en contacto con mis padres para decirles que yo tenía mucha imaginación y buena mano para escribir. Tal vez fue eso lo que terminó de convencer a mis padres de que debían abrirme camino hacia el terreno de la literatura.
Naturalmente, don Pablo supuso que me había inventado el contenido de la redacción. Y no era así.
Aquella terrible pesadilla fue recurrente en mi vida hasta que, una mañana, años después, me desperté alterado en medio de ella y comprendí de golpe su significado. Era muy difícil de traducir en imágenes, porque no era un sueño compuesto por imágenes, no eran sensaciones visuales sino auditivas.
Eran los gritos desaforados, crispados y angustiosos que proferían mis padres mientras discutían.