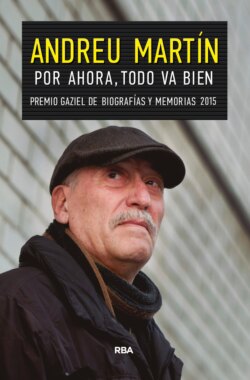Читать книгу Por ahora, todo va bien - Andreu Martin - Страница 9
4 MAR Y MONTAÑA
ОглавлениеANTES
Que la familia Ramos Farrero (la de mi primo Alberto) estaba mejor administrada que la mía se demuestra con un hecho muy significativo. Cuando llegaba el verano, el tiempo en que no salíamos de vacaciones lo empleaba mi primo Alberto en hacer actividades extraescolares. Pero yo no. Hubo un verano en que él iba cada tarde a las piscinas de Montjuïc para aprender a nadar. Yo lo acompañaba, pero me quedaba en las gradas, bajo el sol, contemplando cómo se zambullía en el agua en compañía de un montón de alegres chicos y cómo los monitores les enseñaban las técnicas natatorias. Procuraba fijarme mucho, con la pretensión de aprender los rudimentos teóricos de la natación que ya aplicaría en la práctica en cuanto tuviera oportunidad. Otro año, Alberto se sumó a un equipo de rugby, y se repitió la historia. Yo iba con él a La Foixarda, también en Montjuïc, y me convertía en espectador de sus carreras, melés y revolcones. Luego, esperaba a que se cambiara y volvíamos juntos a casa hablando de esto y aquello.
Claro que eso tal vez solo signifique que mis tíos tenían dinero para pagar esas actividades, y mis padres, no. En todo caso, nunca se lo tuve en cuenta ni lo viví como un agravio comparativo. La vida era de aquella manera y no la había inventado yo.
Eso sucedía únicamente en los días que mediaban entre el final de las clases y el momento en que nos íbamos a pasar una larga temporada fuera. Después de ese lapso de tiempo, abandonábamos la ciudad y comenzaba la aventura.
MAR
Antes de las Olimpíadas de 1992, Barcelona tenía muy poca playa. La playa de la Barceloneta, con el complejo de piscinas de los Baños Orientales y los de San Sebastián, y para de contar.
El resto de las playas que hoy se pueden disfrutar desde la Barceloneta hasta el Maresme estaban aisladas de la población por una serie de fábricas —que habían contribuido a la industrialización y riqueza de la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX— y por una línea férrea que las unía al puerto, desde el cual se abastecían.
Luego, durante el franquismo, todo se fue degradando. Las fábricas se quedaron pequeñas, las firmas prósperas buscaron polígonos industriales donde poder crecer mejor y las otras quebraron y se convirtieron en una ruina. Y los Baños Orientales y de San Sebastián también perdieron su lustre y terminaron siendo lugares poco recomendados.
Tengo entendido que a mí, de pequeño, me llevaron a algún lugar de la Barceloneta; si me esfuerzo, recuerdo hileras de casetas donde nos cambiábamos, pero no mucho más. Sí tengo noticia de que tío Chinchín llevaba a mi hermana a los Orientales porque, años después, ella contaba que, al pasar por delante de señoras escandalizables, mi tío le decía a Inesita de manera que pudieran oírle:
—Mientras estemos aquí, no me llames papá. Llámame tío.
Las señoras se ponían tiesas y apretaban los labios reprimiendo su horror. «¡Habrase visto, padre desnaturalizado, menudo sinvergüenza!». Así funcionaba la familia Prada.
Cuando yo ya era un poco mayor, íbamos a Garraf. Antes del desarrollo y de la llegada del Seiscientos o del 4/4, probablemente cuando mi padre todavía trabajaba en la Mutua, los domingos de verano, los trenes que iban en dirección al sur bordeando las playas se llenaban y rebosaban de manera asombrosa. Más de una vez, mi padre me metió por una ventana y viajó de pie sobre el estribo. Me veo rodeado de señores y señoras apiñados que me decían: «No te preocupes, nene, que tu papá está ahí». Pero yo me preocupaba, y mucho, hasta que el tren se detenía en Gavà y Castelldefels, y la mayoría de la gente se apeaba y mi padre podía llegar hasta mi lado.
Después de Castelldefels y del apeadero de Castelldefels, la siguiente estación era Garraf.
En la playa de este pequeño pueblo, pegadas a la arena, había una serie de casetas de madera que todavía hoy se conservan, aunque remodeladas. Tío Miguel y tío Pepín, ambos hermanos de mi padre, tenían una caseta cada uno, de modo que aquel era nuestro destino cuando decidíamos ir a la playa. En la terraza de la caseta de tío Miguel fue la primera vez que vi el despliegue de un vermú como dios manda, con almejas, berberechos con salsa roja, patatas, boquerones y qué sé yo cuántas cosas más. Quemados por el sol, mojados aún de agua de mar, notando la sal sobre la piel, deslumbrados por aquella luz espléndida que se reflejaba en el Mediterráneo, tuve una sensación de lujo desmesurado como nunca imaginé que podía disfrutar.
Mi tía Consuelo, la cantante alicantina, pasaba gran parte de los veranos allí con mis primas Carmen y Ángeles, en la última caseta de la derecha mirando desde el mar, y a mí me invitaron más de una vez a pasar una temporada. Eran veraneos de un placer extremo. Entonces, el sol aún era bueno y saludable, y nos dejábamos quemar por él sin miedo hasta estar, como decía mi padre, «negros como un tizón». Aún hoy pertenezco a la secta de los adoradores solares y siento que el efecto de los rayos en mi piel sirve para cargarme las pilas, como si mi cuerpo funcionara con energía solar.
Me parece que, al llegar a la caseta de tía Consuelo, me ponía el bañador y ya no me lo quitaba ni me ponía otra ropa hasta el día del regreso. Te levantabas por la mañana, bajabas unas escaleras y ya estabas pisando la arena; cincuenta metros más allá, rompían las olas. A primera hora de la mañana, antes de que llegaran las multitudes de bañistas, éramos los reyes de la playa. Era de una arena fina, dorada y blanda, donde podías dar volteretas y dejarte caer sin hacerte daño. El agua tardaba mucho en cubrirte, si es que cubría alguna vez, y eso te permitía jugar todo el día en ella sin peligro. Cuando el mar estaba un poco agitado, las olas nos embestían y jugábamos a luchar contra ellas hasta que nos daban algún buen revolcón. Supongo que mi tía Consuelo sufría por nuestra seguridad («¡Por el amor de Dios, que tengo dos hijas!»), pero nosotros nos sentíamos libres y pletóricos de vida. Llegaba el atardecer y jugábamos al escondite entre las barcas de los pescadores que decoraban la playa vacía.
Si al ir allí en tren teníamos que soportar aquellas aglomeraciones asfixiantes, cuando por fin tuvimos coche afrontábamos caravanas infinitas, que empezaban en la plaza de España de la ciudad y no terminaban hasta Sitges. Sin aire acondicionado, bajo el sol calcinador, nos «cargábamos» las pilas como no se puede imaginar, y tan cargadas iban que, de vez en cuando, estallaban en gritos e imprecaciones.
Una vez, regresando de Garraf en el Renault 4/4 chocamos con otro coche en una esquina de la calle Sepúlveda, cuando ya llegábamos a casa. Pero nadie se hizo daño, y fue la primera vez que vi a tío Chinchín, que venía con nosotros, hablando francés o inglés con soltura admirable con los del otro coche, que eran turistas.
Muchos años después, en 1994, durante una cena de amigos, una de las invitadas nos habló de un hotel de Mallorca, una especie de Paraíso Perdido y Hallado en el Templo, Enésima Maravilla del Mundo, Patrimonio Secreto de la Humanidad e ideal para ir con niños, un lugar donde, además, se comía muy bien, muy bueno, muy «bonito» y muy barato. A continuación, añadió unas palabras que, para Rosa María, mi mujer, son como un desafío, porque no se conforma con noes:
—Pero quitároslo de la cabeza, no podríais ir porque el día de Reyes ya se han reservado todas las habitaciones.
Aquello era como cuando un fontanero fue a casa de Guillermo Brown para arreglarles la caldera de agua caliente y salió diciendo: «Desafío a quien sea a que haga explotar ahora esta caldera». No se podía decir una cosa así en presencia de Guillermo, porque al día siguiente la caldera saltó por los aires. Tampoco se podía decir nada parecido en presencia de Rosa María. Si la chica de Mallorca lanzó su guante un sábado de abril, antes de llegar a mayo Rosa María ya había conseguido plaza en el hotel mítico, a base de llamadas telefónicas y dosis combinadas de paciencia e insistencia.
Aquel agosto, Rosa María, una Clara de tres años de edad y yo viajamos a Mallorca en avión, alquilamos un coche en el aeropuerto y nos fuimos al norte de la isla, a la hermosa sierra de Tramontana, entre las poblaciones de Deià y Sóller, como nos habían indicado. El hotel era difícil de encontrar. Entre las curvas de los abruptos acantilados sobre un Mediterráneo de un azul embriagador, en la minúscula aldea de Llucalcari encontramos al fin el hotel Costa d’Or.
Era exactamente el edén que nos habían prometido: un par de edificios antiguos pero bien conservados una confortable piscina donde me habría quedado en remojo hasta el final de las vacaciones con una cervecita y bajo el sol, y, sobre todo, un bosque de algarrobos y pinos que había que cruzar, cuesta abajo, para llegar hasta el mar. Las aguas brillando al fondo entre los troncos de los árboles, la sombra bienhechora, el olor a pinaza y el viento cargado de sal. La terraza estaba orientada exactamente al oeste, de manera que, al atardecer, podíamos disfrutar del espectáculo formidable de una puesta de sol indescriptible sobre el horizonte marino. Fuera donde fuese que estuviéramos de la isla, a media tarde regresábamos al hotel a toda velocidad para no perdernos el placer de los colores del ocaso. Puedo certificar que, en la primera quincena de agosto, en Mallorca, el sol se pone alrededor de las nueve, porque a esa hora llegábamos sin falta, buscábamos una buena localidad en la terraza y nos extasiábamos ante la lenta pero inexorable muerte del sol, que iba siendo tragado por las aguas, poco a poco, hasta su desaparición y rayo verde. Solíamos aplaudir. Ah, sí. Cuando la puesta no había sido empañada por alguna nube, si el mutis se había producido con absoluta limpieza, lo premiábamos con ovación y murmullos admirativos; igualmente, en alguna ocasión se oyó cierta especie de abucheo o silbido porque el espectáculo no había sido lo bastante satisfactorio.
Entretanto, la falta de tráfico rodado permitía que los niños corretearan libres, sin peligro para ellos y sin estorbar nuestras partidas nocturnas de mus o dominó. Por si fuera poco, la gastronomía del lugar era espléndida, hasta el punto que los sábados y domingos venían mallorquines de toda la isla para degustar las exquisitas especialidades.
Enseguida se apuntaron a aquellas vacaciones maravillosas nuestros vecinos y amigos Enrique Ayuso y Gemma Julián, con sus hijos Marina y David.
El hotel pertenecía a una familia que prefería vivir a gusto antes que tener mucho dinero. Les encantaba que siempre fuéramos los mismos huéspedes, año tras año, minuciosamente seleccionados, y, de noche, reunirse con nosotros para charlar tranquilamente. A partir del 7 de enero, se ponían al teléfono para anotar reservas, de modo que tenías que espabilarte si querías pasar allí el verano. En un principio, nos dieron una habitación lúgubre y con goteras de un piso elevado y sin ascensor pero, en cuanto fuimos aceptados por el grupo dominante, a partir del año siguiente ya tuvimos derecho a estancias con balcón mirando al mar y a los acantilados.
Una vez, en sus juegos, los niños pegaron fuego a un tronco de árbol seco, con peligro de incendiar el bosque que rodeaba el hotel. Todos los clientes del establecimiento nos encontramos enseguida apagando el fuego, mientras los propietarios y empleados nos miraban con curiosidad. Era esa clase de relación.
La primera vez que estuvimos allí, me dije: «Esto no puede durar». Los hoteles de superlujo de Deià, donde se decía que iban muchas estrellas de Hollywood, no tenían acceso directo a la playa: sus huéspedes debían tomar un autobús a horas fijas, con todo el incordio de toallas y bolsos, mientras que nosotros bajábamos a pie hasta el mar, y siempre que nos daba la gana. Y los hoteles de Sóller no tenían el paisaje privilegiado que nosotros contemplábamos desde el comedor o desde la piscina. Aquello no podía durar. Para nosotros, duró ocho o diez años. Veranos de lujo. Visitábamos la tumba de Robert Graves en el delicado cementerio de Deià. Buceábamos. Hacíamos la siesta... Hasta que murieron los dueños y hubo no sé qué jaleos de herencias y herederos, y del río revuelto sacó tajada una cadena hotelera que lo secuestró y lo ha convertido en uno de los hoteles más caros de Mallorca. Prohibido para gente como nosotros. Alguna vez lo hemos visitado, empujados por la nostalgia, y nos ha angustiado su aspecto de decorado de anuncio, silencioso, tenso y falso; donde seguro que nadie juega al mus ni al dominó, donde no chillan ni corretean los niños, donde a nadie se le va a ocurrir aplaudir una puesta de sol, donde no se forman animadas tertulias ni bailongos nocturnos y donde, por lo tanto, ya no apetece nada veranear.
Todo pasa. Todo se acaba y queda atrás.
MONTAÑA
El primer recuerdo que tengo de Erinyà es oscuro, como si lo hubiéramos conocido después de la puesta de sol, y eso es extraño porque siempre llegábamos a media tarde. Como si se nos hubiera hecho de noche en invierno y hubiéramos viajado en el tiempo y no hubiera luz eléctrica, me veo cenando a la luz de las velas o de una lámpara de carburo. En la casa tenebrosa de la plaza de la Iglesia, de paredes gruesas, medievales, todo estaba envuelto en olores y sabores extraños, porque el aceite y la leche de allí no se parecían en nada al aceite y la leche que tomábamos en la ciudad. Cenábamos sopa en platos con dibujos antiguos. Ese es el primer recuerdo, el más antiguo, pero luego todo se llena de luz en un estallido de vida y libertad.
La noche anterior a la partida hacia Erinyà, mi madre la pasaba haciendo las maletas, yendo de un lado para otro en el piso, de su dormitorio a la galería, de la galería al comedor de delante, de ahí al comedor de atrás..., toda la ajetreada noche. Yo la oía porque los nervios no me dejaban dormir.
Alguna de esas noches había venido a dormir conmigo Alberto, o bien porque tío Chinchín y tía Estela irían más tarde a Erinyà y él vendría con nosotros, o bien porque sí; a él no le dejaba dormir el estruendo de los tranvías que circulaban por la Gran Vía, que, justo enfrente de casa, doblaban para subir por Entenza hacia las cocheras, que estaban allí mismo, en la calle Diputación. Armaban un ruido terrible, al que los habitantes de la casa ya estábamos habituados, pero los forasteros no.
Al fin, nos dormíamos e inmediatamente nos despertaban. De buena mañana, de muy buena mañana, oscuro aún, salíamos a la calle y tomábamos un taxi que nos llevaba a la estación del Norte. Allí, a las seis, montábamos en un viejo tren tirado por máquina de vapor. Vagones de película del Oeste. Seguían ocho horas de viaje, ocho larguísimas y aburridísimas horas de viaje, con parada en Lleida, donde cambiaban la máquina y emprendíamos de nuevo la marcha en dirección contraria. Inevitablemente, los adultos nos gastaban la broma: «¡Eh!, ¿qué pasa? ¿Volvemos a Barcelona?». Los niños también gastábamos bromas. Una vez, el revisor me preguntó:
—¿Cuántos años tienes, nene?
—¡Seis! —le dije, porque estaba muy orgulloso de haber cumplido ya mis seis años.
—No, no —protestó mi madre—. Solo tiene cinco.
Lo dijo porque, hasta los cinco años de edad, los niños pagaban tarifa reducida. Y el revisor continuó:
—Los niños nunca mienten, señora.
Esto me lo recordaron durante siglos.
Llegábamos a La Pobla de Segur a las dos del mediodía. Aquella población siempre me hizo pensar en los pueblos del Oeste americano donde terminaba el ferrocarril. Desde la estación, los pasajeros nos desparramábamos en busca de fondas o estaciones de autocares que continuaban viaje hacia las montañas circundantes. Nosotros íbamos a una fonda, siempre la misma, y allí nos lavábamos la carbonilla pegada a la piel. Luego, comíamos. Los niños estábamos impacientes por proseguir hasta el pueblo, pero teníamos que soportar las compras imprescindibles de víveres y útiles de primera necesidad en Casa Toyades. Por la tarde, al fin, un taxi nos llevaba hasta Erinyà. En las últimas curvas, no era extraño que alguno de los niños, o los dos, nos mareáramos y tuviéramos que parar para devolver.
Años más tarde, cuando ya íbamos en nuestro coche, el mareo se podía producir antes, en las curvas de Àger y los apabullantes acantilados de Terradets o en las curvas del bosque de Comiols, aunque dijeran que estas eran más suaves y llevaderas. Mi amigo argentino el escritor Juan Sasturain, vino con nosotros a Erinyà en una Pascua Florida loca y se asombró de que, en solo cuatro horas de viaje por carretera, viéramos tantos paisajes espléndidos y variados: llanuras, valles, montañas, pueblos de una morfología y pueblos de otra, del todo distintos. «En Argentina —decía—, en cuatro horas de viaje ves un solo paisaje, uno solo y punto».
Al fin, llegábamos a Erinyà, a la plaza de los coches, donde los niños del pueblo acudían (acudíamos) en cuanto se oía un motor ascendiendo por la pista polvorienta. Luego, cargábamos el equipaje por las calles desiguales y pedregosas, maculadas de «pasteles» de vaca o de «pelotitas» de cabras y ovejas. Tortuosas subidas y bajadas, casas de bloques de piedra granítica con cubiertas a dos aguas de tejas rojas, portones grandes y desvencijados de eras y puertas que se abrían a casas frescas y acogedoras. Nos instalábamos en la casa de arriba, junto a la subida que conducía al cap del camp. La planta baja, que habían sido corrales y cuadras comunicados con la era, fue reconvertida en una sala de estar y comedor, una cocina y un baño. En los pisos de arriba, los dormitorios.
Te despertaban el canto del gallo, los cencerros de vacas y ovejas que se iban a pastar y las campanadas del reloj de la torre de la iglesia, que tocaban los cuartos y las horas y, los domingos, repicaban llamando a misa.
Desayunábamos sopas de pan con leche recién ordeñada y hervida la noche anterior, de sabor muy fuerte. Y enseguida salíamos a comernos el mundo.
Teníamos acceso a todas las casas del pueblo. Las puertas estaban abiertas, y uno se anunciaba diciendo «¿Es pot pujar?», o bien saludando «¡Amaria!», abreviación de «Ave María». Nos recibían con simpatía. Era (es) gente tosca de «cagondéus» («cagondioses») frecuentes, campechana y sonriente, gente que siempre se ha hecho querer.
Cuando escribí Jesús en los infiernos (1990), alguien de la Meseta comentó que no era verosímil que un campesino bruto, cazurro y torpe del Pallars se convirtiera en astuto detective en Barcelona. Podría replicar que no era un astuto detective, sino una suerte de Dante asombrado y neutro acompañado de un Virgilio sabelotodo; pero no es eso lo que ahora importa. Lo importante es que me tropecé con muy pocos payeses brutos, cazurros y torpes en Erinyà, y, en cambio, tuve el placer de conocer a gente abierta, sonriente y amable que no solo sabía mantener una conversación interesante, sino que me contó y enseñó cosas que nunca habría oído ni aprendido en la ciudad.
A mediodía, o al atardecer, cuando dejaban de trabajar, se formaban grupos de tertulias en determinados puntos del pueblo, y los niños éramos mudos espectadores de conversaciones llenas de conocimientos sorprendentes, fascinantes leyendas y neologismos desconcertantes. Lo que pasaba en Erinyà nunca podía pasar en la ciudad. Ibas a ver a la Gelaberta y te daba una rebanada de pan con vino tinto y azúcar. Acompañabas a algún payés a labrar y permitía que le ayudaras. Salían temprano, con dos vacas y una mula que cargaba el viejo arado romano, que era muy difícil de sujetar al lomo de la caballería. El timón en alto, como un mástil, la reja brillante. Llegados al campo, se uncían las vacas al yugo y se clavaba la reja en el suelo. Con la fuerza de las vacas que tiraban y del hombre que empujaba, la reja roturaba la tierra en línea recta, tan en línea recta como fuera posible, y avanzaban así, lentamente, hasta el otro lado del terreno, donde había que dar la vuelta a las vacas y a la reja para regresar al punto de partida labrando en paralelo al surco anterior, tan pegado a él como fuera posible. Tarde o temprano, el payés nos reclamaba para que probásemos a hacerlo. No podíamos labrar nosotros solos, claro que no, éramos muy pequeños, pero poníamos la mano en la esteva de madera suave, aunque rugosa, y él ponía su manaza callosa sobre la nuestra y empujaba y apretaba hasta hacer daño. Nosotros sentíamos la alegría de ayudar un poco a realizar una tarea tan dura.
La fiesta era cuando trillaban en la era. La alfombraban de mies dorada y brillante y hacían que dos mulas o machos la pisotearan para separar el grano de la paja. Ahí sí que podíamos colaborar nosotros, porque todo el trabajo consistía en ponerse en medio de la era y sujetar los ronzales de las caballerías para que fueran caminando en círculo a nuestro alrededor. Dice la Wikipedia que así se hacía en el Antiguo Egipto y en la Antigua Roma, y que Jenofonte describe esta técnica en su libro Económico (en el pasaje del diálogo entre Sócrates e Iscómaco); bueno, pues fantástico, yo también lo hice. Pero lo más divertido era revolcarse sobre la paja, antes de la trilla o en momentos de descanso en la era, o también en el pajar (si nos dejaban), donde podías sumergirte en una piscina de briznas.
Nos sentábamos en el pedrís («poyo»), el banco de piedra que había frente a casa, para charlar y tomar el fresco (porque en nuestra calle se formaba una deliciosa corriente de aire), cuando pasaban las vacas a dos palmos de tu nariz, ya que el espacio era escaso, y... patachaf, justo se les ocurría cagar en ese momento. Risas. Mamá y tía Estela tenían que limpiar la calle, porque los de Barcelona «teníamos esas cosas»: limpiábamos las cacas de vaca cuando estaban delante de la puerta de casa. Éramos de lo más raro.
Un día, una vecina que cargaba con un cesto lleno de manzanas lo dejó junto a la puerta, en la esquina, y, con toda la buena fe, nos invitó:
—Coged tantas como queráis, que son para los cerdos.
No había agua corriente. Eso significaba que, por la mañana, mi padre o mi tío (o, en su ausencia, mamá o tía Estela) se iban a la Comella y cargaban grandes cántaros para la provisión de todo el día. La Comella era una fuente cercana, que también servía de abrevadero y daba un agua no muy apreciada. Para beber, nos enviaban a Alberto y a mí con cántaros más pequeños a la llamada Fuente de Abajo, un poco más lejana, junto al lavadero donde se reunían las señoras del pueblo para hacer la colada. (Luego, tendían la ropa al sol, sobre zarzales, porque decían que el sol la dejaba más blanca.) El agua de esa fuente salía a temperatura constante todo el año, por lo que resultaba fresquita en verano y templada en invierno. Agua de cántaro con sabor a la tierra cocida de que estaba hecho el recipiente.
Había una auténtica cátedra de aguas en el pueblo. íbamos de excursión a la ermita de San Isidro, porque allí había una fuente con unas propiedades bien distintas a la de la fontana que había junto a la ermita de Santa María, e incluso a la de la fuente de Tuiro, que me parece que es la que hoy abastece al pueblo. Había aguas que nos podían hacer daño. «No bebas mucha», nos advertían nuestras madres. Había aguas con las que era aconsejable comer bolitas de anís, y otras que se acompañaban mejor con el chocolate. No hace mucho, se presentó una nueva marca de agua en televisión y el eslogan y el concepto del anuncio venían a decir que el agua no es más que agua y que solo los esnobs le buscan las vueltas a un tema tan sencillo. Qué poco saben de agua esos publicistas. Tendrían que haberse pasado por Erinyà.
Hablando de aguas... De vez en cuando bajábamos al fondo del valle, al río Flamisell, cerca de donde están las ruinas de una antigua central eléctrica semiderruida. Íbamos allí a bañarnos y a hacer una paella. Nadábamos entre las ruinas como si fueran las de alguno de esos templos de Angkor, rodeados de vegetación y piedras. Luego, aprovechábamos y nos dábamos un baño con jabón para que el agua del río se llevase la porquería.
Al menos en una ocasión, durante el verano, mi padre se iba de caza con la gente del pueblo. Le dejaban una escopeta de dos cañones y se pasaban un par o tres de días por las montañas, durmiendo en bordas por donde correteaban las ratas. Cuando regresaban, traían un montón de conejos muertos y se los repartían entre todos los cazadores. Luego, mi madre hacía un arroz con conejo y, en las porciones del animal, encontrábamos perdigones.
En los últimos años, mi padre organizaba una especie de barbacoa en la roureda del Motxo, un robledal cercano. Creo que entre todos los visitantes de Barcelona, que cada vez éramos más, comprábamos un par de corderos para hacerlos a la brasa, e invitábamos a los del pueblo, que cada vez eran menos.
La lluvia. Nunca he asistido a espectáculos tan escalofriantes como las tormentas de Erinyà. Truenos que agrietaban las montañas, relámpagos que arañaban el cielo y diluvios que convertían las calles en arroyos impracticables. Auténticas cascadas caían por los desniveles entre unas calles y otras.
En agosto se celebran muchas fiestas mayores por la zona, y acudíamos a tantas como podíamos: la de Toralla, donde íbamos y de la que regresábamos a pie, bajando al torrente y subiendo la ladera del monte de enfrente; la de Senterada; la de Salàs del Pallars... Los papás nos hacían buscar una bailadora, y nosotros, niños, nos veíamos en el trago de tener que bailar con niñas de nuestra edad. Al principio era un rollo pero, con los años, no necesitamos el estímulo paterno.
Los miércoles había mercado en La Pobla de Segur y bajábamos para proveernos. Nuestras madres se vestían y pintaban como si fueran a una fiesta, y la gente del pueblo se vestía de traje y corbata, era un acontecimiento semanal. Para los niños de ciudad, aquello era sumamente aburrido, porque solo se trataba de comprar, pero nunca te compraban lo que tú querías y, además, había coches y tenías que andar con cuidado, como si estuvieras en Barcelona. Pero había que ir para ayudar a mamá y porque aprovechábamos para telefonear a papá, cuando estaba de Rodríguez en Barcelona. Íbamos a la Telefónica y pedíamos conferencia, aunque normalmente había demora y teníamos que esperarnos o volver más tarde a una hora convenida. Cuando por fin teníamos línea, nos poníamos al teléfono y decíamos poca cosa. «¿Qué tal?». «Bien». «¿Qué tal?». «Bien». «¿Qué tal?». «Bien». «¿Os divertís?». «Sí». «¿Qué hiciste ayer?». «Nada. Bueno..., jugar». «Bueno, dile a mamá que se ponga».
Ya que estaban allí, mamá y tía Estela iban a la peluquería. Un rollo. En La Pobla siempre hacía más calor que en Erinyà.
Alberto y yo preferíamos acompañar a los payeses a trajinar hierba o estiércol. Solían ir con un burro y dos machos. De pequeños, podíamos montar dos en el burro, pero, luego, ya más crecidos, teníamos que esperar nuestro turno. Nunca nos permitieron montar los machos, decían que era peligroso hacerlo. Si íbamos al tros («la huerta») a buscar hierba, uno de nosotros montaba en burro en la bajada, cuando iba descargado. Después, atábamos las garbas a aquel curioso apero de madera en forma de hache que llevaba el burro y subíamos al pueblo a pie. Cuando volvíamos a bajar al tros, el burro lo montaba el otro. Si se trataba de estiércol, era al revés: las caballerías bajaban cargadas con el abono sacado de los corrales y, una vez en el campo, cuando ya habíamos vaciado las banastas, de regreso al pueblo ya podíamos montar. Ah, claro, banastas y burro estaban sucios de mierda, pero eso no era nada que nos preocupara en aquellos momentos, no podías hacer asquitos si vivías en Erinyà. De hecho, si hacías asquitos o te asustabas de los perros ladradores, los insectos, las vacas, las arañas o las lagartijas, quedabas en ridículo y hasta podías ser considerado tan despreciable como el Humberto Lane de los cuentos de Guillermo.
También acompañábamos a cuidar las vacas, y teníamos nuestro cayado para dirigirlas. Si habían ido a pastar al obac («la umbría»), al otro lado del torrente, de regreso teníamos que procurar que no se detuvieran a beber agua, porque decían que, si las vacas beben agua después de haber comido alfalfa, revientan por dentro.
Hubo un año en que acompañábamos a un pastor que tenía un rebaño de cabras y, entre ellas, un cabritillo muy simpático. Alberto y yo descubrimos que, si le dábamos con la palma de la mano en la testuz, cargaba contra nosotros. Entonces, chillábamos y nos alejábamos de él, porque nos perseguía, pero nunca nos atrapaba ya que era muy pequeño, el pobre. El dueño del rebaño nos reñía: «No hagáis eso, que le estáis enseñando a embestir». Pero el juego era demasiado divertido como para hacerle caso. Y llegó un momento en que ya no había que tocarle la cabeza: bastaba que nos viera para que echara a correr contra nosotros. Gritos, carreras y risas.
Al año siguiente, el payés, muy amable, nos invitó a ir con él a cuidar su rebaño. Estábamos en la era y aún no había abierto del todo la puerta del corral de las cabras, cuando salió de allí un chivo grande y furioso que, en cuanto nos vio, se nos vino encima; no sé si contra Alberto, pero contra mí seguro que sí. Corrí despavorido, creyéndome muerto como un torero sin defensa.
—¡Párate! —me gritó el payés—. ¡Párate y quédate muy quieto!
Tuve que detenerme porque los muros de la era me cerraban el paso. No quedaba más remedio. Así que me planté, rígido como una tabla y conteniendo los temblores, y pude comprobar que el chivo se detenía también, a mi lado, mirándome con severidad. Estuvimos unos momentos así, yo aguantando el tipo y él poniéndome en mi sitio, hasta que vino el payés a poner fin a la situación. Yo luego pensé —con ese espíritu juguetón y deportivo con que me zafaba de las pesadillas— que no había corrido ningún peligro, que el payés no iba a permitir que la bestia me destrozara; me dije que para él no había sido más que una broma controlada, un escarmiento, un susto que no podía traer más consecuencias, pero... También es verdad que a veces hay bromas que se escapan de las manos.
—Como el año pasado le enseñasteis a embestir... —se limitó a decir.
Todo era un poco salvaje en Erinyà. La libertad era salvaje y hasta daba ese punto de miedo que, bien dosificado, es un aliciente. Detrás de nuestra casa se eleva un cerro en punta, el tossal dels Corbs («cerro de los Cuervos»), que de pequeño me parecía enorme y finalmente lo coronamos con facilidad. De las últimas casas del pueblo arrancaba una ladera pronunciada a la que llaman cap del camp, donde íbamos a recoger té de roca; y esa era la primera etapa para el ascenso al cerro. Escalar por las piedras era un placer. Igual que trepar a los árboles; los mejores para eso eran los olivos, pero sobre todo lo hacíamos en la roureda del Motxo, un bosque que convertimos en nuestro patio de juegos, con rocas que servían de castillos, matorrales de boj donde escondernos, recovecos donde construir cabañas.
Uno de esos años nos aventuramos por una llau («un talud»). Era como un pequeño barranco seco excavado por el agua de lluvia en la ladera de la montaña, que solo se convertía en riachuelo cuando llovía. Era, pues, una senda salvaje invadida por matorrales y zarzas, con frecuentes desniveles rocosos, lo más parecido a una jungla tarzánica que jamás conocí. Comprobamos que era la misma llau que pasaba por la Fuente de Abajo del pueblo, y nos hizo gracia localizar su origen, en lo alto de la ladera del tossal dels Corbs. Nos lanzamos a explorarla. El juego consistía en no apartarse de su cauce y eso nos obligaba a reptar para atravesar los zarzales por debajo, descolgarnos por rocas en desniveles inesperados y abrirnos paso entre la maleza como exploradores en busca de tesoros prohibidos. Regresábamos a casa, como se puede suponer, sucios y con la ropa deshilachada por las espinas de los zarzales que nos obstaculizaban el paso; pero eso nunca era extraño en Erinyà. En cierto punto del recorrido, encontramos la hoja de una guadaña oxidada que algún segador debía de haber tirado por inservible, y bautizamos aquellas «fuentes del Nilo» como la llau de la Dalla, el «barranco de la Guadaña», que nos pareció un nombre de lo más novelero.
Momento esencial en Erinyà: cuando el hijo de «casa Perelló» sacó a la calle su tocadiscos y nos hizo escuchar por primera vez música rock. Los Teen Tops cantaban en castellano «Tutti Frutti»: el «a uan ba buluba balam bambú». El joven de los Perelló, que vivía en Barcelona y era veraneante en Erinyà como nosotros, bailaba con su hermana, una pelirroja encantadora, llevándola de aquí para allá y haciéndola pasar por debajo del brazo. Alberto y yo éramos niños con ganas de aprender e imitar. Toda una iniciación.
Y, para el futuro, la sensación de infinita felicidad: tres o cuatro chavales encaramados a una higuera, a la entrada del pueblo, en el momento en que más apretaba el sol, frescos entre el follaje espeso y su aroma denso y oscuro, comiendo un higo tras otro y hablando de esas cosas serias de que hablan los niños durante horas y horas.
No entraré en detalles pero mi primer sueño erótico fue también en Erinyà.
A mediados de septiembre, al otro lado del valle, en el obac, la vertiente donde está la ermita de Santa María se veía blanqueada por centenares y centenares de ovejas que bajaban de las montañas donde habían pasado el verano. Los propietarios acudían a seleccionar sus rebaños y las crías que habían parido para llevarlos a los corrales de invierno. Inmediatamente, los de Ton de Peró hacíamos las maletas y regresábamos a la ciudad, tras ocho horas de tren, a tiempo para la fiesta de la Merced, patrona de Barcelona. Llegábamos cuando ya había anochecido, y recuerdo que, desde el taxi, la luminaria de las calles, los neones, los escaparates, los anuncios y el tráfico me dejaban tan boquiabierto como si no los hubiera conocido nunca.
Un día, cuando ya me sentí lo bastante mayor como para tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo quería, tomé mis propias decisiones e hice lo que me dio la gana, y me perdí todo lo que significaba Erinyà.
Hace poco decidí escribir un libro sobre inquisidores y brujas. Me inspiraba en el Zugarramurdi del valle del Baztán, bien lejano, y, en todo caso, en lugares de Cataluña donde según la tradición hubo brujas, como Viladrau, Llers, Vallgorguina, Taradell, Rupit o el Lluçanès. Buscando documentación, encontré un libro muy valioso, porque reproduce literalmente, en catalán antiguo, una serie de procesos de la Inquisición durante el siglo XVI. Sus autores son Carmen Espada Giner y Jaume Oliver Bruy, y se titula Les bruixes al Pallars. En ese libro se dice que, de los ocho procesos celebrados en la varvassoria de Toralla, cinco fueron contra habitantes de Erinyà.
Erinyà, mi Erinyà... Nunca me habían dicho que en mi Erinyà hubiese habido brujas. Tal vez por eso, entre los chicos del pueblo únicamente los sapos nos daban asco y miedo y eran merecedores de lapidación.