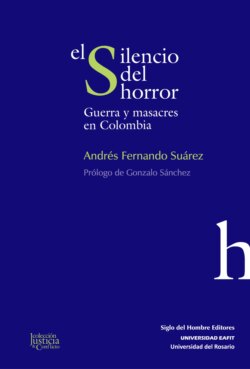Читать книгу El silencio del horror - Andrés Fernando Suárez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
Las masacres siguen siendo una pesadilla en Colombia, en especial, aunque no exclusivamente, para el mundo rural. Resulta difícil encontrar en otras latitudes modalidades de violencia colectiva de la magnitud, cobertura geográfica y heterogeneidad de actores, de víctimas y de motivaciones como en las masacres que han ocurrido por décadas en Colombia, lo cual es particularmente impactante si se tiene en cuenta que tales eventos colectivos de terror están asociados a otros como la tortura, la violencia sexual, el despojo, el desplazamiento, el secuestro y la desaparición forzada.
A. MASACRES: LA INSOPORTABLE ALTERIDAD
¿De qué estamos hablando? En este libro Andrés Suárez nos confronta de entrada con las cifras. Hablamos de 4216 masacres que fueron perpetradas entre 1958 y 2021 por todo el país y que se han cometido por décadas y décadas. En los últimos años, su ocurrencia se ha dado al siniestro ritmo de una masacre cada tres días y medio. No se trata, por tanto, de expresiones periféricas, sino de expresiones estructurantes del conflicto colombiano.
Existen muchas maneras y esfuerzos por darle nombre a este tipo de acontecimientos-límite aquí y en otros contextos: “memorias de sangre” (como lo nombra la socióloga colombiana Elsa Blair); “lo ordinario de la crueldad” (Jean Cooren); “crímenes de masa” (Jacques Semelín), “mass atrocities” (en el mundo anglosajón). Todas estas formas de nombrar son manifestaciones de un malestar conceptual que intenta dar cuenta cabal de lo extremo, que paradójicamente es también lo rutinario de nuestra violencia.
Sin embargo, más allá de los números, este libro muestra su variedad con respecto a otros países. Así, no dejan de ser pertinentes ciertas preguntas como: ¿cuánto impacta una masacre a un país, a una región y una comunidad de acuerdo con sus patrones demográficos o de violencia preexistentes y de proximidad a los centros poblados? ¿A cuántas sociedades moviliza un muerto y a qué sociedades las dejan indiferentes miles y hasta millones de víctimas? ¿Dónde está la explicación de nuestra costumbre ante el horror más allá de la longevidad misma del conflicto armado?
En ese contexto, Suárez emprendió la tarea de reconstruir la anatomía de estas formas de violencia en el espacio de producción colectiva del Grupo de Memoria Histórica en el año 2007, pero traía ya un acumulado significativo desde sus primeros trabajos sobre la región de Urabá, referente geográfico de algunas de las masacres con mayor resonancia nacional como la de Honduras y la Negra, perpetrada por paramilitares; La Chinita, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc); y la de San José de Apartadó, por la cual fueron condenados varios militares de la Brigada XVII del Urabá, por mencionar unas pocas.
Las masacres constituyen referentes ineludibles en la política, pues hacen parte de la trama de las confrontaciones que ocurren en esta, y conforman también referentes de las variaciones en las prácticas de la guerra. Son, si se quiere, mojones de la memoria colectiva del país, en un sentido casi literal: ¿cuántas masacres llevan el nombre de sus lugares, de sus perpetradores y de sus víctimas (la de Trujillo, la de Segovia, la de La Rochela, la de El Salado, la del Naya) en esta toponimia del terror? No resulta azaroso que todo un período del conflicto armado fuera nombrado en su momento “la era de las masacres” y que nuestra guerra fuera catalogada inicialmente por el Grupo de Memoria Histórica como “una guerra de masacres”; si bien posteriormente se advirtió el giro de la estrategia paramilitar para invisibilizar estas acciones a través de los asesinatos selectivos como modalidad dominante con el fin de eludir eventuales judicializaciones y el repudio de las organizaciones de derechos humanos.
A un precio muy alto, la relativa eficacia de las masacres en la contención de la presencia y expansión guerrillera fue rodeando a los paramilitares, más que con cierta complacencia implícita o explícita de muchas autoridades, con una aureola de héroes y salvadores de la patria, una noción recurrente tanto en la narrativa contrainsurgente como gubernamental de la Política de Seguridad Democrática. Esta doblegó la fuerza expansiva de la insurgencia mediante la colaboración orgánica de paramilitares (Paras) y élites sociales y políticas como lo ha reconocido a posteriori Salvatore Mancuso, el jefe de las autodefensas, en sus testimonios ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
En la guerra colombiana, se transitó de la masacre-espectáculo de los años 50, estudiada por Maria Victoria Uribe, a la masacre-rutina (salvo excepciones como El Salado) en tiempos recientes. En este sentido y muy paradójicamente, las masacres discurren temporalmente, con notorias diferencias, entre lo extremo y lo ordinario de la violencia. Crecimos viendo titulares de prensa como: “una masacre en…, otra masacre en…”. Elementos que podrían servir de soporte para un texto todavía inacabado del horror.
Estas permanencias, más allá de nuestra trayectoria nacional, ponen de relieve la capacidad de crueldad que pueden ejercer algunos seres humanos sobre otros en contextos de confrontación armada. En especial, estos patrones de conducta traslucen esa propensión de las guerras a revelar, tanto en el plano social como en el individual, “la parte oscura de nosotros mismos”, como lo plantea la psicoanalista Elisabeth Roudinesco (2007). De este modo, cabe preguntarse ¿por qué después de tanto esfuerzo civilizatorio por regular las guerras desde la antigüedad hasta nuestros días se siguen desbordando de esta forma? ¿Por qué el exceso sigue siendo tan consustancial a la guerra? Ciertamente, estas son, en últimas, prácticas que subvierten todos los límites religiosos, morales y legales sobre los que se funda la convivencia humana.
B. COLOMBIA: ENTRE LO UNIVERSAL Y LO DIFERENTE DE SUS VIOLENCIAS
A lo largo del libro, Suárez se cuida bien de no pregonar la “excepcionalidad colombiana” en las masacres y, en lugar de ello, subraya con razón su carácter universal y de recurrencia. Así, establece un diálogo con experiencias internacionales vecinas (Guatemala y Ecuador) o distantes (Argelia) para prevenir al lector sobre los riesgos de una mirada excesivamente “colombo-céntrica” sobre el tema. Tan universal es el fenómeno que el sociólogo francés Jacques Semelín montó recientemente un proyecto interdisciplinario e internacional sobre una Enciclopedia Electrónica de Masacres, proyecto al cual quiso vincular al Centro Nacional de Memoria Histórica, pero que por razones logísticas de las instituciones públicas no se pudo materializar, porque además competía con nuestros tiempos para las responsabilidades institucionales.
De este modo, el autor pone en evidencia que Colombia no representa una excepción a la capacidad de seres comunes y corrientes de cometer las más aberrantes atrocidades sobre los cuerpos de otros seres como ellos. Como se ha visto en tantos contextos de violencia extrema, en el desenlace de estos procesos históricos, resulta notorio el contraste entre la reputación social que detentaban poderosos criminales en el curso de su actividad y el posterior descubrimiento de su condición de ciudadanos del común frente a los estrados judiciales; como se señala, por ejemplo, en la celebrada obra de Hanna Arendt, Eichmann en Jerusalén, sobre la “banalidad del mal”.
Adicionalmente, Suárez plantea los términos del debate sin pretender resolverlos definitivamente. Remueve tesis comúnmente aceptadas como aquella sobre si el imaginario que autoriza matar y violentar el cuerpo de la víctima pasa por su deshumanización previa, por la negación de la alteridad; o si, por el contrario, es precisamente la construcción de la víctima como un otro, o al menos un igual que amenaza, compite, reta en la vida cotidiana, en la lucha política, en la lucha por los recursos la representación que se erige como condición facilitante para la eliminación de ese otro igual. Como lo sugiere el autor, quizás deba pensarse que, en distintos contextos, estos balances entre reconocimiento y anulación evidencian diferentes modos de representación de la víctima. Incluso es posible pensar que haya casos en los que eventualmente ni siquiera sea importante para el perpetrador material hacerse preguntas sobre la víctima, pues simplemente cumple una misión, una orden genérica de matar. Con este punto, nos sitúa en otro nudo central en el estudio de las masacres.
C. EL CUERPO DE LA MASACRE Y LA ESCENA DE LA BARBARIE
Las masacres, en cuanto constituyen eventos teatrales y masivos de violencias, responden a lógicas propias. Sin embargo, como se ha señalado antes y como se demuestra sistemáticamente en este libro, son componentes inseparables de otros engranajes del conflicto armado, a saber, controles territoriales, sometimiento de poblaciones, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, despojo de tierras, exilio y la imposición de nuevos órdenes sociales y culturales a poblaciones y regiones indefensas.
Las masacres, desde otra perspectiva, y como también ha sido condensado en otro texto notable del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), representan “textos corporales de la crueldad” (Quevedo Hidalgo, 2014). Conforman marcas de sangre en los cuerpos de los muertos y también narrativas inscritas en los cuerpos y las mentes de quienes sobreviven. En consecuencia, desbordan los escenarios de ocurrencia de los hechos. Una masacre en un pueblo lejano retumba en la mente y sensibilidad de todo un país.
Proyectada en un plano simple y en términos muy generales, la superficie-cuerpo es el lugar donde se plasma un relato que puede ser de salvación, de goce o de resistencia. No obstante, en nuestro caso más acotado, se trata de una narrativa de la barbarie, destinada a amedrentar a quienes la visualizan o simplemente saben de ella por medio del relato escuchado. Las masacres tienen esa enorme capacidad de irradiación comunicativa que nos sobrecoge, pero a la vez son una constelación de violencias que se comporta como una poderosa fuerza aglutinante de eventos. Tanto en el contexto regional como en el nacional puede decirse que las masacres operan como un lugar de condensación de violencias físicas y simbólicas, las cuales paralizan o movilizan según los distintos contextos. Cuerpos lugares del terror, cuerpos lugares de memoria, cuerpos lugares del duelo, cuerpos lugares de la reparación, la violencia multiplica los sentidos del cuerpo. Por ello, un camino muy productivo de reflexión hacia adelante es la trilogía sugerida en un trabajo colectivo reciente sobre “teatralidad, cuerpo y política” (Vargas, Conde y Galak, 2018).
Sin embargo, trascendiendo estas interacciones, resultan aún más sugestivas las tres relaciones de la violencia con el cuerpo propuestas por el filósofo y sociólogo alemán Jan Philipp Reemtsma (2012). Reemtsma distingue como primera modalidad la funcional. En ella, el cuerpo en sí mismo no es el objetivo. El acto de violencia se deshace del cuerpo del otro para lograr un determinado propósito, como el despeje de una ruta. Importa no tanto el cuerpo como el lugar. A esta modalidad, la llama violencia localizante. La segunda modalidad es la de la violencia ejercida, no para suprimir, sino para apropiarse del cuerpo del otro para un uso específico del mismo, como en la violencia sexual, a la cual denomina raptora (raptive). Finalmente, la tercera modalidad es la violencia que se lleva a cabo sin un motivo especial, sino por sí misma, a la cual nombra violencia autotélica. Esta se encuentra autodirigida, se agota en su propio acto. Es aquella que cabría bajo la fórmula popularizada entre nosotros por María Victoria Uribe de “matar, rematar y contramatar”. Aunque estas constituyen diferenciaciones analíticas, es muy factible que en una diversidad tan grande de masacres como las que han ocurrido en el caso colombiano, se den imbricaciones de las tres aproximaciones al cuerpo en distintos momentos y lugares. Fines, modos y escenificaciones de las masacres son elementos concatenados de la compleja gramática del terror.
D. SIN PAZ Y SIN SEGURIDAD: GOBIERNO SIN SALIDAS
El silencio del horror irrumpe contundentemente como interpelación directa a los intentos de distintas vocerías gubernamentales por invisibilizar una categoría social y analítica, convertida por su uso cotidiano, en una herramienta de denuncia política que va más allá de los nominalismos jurídicos. La ventilación de estos sucesos de violencia masiva en la esfera pública y los debates que suscita o elude, comenzando por el hecho mismo de cómo nombrarlos o rebautizarlos, adquiere connotaciones particularmente relevantes en el contexto del gobierno actual, heredero de la fuerza política más hostil contra los Acuerdos de paz. En efecto, nombrar “homicidios colectivos” lo que aquí y en la literatura universal se denomina masacre revela un propósito expreso por minimizar los alcances reales y simbólicos de lo que ha venido ocurriendo con los asesinatos de excombatientes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas; esfuerzo por lo demás no solo ofensivo, sino vano, pues la sociedad se resiste a la naturalización de estas expresiones de violencia recurrente y a esos maquillajes gramaticales de la verdad. Entiende esa banalización, igual que la comunidad académica y de víctimas, como simples subterfugios lingüísticos que pretenden encubrir la inacción e inoperancia de las agencias gubernamentales y como un intento por atenuar los costos políticos de esas prácticas de violencia frente a los reclamos de la ciudadanía por eficacia para contenerlos. Todo el mundo comprende que se trata de estrategias negacionistas o calculadamente distorsionadoras, que se suman a las ya numerosas de asedio contra los fundamentos de los Acuerdos de paz, pese a las inconsistencias que ponen este tipo de acciones al desnudo.
El mismo gobierno, que proclama la “paz con legalidad” e insinúa que la paz que se firmó le dio patente de corso a la impunidad, pregona ahora, a través del adalid de su partido, la impunidad para todos los delitos de todos los actores en el curso del conflicto armado por medio de la propuesta de amnistía sin condiciones. El gobierno, que hace todo por despolitizar el conflicto armado, se ve obligado a tratar las persistencias reales de este a través del uso de eufemismos como el de “grupos criminales, violencia criminal, acciones del narcotráfico”. El gobierno, que enarbola las banderas de la seguridad frente a las de la paz, fracasa en ambas: la seguridad se le desmorona, como lo demuestran las alarmantes noticias casi diarias sobre el deterioro del orden público, y la paz se le deshace en toda la geografía nacional por la carencia de políticas. Por ello, se queda finalmente sin cómo reaccionar frente a cifras tan sorprendentes de violencia, como las presentadas por Suárez en el libro, a las que solo atina a reivindicar su disminución ante la incapacidad de controlarlas efectivamente.
Más allá de la inmersión en la problemática de las masacres, el texto de Andrés Suárez nos sitúa de manera actualizada frente a las controversias nodales del conflicto armado, sus causas, su naturaleza y las fórmulas políticas para seguir pensando las soluciones. En últimas, el autor nos enfrenta al reto ineludible de este cuatrienio: el derrocamiento del reino inútil de los eufemismos.
E. LA POLÍTICA DE PAZ VERSUS LA NECROPOLÍTICA
Las masacres, como los homicidios en general, disminuyeron notablemente tras los Acuerdos de paz. Si se encuentran de regreso actualmente es porque el gobierno, apoyado por fuerzas hostiles contra el proceso de negociaciones, ha incumplido lo pactado y con su inercia, negligencia o incluso complicidad ha dejado el camino abierto, como sucedió también con el paro nacional, para que la violencia se reinstale por encima de las tareas democratizadoras, uno de esos grandes pendientes nacionales que dejaron los Acuerdos. De muchas formas, los adversarios de la paz siguen reproduciendo el esquema mental de los “odios heredados” que arrastramos desde las guerras civiles del siglo XIX y que tanto pesaron durante el período de La Violencia. En el fondo, la “paz con legalidad” del presente gobierno se convirtió en una necropolítica, para ponerlo en términos de esa invención conceptual reciente que apunta a las arbitrariedades sobre la vida y sobre los cuerpos, la licencia para matar o decidir quiénes merecen vivir. En suma, se trata de una especie de neodarwinismo sociopolítico que se asienta sobre elevados índices de impunidad, inacción y, peor aún, sobre niveles inquietantes de complicidad social y estatal.
Creo no traicionar este texto riguroso y sugestivo, concluyendo que los más sólidos antídotos contra los titulares de hoy, “volvieron las masacres”, son la aplicación de la ley, el ejercicio autónomo de la justicia en todos sus frentes y, por encima de todo, el retorno al espíritu de los dos grandes instrumentos políticos de paz de nuestra contemporaneidad: la Constitución de 1991 y los Acuerdos de paz de la Habana, que seguirán siendo, pese a todas las vicisitudes, tierra prometida.
Gonzalo Sánchez G.
Profesor Emérito, Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, 1 de septiembre de 2021
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Quevedo Hidalgo, H. A. (2014). Textos corporales de la crueldad. Centro Nacional de Memoria Histórica.
Reemtsma, J. P. (24 de marzo de 2012). Les racines de la violence: réflexion sur les mécanismes de la barbarie. Le Monde. https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/24/les-racines-de-la-violence_1675170_3232.html.
Roudinesco, E. (2007). La part obscure de nous-mêmes. Une histoire des pervers. Albin Michel.
Vargas S.; Conde, G.; y Galak, E. (2018). Cuerpo, política y memoria. Conflictos, resistencias y prácticas corporales. Corpografías, 5(5), 12-13.