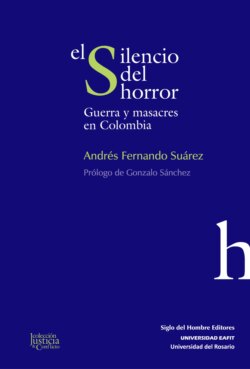Читать книгу El silencio del horror - Andrés Fernando Suárez - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Las masacres son eventos de violencia que, por su carácter colectivo y su visibilidad, tienden a convertirse en referentes que se instalan de forma duradera en la memoria colectiva, como condensación del rechazo a los horrores del conflicto armado. Por esta razón, cuando una sociedad en transición afronta su pasado violento, reaparecen como los hechos más graves y más representativos por los cuales se tiende a reclamar responsabilidades de toda índole frente al pasado violento que se pretende superar.
Si bien las masacres se convierten a menudo en los hechos más graves por esclarecer, juzgar y reparar en una transición política y se instauran como referente moral para restaurar los límites éticos que las sociedades no pueden permitirse transgredir en el presente ni en el futuro, esto no está exento de las distorsiones o tensiones asociadas a sus usos políticos y sociales. Las masacres acaban por oscurecer las dimensiones, características y la distribución de responsabilidades por la violencia colectiva en el marco del conflicto armado.
Se puede usar una masacre como referente para extender las responsabilidades o las características de un evento particular a la totalidad de los hechos, mediante la operación de una inferencia o una generalización que se basa en una estrategia narrativa más que en una sustentación empírica. Los referentes no se libran de borrar las asimetrías en la distribución de las responsabilidades. No obstante, si las generalizaciones pretenden reclamar que los eventos forman parte de una estrategia, también es cierto que el énfasis en la excepcionalidad es instrumentalizado por los actores armados para atenuar su responsabilidad. Con esto, se construyen narrativas centradas en la calificación del hecho como un “error” y así se borran las huellas de la sistematicidad y los patrones en su accionar.
Entre la generalización y la excepcionalidad, también se esconde una referencia a un tipo de masacre que se asume y se confunde con la dinámica universal en la cual invariablemente ocurre. Se pierde rápidamente la perspectiva de que las masacres, que se convierten en referentes, suelen ser aquellas que registran el mayor número de víctimas o las que fueron perpetradas con atrocidades. Sin embargo, estos no son atributos constitutivos de las masacres, sino características particulares y diferenciadas dentro de un universo amplio de eventos.
Los estudios de caso como ruta metodológica para comprender las masacres no han escapado a estas interferencias y distorsiones en la investigación académica, principalmente cuando se abordan desde una perspectiva antropológica. Por eso, este trabajo pretende describir y analizar, más allá de los referentes, aquello que nos revela el conjunto de las masacres perpetradas en el marco del conflicto armado. También enfatiza en las variaciones históricas y regionales de sus características y sus responsables, y reconoce la heterogeneidad de un fenómeno que permite enunciar nuevas preguntas y replantear viejas respuestas.
Las masacres han hecho parte de nuestro conflicto armado, pero no son nuevas en nuestra historia ni en el desarrollo de los conflictos armados internos en distintas latitudes. La violencia bipartidista de mediados del siglo XX hizo uso de esta práctica de violencia generalizada, en la que la muerte colectiva estuvo acompañada de rituales de horror donde un sinnúmero de atrocidades se inventó y recreó sobre el cuerpo. Por eso, resulta importante interrogar sobre las continuidades o rupturas entre las masacres ocurridas en el marco del conflicto armado y la violencia bipartidista.
No obstante, las masacres no constituyen prácticas de violencia exclusivas del conflicto armado colombiano y de nuestra historia de violencia; han sido parte de los repertorios de acción violenta de los conflictos armados en todo el mundo, desde casos distantes como las guerras africanas hasta muy próximos como los conflictos armados en Perú, El Salvador y Guatemala. Este tipo de acciones marcaron profundamente el desarrollo de la confrontación armada en las guerras latinoamericanas. Por eso, no puede pretenderse una comprensión histórica del caso colombiano sin apelar a la perspectiva comparada. Vernos en otros espejos nos puede sorprender cuestionando lugares comunes y repensando paradigmas.
De tal trascendencia han sido las masacres en otros conflictos armados latinoamericanos, que han precipitado las exigencias de justicia a través de mecanismos no judiciales de justicia transicional pioneros en el mundo como las Comisiones de la Verdad, en cuanto representan fórmulas para tramitar y gestionar un pasado violento y traumático derivado del conflicto armado interno. Se trata de las Comisiones de la Verdad de El Salvador, Guatemala y Perú, referentes ineludibles para comprender las continuidades y las diferencias del conflicto armado colombiano en el contexto latinoamericano. Esta huella latinoamericana también tiene su parangón, en el caso colombiano, con el informe público “La Violencia en Colombia”, primer y único referente de una comisión de investigación que documentó las atrocidades de la violencia bipartidista y que impidió que fuera consumida por el olvido.
A la luz de lo anterior, el propósito de este libro consiste en analizar las masacres del conflicto armado desde una perspectiva comparada, sin perder de vista nuestras particularidades. Para lograrlo, se apoya en la documentación de las masacres perpetradas en el marco del conflicto armado, que ha llevado a cabo el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este esfuerzo de documentación integró, contrastó y validó 611 fuentes de información, 444 sociales y 167 institucionales, de las cuales se acopiaron y procesaron más de 30 000 documentos entre bases de datos, bancos testimoniales, artículos de prensa, revistas, boletines, comunicados públicos, sentencias y expedientes judiciales, blogs, libros, informes, exposiciones fotográficas y videos documentales.
Para los propósitos del libro, las bases de datos, que son de acceso público y se pueden descargar en el portal virtual del Observatorio de Memoria y Conflicto, fueron revisadas exhaustivamente con el fin de identificar duplicidades y proceder con su depuración y unificación. Esto explica las diferencias entre las cifras aquí presentadas y las de esa institución. A lo anterior, se suma la inclusión de nuevas fuentes de información para suplir el subregistro de los hechos ocurridos en los años más recientes, en particular, durante el periodo de implementación del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc desde 2016 hasta el presente.
Si bien el Observatorio de Memoria y Conflicto ha documentado las modalidades de violencia desde 1958 hasta hoy, el presente trabajo parte de un análisis de las tendencias del fenómeno violento para identificar el periodo a partir del cual las masacres se incorporaron de forma duradera en los repertorios de violencia de los actores armados y se integraron definitivamente en sus estrategias en el desarrollo del conflicto armado contemporáneo. Por esta razón, se centra la atención en una parte y no en la totalidad del periodo que abarca la documentación del Observatorio de Memoria y Conflicto.
Este libro aborda las dimensiones, las características y las responsabilidades en las masacres del conflicto armado contemporáneo en Colombia y para conseguirlo desarrolla un plan de exposición conformado por cinco apartados. El primero conceptualiza la masacre, identifica sus variables constitutivas, sus alcances y sus diferencias con otras situaciones de violencia masiva. El segundo aborda las continuidades y transformaciones en el tiempo. El tercero se centra en las características de las masacres, cómo son ejecutadas, cuáles son sus modus operandi, cómo cambian o cómo persisten en el tiempo y el espacio y si los actores armados dejan su huella diferenciadora mediante la violencia perpetrada. El cuarto indaga por las víctimas, quiénes han padecido las masacres, las continuidades y cambios en el espacio y el tiempo, y las variaciones o no en el perfil de las víctimas en función de los actores armados que han llevado a cabo los hechos. El quinto y último apartado recoge los hallazgos de las secciones precedentes para proponer un marco interpretativo y explicativo donde las masacres se ven como parte de una trama de violencia más amplia que se inscribe en las estrategias de los actores armados, los cuales no solo dependen del desarrollo mismo de la guerra, sino de sus relaciones con los territorios y las poblaciones.
Finalmente, se proponen algunas conclusiones que permiten identificar las condiciones necesarias y suficientes de los actores armados para recurrir a las masacres en función de la trayectoria del conflicto armado y la transformación de sus objetivos estratégicos, y cómo estos establecen diferencias en la mayor propensión de unos sobre otros a apelar a estas prácticas de violencia y a distinguirse en la forma como son perpetradas.