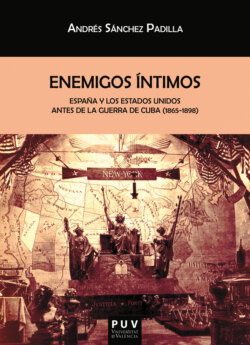Читать книгу Enemigos íntimos - Andrés Sánchez Padilla - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Rosario de la Torre del Río Universidad Complutense de Madrid
Tras la derrota de Napoleón y la reunión del Congreso de Viena (1814-1815), consumada la emancipación de los virreinatos americanos (1825), la Monarquía Española dejó de ser definitivamente aquella gran potencia atlántica que había sido en el siglo XVIII, sin ser todavía el pequeño Estado “euro-africano”, con su centro de gravedad estratégica en el estrecho de Gibraltar, que sería en la primera parte del siglo XX. Pues bien, en los setenta años que siguieron a la Emancipación, aquella reducida Monarquía Española se asentó sobre un amplio conjunto de territorios dispersos y aislados entre sí. Por un lado, el territorio peninsular, con una orografía abrupta que hacía muy difíciles las comunicaciones internas, situado en un confín de Europa, y comunicado con el continente por líneas férreas que no llegaron a Irún hasta 1864 y a Port Bou hasta 1878 y que cambiaban significativamente su ancho de vía al atravesar la frontera. Por otro lado, un amplio conjunto de islas en mares muy distantes: Baleares en el Mediterráneo y Canarias en el Atlántico, extremos del eje estratégico que pasaba por el estrecho de Gibraltar; Fernando Poo y otras islas menores en el golfo de Guinea; Cuba, Puerto Rico, y la parte oriental de Santo Domingo durante su fugaz integración (1861-1865), en el Caribe; Filipinas, Carolinas, Marianas y Palaos en el Pacífico. Finalmente, los enclaves africanos (Ceuta, Melilla, Alhucemas, Chafarinas y Vélez de la Gomera, así como la indeterminada Santa Cruz de Mar Pequeña cedida a España en 1860), y el territorio de Río Muni, en el golfo de Guinea.
La debilidad de la potencia española, muy mermada por la pérdida de los recursos de los virreinatos americanos y por las destrucciones de la guerra de la Independencia (1808-1814), se vio acrecentada por el deficiente grado de integración de su sociedad, que abordaría la revolución liberal con unas clases medias muy escasas y débiles, y con el recurso a la guerra civil a la hora de superar los conflictos. Las evidencias de la debilidad no se hicieron esperar: primero fue la descalificación internacional de España como consecuencia de la reclamación del Reino Unido y Francia sobre la conducta brutal de los ejércitos carlista e isabelino durante la guerra de los Siete Años (1834-1839), después llegaría la gestión del conde de Toreno (1786-1843) cerca del gobierno francés para que las tropas de Luis Felipe ocupasen en 1835 las Vascongadas y Navarra. El panorama no podía ser más negro ya que esta España debería afrontar, desde esa extrema debilidad, el conjunto de conflictos internacionales que podían surgir en las tres zonas en las que se agrupaban sus territorios más importantes: en el estrecho de Gibraltar, con el antagonismo franco-británico posterior a la conquista francesa de Argelia (1830); en el Caribe, con el crecimiento del poder estadounidense en detrimento del franco-británico; y en el Pacífico, con los asaltos de todas las potencias a los mercados de la zona.
Sin embargo, la España isabelina (1833-1868) no salió demasiado mal parada de aquellos riesgos. Las relaciones entre las cinco grandes potencias europeas fueron cambiando como consecuencia del éxito de las revoluciones de 1830 y del desarrollo de un nuevo capítulo de la Cuestión de Oriente. El sistema internacional pasó del “concierto diplomático” a una “rivalidad moderada” entre las grandes potencias occidentales (Reino Unido y Francia) y las grandes potencias orientales (Rusia, Austria y Prusia) facilitando la formación del subsistema occidental de la Cuádruple Alianza (1834); un subsistema que se formó con el objeto de proporcionar la ayuda de los dos gobiernos liberales de Londres y París a los dos gobiernos liberales de Lisboa y Madrid, enfrentados a duras guerras civiles contra el miguelismo y el carlismo, que contaban con el apoyo de las tres grandes potencias orientales1. La diplomacia española comprendió entonces que ya no tenía sentido buscar apoyo de Francia o de Rusia para frenar al Reino Unido en América y acuñó un nuevo principio duradero sobre el que asentar su acción exterior: cuando Francia y Reino Unido estén de acuerdo, marchar con ellas; cuando no lo estén, abstenerse. Sobre esta base, la España liberal se integró en un cuadrilátero cuyo perímetro se consolidaría a lo largo del siglo XIX: Londres, París, Lisboa y Madrid. Un cuadrilátero que tenía al sur la zona de intereses comunes y encontrados: la región del Estrecho con sus archipiélagos atlánticos (Canarias y Azores), con sus enclaves (Gibraltar, Ceuta y Melilla), con las Baleares en el punto en el que se cruzaban el eje francés que unía Marsella y Orán y el eje británico Gibraltar-Hong Kong, y con la inconcreta y común expectativa sobre Marruecos en el que confluían intereses españoles, franceses y británicos. Sin duda, la incorporación de España al subsistema de la Cuádruple Alianza fortaleció su posición internacional, pero conviene no perder de vista sus escasas posibilidades a la hora de diseñar una política exterior propia. Las dos grandes potencias que dirimieron la hegemonía mundial en la Península Ibérica entre 1808 y 1814 convirtieron este territorio en una zona bajo su directa influencia, abierta a su intervención económica y política. Las iniciativas de la política exterior española quedarían condicionadas por la política de estas dos grandes potencias europeas y por la de los Estados Unidos, el gran vecino de las colonias del Caribe2.
En estas condiciones, la política exterior española estuvo dominada por el recelo que suscitaba el intervencionismo franco-británico, por el recuerdo del inmenso coste de la política europea desarrollada por España desde el siglo XVI, por el firme convencimiento de que los abruptos territorios peninsulares eran invulnerables a un ataque exterior y por la constatación de la fortaleza de un statu quo internacional que conservaba para España un conjunto de colonias indefendibles con sus escasos medios. Teniendo en cuenta la continuidad de esta percepción, la “aparatosa” acción exterior de las expediciones militares de los gobiernos isabelinos podría parecernos incongruente si no la interpretásemos bajo el amplio concepto de “política de prestigio”. En efecto, si la intervención en Portugal (1847) se inscribió en el marco de la Cuádruple Alianza3 y la intervención en Italia (1849) en el proceso de contención de las revoluciones de 1848, la colaboración española en la expedición francesa a Conchinchina (1857-1863), la llamada guerra de África (1859-1860), la participación española en la expedición europea a México (1861-1862), la reincorporación de Santo Domingo a la Corona española (1861-1865) y el subsiguiente enfrentamiento con los dominicanos en su guerra de la Restauración, y la guerra del Pacífico contra Perú y Chile (1863-1866) no pueden ser entendidas ni como episodios de una política de engrandecimiento territorial (política imperialista) ni exclusivamente como episodios de una política de defensa de la situación existente (política de statu quo), sino también como un conjunto de esfuerzos deliberados para exaltar la imagen y posición internacional de España tanto en el exterior, para conseguir un mejor trato en las relaciones internacionales, esto es, el status de “potencia media”, como en el interior, para promover un consenso social por vía emocional en favor de los titulares del poder político4.
No es que no interesara la defensa de las colonias que seguían bajo soberanía española o la posibilidad de ampliarlas con Marruecos. De hecho, en 1844, el general Narváez (1800-1868) propuso sin éxito al gobierno francés una alianza sobre la base de las bodas reales, para actuar juntos en el Norte de África. Lo que ocurre es que, segura de la fortaleza del statu quo internacional, la política exterior de España no buscó tanto la garantía internacional de los dos grandes vecinos de la Metrópoli, cuanto incrementar su prestigio ante ellos, en la confianza de que así fortalecía los intereses comunes en el Caribe y en el Pacífico y, con ello, aseguraba los intereses españoles. Las limitaciones de esa política no deben pasar desapercibidas; no debemos olvidar que Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862) rechazó, en 1845, la propuesta formal británica de un pacto tripartito anglo-franco-español que garantizase las Antillas españolas, frente a cualquier tentativa norteamericana, por considerar que su aceptación significaría el reconocimiento formal de la incapacidad española para defenderlas con sus propias fuerzas y que, por el contrario, durante la llamada guerra de África (1859-1860), todos los esfuerzos españoles para conseguir objetivos más ambiciosos que los de asegurar Melilla fueron neutralizados por la intervención decidida de Gran Bretaña y Francia, que se opusieron rotundamente a la alteración del statu quo marroquí.
En cualquier caso, la razón fundamental de las limitaciones de la política exterior española en esos años se encuentra, posiblemente, en la primacía alcanzada por el conflicto interno, que polarizó y absorbió la atención de los españoles en esos años y que impidió la formulación de una política exterior más ambiciosa. Así, cuando el equilibrio de fuerzas empiece a cambiar como consecuencia del resultado de las guerras de Crimea (1854-1856), de la unidad italiana (1859-1860), de secesión de los Estados Unidos (1861-1865) y de la unidad alemana (1866-1870), la política exterior española estuvo más pendiente de ese conflicto interno, agudizado hasta los extremos que muestra la corta y dramática historia del Sexenio Democrático (1868-1875), que de las posibilidades internacionales que se abrían en esos momentos de “rivalidad intensa” o “guerra” entre las grandes potencias. La percepción de los peligros inherentes a estas situaciones explica también el rechazo de los gobiernos españoles, tanto al compromiso que hubiese gustado a Otto von Bismarck (1815-1898) cuando comenzó la guerra Franco-Prusiana (1870), como a la alianza que propuso el gobierno provisional francés al comprender que la estaba perdiendo5. Por otra parte, en esos momentos, la experiencia del incidente del Virginius con los Estados Unidos puso de manifiesto que el gobierno de Washington seguía dispuesto a interferir en la política cubana y que una insurrección independentista en la isla podía proporcionar el casus belli que hiciera pasar a los norteamericanos de la interferencia a la intervención armada6.
La política exterior española de las primeras décadas de la Restauración (1874-1895), tanto la que protagonizaron los conservadores de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) como la que protagonizaron los liberales de Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903), presentó, de entrada, una cierta discontinuidad con la que habían realizado los moderados de la Época Isabelina (1833-1868) y con la que soñaron realizar los progresistas del Sexenio Democrático (1868-1874). La percepción correcta del significado del viraje internacional de 1870, la fuerza del sistema internacional bismarckiano, la conciencia de la debilidad del régimen político restaurado y los temores que suscitó una Francia primero legitimista y después republicana, condujeron a una política exterior que, en defensa del principio monárquico, giró alrededor de Alemania. Dado que los sistemas bismarckianos trataban de mantener el statu quo continental, aislando a Francia para que renunciara a la recuperación de Alsacia-Lorena y neutralizando el conflicto austro-ruso en los Balcanes, la relación de España con estos sistemas de alianzas tenía que ser muy prudente: debía protegerse del apoyo francés a los enemigos del régimen de la Restauración sin que Francia tomara represalias contraproducentes o frenara las exportaciones españolas; no debía dejarse enredar en ninguno de los dos conflictos mayores ─el franco-germano y el austro-ruso─, en los que nada podía ganar; debía mantenerse vigilante ante todo lo relativo a Marruecos si quería evitar un reparto que afectaría negativamente a su seguridad, y no podía perder de vista que la cuestión de Marruecos implicaba de manera directa a la seguridad del Gibraltar británico7.
¿Podría, además, haber buscado, a través de una decidida política exterior de alianzas, la garantía internacional que le hubiera permitido extender su control sobre Marruecos y frenar a los Estados Unidos en Cuba? En principio, no parece razonable esperar eso en aquellas condiciones internacionales que, si bien, no facilitaban las posibilidades de una alianza en toda regla, garantizaron la estabilidad territorial española en el marco de la fortaleza de todo el statu quo. A pesar de la situación de extrema debilidad por la que pasó España desde la crisis de la Monarquía isabelina hasta la consolidación de la Monarquía alfonsina, la estructura territorial del Estado no sufrió ninguna pérdida: los nuevos gobiernos reprimieron el movimiento cantonal, destruyeron el dominio carlista del Norte de la Península, neutralizaron la insurrección cubana, consolidaron el régimen canovista y el Estado continuó controlando el mismo espacio colonial que se mantuvo bajo su soberanía tras la independencia de los grandes virreinatos.
Así, el viraje de 1870/71, percibido correctamente como el inicio de una etapa de la política internacional dominada por los dictados de la realpolitik, por la formidable reacción conservadora que siguió al pánico creado por la Comuna, por el predominio de la Alemania bismarckiana y por la inseguridad generada por la Gran Depresión de 1873, fue puesto en relación con la experiencia española más reciente: guerra de Cuba, guerra carlista, inestabilidad política y levantamiento cantonalista, y llevó a una definición de la política exterior que, más allá del significado estricto de las expresiones con las que solemos conocerla ─de “recogimiento” cuando se trata de Cánovas y de “ejecución” cuando se trata de Sagasta─ fue siempre, en la práctica, una política exterior de defensa del statu quo y, por lo tanto, orientada hacia Alemania.
Pero no entenderíamos bien las cosas si nos limitásemos a recordar que, entre 1875 (inicio de la Restauración) y 1895 (inicio de la última insurrección cubana), la política de alianzas de conservadores y liberales no consiguió más que el “leve pacto” de diciembre de 1877, que preveía la colaboración diplomática alemana en el caso de que las “exageraciones radicales o ultramontanas” que pudieran surgir en Francia llegaran a ser una amenaza para España, y el acuerdo que supuso el intercambio de Notas con el gobierno italiano de mayo de 1887, que ligó a España con la estrategia anti-francesa de la Triple Alianza a través de unos Acuerdos Mediterráneos en los que participaba Reino Unido y que afirmó la política marroquí de defensa del statu quo desarrollada en el marco de la Conferencia de Madrid de 1880. Primero, porque existió una diplomacia del rey Alfonso XII (1857-1885)8, que se superpuso a la diplomacia de sus gobiernos, y que permite entender mejor los objetivos fundamentales de la política exterior española, así como el papel jugado por la defensa del principio monárquico y, sobre todo, por la orientación hacia Alemania. Después, y en contradicción con lo anterior, porque la defensa del principio monárquico, que aparece en la retórica de la mayor parte de los tratados bismarckianos, tiene un valor muy limitado en una época de realpolitik en la que los mecanismos diplomáticos para mantener el equilibrio de poder posterior a 1870/71 no actuaban en la periferia del sistema, dónde van apareciendo actores fundamentales del juego internacional que, como los Estados Unidos y Japón, no son europeos, y donde las reglas de la expansión colonial son distintas de las que venían imperando en el continente europeo.
El problema de la política exterior de la España de la Restauración es que podía encontrar apoyo diplomático en Alemania para defenderse de Francia, porque el aislamiento de Francia era un objetivo fundamental de la política bismarckiana; podía, con ese apoyo diplomático, frenar los peligros que pudiesen venir de Francia derivados tanto del legitimismo o del republicanismo como, incluso, de su expansionismo en Marruecos, pero con lo que no podía contar España era con un apoyo diplomático alemán para defender las colonias del Caribe de las ambiciones norteamericanas y las colonias del Pacífico de los asaltos de las potencias a sus mercados. Y eso era así por mucho que sus dirigentes repitiesen que la pérdida de la soberanía de aquellas colonias sería algo tan intolerable para el conjunto de la sociedad española que sería aprovechado por los enemigos del régimen para descalificar y hundir a la Monarquía liberal; y no lo debía esperar España porque el papel internacional que jugaba el Reich alemán en el continente europeo no tenía nada que ver con el que podía jugar en el Caribe, en el Pacífico o en el Norte de África. El comportamiento de Bismarck y de Cánovas durante la crisis de las Carolinas, en agosto de 1885, y la negativa alemana a que España protagonizase una hipotética intervención europea en defensa de la monarquía portuguesa, en agosto de 1891, ilustran muy bien los estrechos límites del apoyo diplomático alemán basado en la defensa del principio monárquico, y pueden ser interpretados ─sobre todo el segundo─ como la constatación del fracaso de toda la orientación de la política exterior de la España de la Restauración. La única gran potencia europea que, por su posición internacional, tenía intereses en todos los espacios y conflictos que afectaban a España, era el Reino Unido; sin embargo, si exceptuamos algunos momentos de la “cuestión marroquí”9, los intereses coloniales españoles y británicos no coincidían; eso, por no hablar ni de la tradición contraria a los compromisos permanentes de la diplomacia británica, ni de la primacía de sus intereses orientales, ni de la cuestión de Gibraltar, que podía envenenar, de improviso, cualquier acercamiento hispanobritánico.
Lo que ocurrió a partir de 1895 está relativamente claro: la defensa de Cuba se convirtió en el principal objetivo de una política exterior española que me he atrevido a considerar “nueva” y que, desde un planteamiento que presentaba la intervención norteamericana en la Isla como contraria a los intereses europeos en América y que identificaba el mantenimiento de la soberanía española en la Gran Antilla con la defensa del principio monárquico, buscó, de manera decidida, un compromiso diplomático con la Triple Alianza, con Gran Bretaña o con la Alianza franco-rusa que frenara la intervención de los Estados Unidos10. Sin duda, la diplomacia española no lo consiguió. No se trató de un problema de incompetencia profesional, sino de la consecuencia lógica de varias realidades: España no estaba siendo capaz de terminar con una guerra que perjudicaba intereses norteamericanos, los insurrectos no hicieron nada para buscar un compromiso que impidiera la intervención norteamericana, las grandes potencias europeas no tenían nada que ganar y sí mucho que perder con una intervención que los Estados Unidos rechazaban con rotundidad. Lo único que hubiese podido estar en manos de la diplomacia española hubiese sido el manejo de la mediación que los presidentes norteamericanos Cleveland y McKinley ofrecieron. Como el gobierno español consideró imposible la aceptación de esa interesada mediación, toda la actividad de la diplomacia española se tuvo que concentrar en la búsqueda fracasada de la intervención europea.
En este marco, y hasta 1895, fecha de inicio de la última insurrección cubana, la política exterior de la España de la Restauración en defensa de sus colonias no parece que se concentrase tanto en buscar una difícil garantía internacional, cuanto en abrir los mercados de esas colonias a las potencias interesadas en ellos con objeto de que no sintieran la necesidad de terminar con la soberanía española. Esta ha sido una hipótesis de trabajo que, a mi juicio, está verificada en lo que se refiere al Pacífico11, pero que no lo estaba, hasta ahora, en lo que se refería al Caribe. Y es aquí donde cobra sentido historiográfico el libro que el lector tiene en sus manos, Enemigos íntimos: España y los Estados Unidos antes de la Guerra de Cuba (1865-1898). Andrés Sánchez Padilla cubre un verdadero “agujero negro” de nuestra historiografía: las relaciones entre España y los Estados Unidos en las décadas que precedieron a la guerra hispano-norteamericana de 1898, cuestión ─ésta sí─ sobre la que la historiografía había vuelto una y otra vez.
Teníamos muchas preguntas sin respuesta satisfactoria sobre las relaciones hispano-norteamericanas en las décadas que precedieron a la guerra de 1898: ¿Qué percepción tuvieron las elites españolas de los riesgos y de las oportunidades que se les iban abriendo en el Caribe? ¿Cuáles fueron los objetivos de la política española hacia los Estados Unidos en esos años? ¿Qué papel jugaron las facilidades económicas que supuestamente ofreció entonces España a los Estados Unidos en Cuba? Estas son las preguntas que se plantea Andrés Sánchez Padilla.
El resultado de su trabajo ha sido, a mi juicio, especialmente satisfactorio. Para empezar, pone el foco, sobre todo, en la política norteamericana: ¿Qué determinó la política exterior de los Estados Unidos en el último tercio del Ochocientos? ¿Su gobierno? ¿Determinadas fuerzas no estatales? ¿Ideologías y percepciones colectivas? Si recordamos que, entre 1865 y 1898, los Estados Unidos no sintieron ninguna amenaza a su seguridad, podemos aventurar que su diplomacia se pudiera concentrar en intereses económicos y culturales. Pero ¿podía aquella España permitirse algo similar con respecto a aquellos Estados Unidos? Como el lector tendrá ocasión de comprobar, el libro que tiene en sus manos responde a estas y a otras preguntas verdaderamente significativas, y lo hace siguiendo el camino adecuado: revisión cuidadosa de la bibliografía existente, determinación de las preguntas e hipótesis que guiarían su investigación, consulta exhaustiva de las fuentes disponibles y narración razonada del proceso histórico estudiado. El resultado: una notabilísima aportación a la historiografía.
1 Menchén Barrios, María Tesesa. “La Cuádruple Alianza (1834). La Península en un sistema occidental”. Cuadernos de la Escuela Diplomática, segunda época núm. 2, 1989, pp. 31-51.
2 Jover Zamora, José María. “Caracteres de la política exterior de España en el siglo XIX”. En Homenaje a Johannes Vincke, Madrid, 1962-1963, Vol. II, pp. 751-797. Reproducido en Política, diplomacia y humanismo popular, Madrid, 1976, pp. 83-138. Ampliado en España en la política internacional siglos XVIII-XX, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 111-172.
3 Rodríguez Alonso, Manuel. Gran Bretaña y España. Diplomacia, guerra, revolución y comercio. Actas: Madrid, 1991; Robles Jaén, Cristóbal. España y la Europa liberal ante la crisis institucional portuguesa (1846-1847). Universidad de Murcia: Murcia, 2003.
4 Jover. “Caracteres de la política exterior de España en el siglo XIX”. Obra citada; López-Cordón Cortezo, María Victoria. “La política exterior”. En La era isabelina y el sexenio democrático, tomo XXXIV de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal dirigida por José María Jover Zamora. Espasa-Calpe: Madrid, 1981, pp. 819-899; Vilar, Juan Bautista. “España en la Europa de los nacionalismos: entre pequeña nación y potencia media (1834-1874)”. En Juan Carlos Pereira (coord.). La política exterior de España (1800-2003). Ariel: Barcelona, 2003, pp. 401-420 y “Aproximación a las relaciones internacionales de España (1834-1874)”. Historia Contemporánea, núm. 34, 2007, pp. 7-42; Inarejos Muñóz, Juan Antonio. Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868). Sílex: Madrid, 2007.
5 Rubio, Javier. España y la guerra de 1870. 3 tomos. Ministerio de Asuntos Exteriores: Madrid, 1989.
6 Gómez-Ferrer Morán, Guadalupe. “El aislamiento internacional de la República de 1873”. Hispania, XLIII, 1983, pp. 337-399 y Álvarez Gutiérrez, Luis. La diplomacia bismarckiana ante la cuestión cubana, 1868-1874. CSIC: Madrid, 1988.
7 Salom Costa, Julio. España en la Europa de Bismarck. La política exterior de Cánovas. CSIC: Madrid, 1967, “La Restauración y la política exterior de España”. En Corona y Diplomacia. La Monarquía española en la historia de las relaciones internacionales. Escuela Diplomática: Madrid, 1988, pp. 135-182, y “La política exterior de Cánovas: interpretaciones y conclusiones”. En Cánovas y la vertebración de España. Fundación Cánovas del Castillo: Madrid, 1998, pp. 149-198; Rubio, Javier. El reinado de Alfonso XII. Problemas iniciales y relaciones con la Santa Sede. Ministerio de Asuntos Exteriores: Madrid, 1998, La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de Alfonso XII. Los orígenes del “desastre” de 1898. Ministerio de Asuntos Exteriores: Madrid, 1995, y El final de la era de Cánovas. Los preliminaries del “desastre” de 1898, 2 tomos. Ministerio de Asuntos Exteriores: Madrid, 2004.
8 Schulze, Ingrid. “La diplomacia personal de Alfonso XII: una proyectada alianza con el Imperio Alemán”. Boletín de la Real Academia de la Historia. Vol. CLXXXII, septiembre-diciembre 1985, pp. 471-501.
9 Fernández Rodríguez, Manuel. España y Marruecos en los primeros años de la Restauración (1875-1894). CSIC: Madrid, 1985.
10 De la Torre del Río, Rosario. “La situación internacional de los años 90 y la política exterior española”. En Juan Pablo Fusi & Antonio Niño (Eds.). Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98. Biblioteca Nueva: Madrid, 1997, pp. 173-203, y “1895-1898: Inglaterra y la búsqueda de un compromiso internacional para frenar la intervención norteamericana en Cuba”. Hispania, Vol. LVII/2, núm. 196, 1997, pp. 515-549.
11 Elizalde Pérez-Grueso, Maria Dolores. España en el Pacífico. La colonia de las Carolinas, 1885-1899. CSIC: Madrid, 1992, y De la Torre del Río, Rosario. “En torno al 98. Ingleses y españoles en el Pacífico”. En Juan Bautista Vilar (Ed.). Las relaciones internacionales en la España Contemporánea. Universidad de Murcia: Murcia, 1989, pp. 211-222.