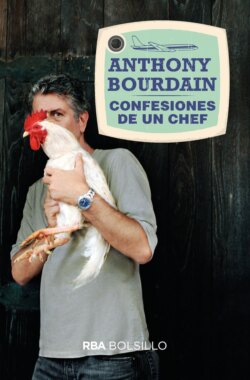Читать книгу Confesiones de un chef - Anthony Bourdain - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL REGRESO DE «MALE CARNE»
ОглавлениеMediado el curso del CIA, al llegar el verano, hice mi regreso triunfal a Provincetown. Envalentonado por dominar vagos términos culinarios recién aprendidos, con The Professional Chef y el Larousse Gastronomique bajo el brazo, la cabeza llena de ideas a medio cocer y unas pocas técnicas vistas —algunas ensayadas varias veces—, me reuní con mis antiguos camaradas en el Dreadnaught. Me recibieron entre divertidos y curiosos. Los conocimientos prendidos con alfileres pueden llegar a ser peligrosos y subírsete a la cabeza... Pero lo cierto es que había aprendido cosas útiles. Durante los fines de semana había trabajado en la ciudad mientras asistía a la escuela, podía hacerme cargo de cualquier puesto sin pasar bochorno y estaba entusiasmado con mis nuevas, si bien modestas, habilidades. Iba decidido a defenderme y a sobrevivir. Haría cualquier cosa con tal de impresionar a mis antiguos verdugos del restaurante de Mario.
Dimitri, el hombre de las pastas, era varios años mayor que yo. Tenía entonces treinta y tantos, estaba engordando demasiado, usaba gafas de montura gruesa y bigote de manillar bien cuidado. Era muy diferente de los demás cocineros del local de Mario. Nacido en Estados Unidos de padre ruso y madre alemana, había sido el único cocinero de P-town en asistir a una escuela de cocina, en su caso un hotel-escuela de Suiza. Aunque sostenía que lo habían expulsado por hacer una demostración de twist en el comedor de la institución, siempre he dudado de su versión del asunto. Fue la segunda gran influencia que recibí en mi carrera.
Un niño mimado, solitario, intelectual, lector voraz y gourmand, Dimitri era hombre de destrezas y apetitos muy diversos: jugador, filósofo, jardinero, pescador de mosca. Hablaba ruso y alemán con soltura, además frases arcaicas, el sarcasmo despiadado, la jerga cuartelera, el dialecto regional, los crucigramas y otros entretenimientos del New York Times, de los cuales era un adicto impenitente.
En la mente fértil de Dimitri tuvo origen lo que yo he dado en llamar «la lengua del local de Mario» Ocurrente, paranoico, era famoso por su propensión a las rabietas. Divertía y horrorizaba a la vez a los compañeros de trabajo con sus muchas desventuras, sus afectados manierismos y su tendencia a caer en desgracias tragicómicas. Aficionado a la hipérbole y a la exageración dramática, Dimitri dio la nota cuando, después de una ruptura particularmente violenta con la novia, decidió afeitarse la cabeza al rape. Ya de por sí, la medida habría sido una ostentosa manifestación autodestructiva de dolor, pero Dimitri llevó las cosas al extremo: se decía que, apenas hubo mostrado su cráneo blanco como la nieve al mundo, se fue a la playa, se emborrachó y se quedó allí, calcinándose el cuero cabelludo —jamás expuesto al sol—, bajo los rayos ultravioleta del mes de julio. Cuando al día siguiente volvió al trabajo, no solo estaba calvo como una bola de billar: la cabeza le brillaba como si fuera una enorme fresa dolorida, ampollada y supurante. Nadie le dirigió la palabra hasta que no le hubo crecido el pelo otra vez.
Dimitri se consideraba un personaje a lo Hemingway, un trovador del Renacimiento. Pero la verdad es que vivía dominado por su madre, una ilustre y severa ginecóloga, cuyas llamadas diarias con fuerte acento extranjero a la cocina de Mario todos imitaban.
«¡Haló! ¿Está Dimitri ahí?».
Nos habíamos conocido el año anterior, cuando me apodaban «Melaza». Pero ahora ya era parrillero, estudiante del CIA, una curiosidad. Dimitri se podía dignar a hablarme. Fue como el encuentro de Hunt y Liddy. El mundo habría ganado mucho si no nos hubiéramos conocido nunca pero, también es cierto que, juntos les proporcionamos muchos buenos ratos a los demás.
A Dimitri le asustaba el mundo de ahí fuera. Vivía todo el año en un extremo de Cape Cod y le gustaba fantasear con la idea de ser un hombre de ciudad. Imitaba de maravilla el acento portugués de los pescadores locales. Pero —como dicen los británicos—, él era justo el polo opuesto. Terminado el trabajo en nuestros respectivos restaurantes, cogíamos el portante, bebíamos y tratábamos de superarnos el uno al otro con arcanos jirones de sapiencia en materia de comida y terminología culinaria. Al igual que yo, Dimitri era esnob de nacimiento. Nada más natural, pues, que cuando Mario tuvo que escoger a dos empleados para servir en su garden party anual, eligiera a sus dos futuros Escoffier: Dimitri y Tony Show.
A la cruda luz del día nuestros primeros pinitos eran bastante rudimentarios y extravagantes. Pero en la ciudad no había quien supiera hacer pâté en croûte, gelatinas en aspic o elaboradas presentaciones con salsa chaud-froid. Mario adjudicó a sus más pretensiosos cocineros la importante misión. Y nosotros estábamos decididos a no dejarlo en ridículo, sobre todo porque nos permitía pasar algún tiempo alejados de las tareas diarias de la cocina y nos daba todas las horas extra que queríamos. Así que pusimos manos a la obra con ese celo fanático del «solamente una vez», más prodigiosas cantidades de cocaína y anfetaminas.
Como pescador de mosca, Dimitri hizo sus propios señuelos: su obsesivo ojo por el detalle se transmitió a la comida. Para preparar la fiesta de Mario pasamos días enteros en la despensa refrigerada, con la cabeza llena de estimulantes, adhiriendo trozos casi microscópicos de verduras picadas y escaldadas sobre los flancos de aves y pescados escalfados o asados, cubiertos por gelatinas calientes. Debíamos de parecer un par de neurólogos locos empuñando pinzas, brochetas de bambú y pajitas para cortar y fijar guarniciones, sin dejar de trabajar en toda la noche. Cubiertos de gelatina, sin haber pegado ojo, después de cuarenta y ocho horas a la sombra, habíamos perdido toda perspectiva. Dimitri estaba obsesionado con un champiñón fuera de lugar que había en un extremo del salmón escalfado, mientras murmuraba para sus adentros cómo eran las características manchitas blancas del sombrerete de la Amanita muscaria, y aplicaba clara de huevo duro picado del tamaño de las motas de polvo para darle autenticidad. Enterraba todo tipo de ridiculeces hortícolas en el montaje que componíamos —un jardín del Edén a esas alturas descabellado—: tiras de puerros, cebollinos, ajos chalotes, láminas finas como el papel de zanahorias y pimientos. Creaba cuadros selváticos a los lados de los jamones, que —consideraba— recordaban lo mejor de Rousseau o Gaughin. En broma le sugerí la idea de reproducir a Moisés separando las aguas del mar Rojo junto a una lubina rayada. Dimitri se quedó con la mirada perdida y, de inmediato, se le ocurrió un plan.
«Los israelitas en primer plano... Podemos usar pajillas del bar, olivas partidas y clara de huevo para los ojos. Al fondo, los egipcios que los persiguen... Les haremos los ojos con trozos de pajillas pequeñitos... ¡Así quedarán más bajos, ¿ves?! ¡Por la perspectiva!».
Tuve que recurrir a la fuerza física para impedir que intentara recrear aquel disparate de retablo.
Habíamos estado metidos dentro de un cuarto refrigerado durante tres días seguidos cuando, finalmente, caímos redondos en el salón-bar del Dreadnaught a las cuatro de la mañana, sin afeitar, sucios y delirantes. Nos despertamos varias horas después, llenos de moscas atraídas por la gelatina rica en proteínas, que nos cubría de pies a cabeza.
Modestia aparte, la fiesta fue un éxito rotundo. En la aburrida y vieja Provincetown nunca se había visto nada igual. Nos hicimos famosos al instante y sacamos una buena tajada del campanazo. Imprimimos tarjetas de presentación y nos lanzamos a la aventura de ofrecer servicios de comidas y banquetes. El negocio se llamaba Moonlight Menus. Las tarjetas —encargadas a un artista local— nos mostraban como un par de bravucones tocados con gorros de cocinero. Procedimos a repartirlas entre los empresarios de la zona. Al entregarlas, y como quien no quiere la cosa, dejábamos caer que no solo no los necesitábamos sino que, tal vez, ni siquiera queríamos tener trato con ellos porque, posiblemente, no podrían darse el lujo de contratarnos ya que éramos, con mucha diferencia, ¡los más caros y exclusivos de todo el Cabo! Dos especímenes tan avezados como nosotros teníamos trabajo de sobra... ¡Muchísimas gracias!
Por descontado, el tal negocio Moonlight Menus no existía. Pero la patraña dio resultado. Durante las últimas semanas empapadas de cocaína del P-town de 1975 pululaban empresarios deseosos de impresionar a sus amigos con una ostentosa juerga de fin de temporada. Y a nosotros nos hacía, por lo demás, felices alentarlos a que sus pretensiones fueran cada vez mayores. Les calentábamos la cabeza con nombres y platos escogidos de mi Larousse (muy pocos de los cuales habíamos intentado realizar en serio) y les pusimos precios astronómicos. Sabíamos muy bien lo que esa gente pagaba por la cocaína y que cuanto más costase, más la desearían.
Aplicamos el mismo plan de promoción a nuestro servicio en ciernes de catering —también con igual criterio para fijar los precios— y, de la noche a la mañana, la idea se convirtió en un gran negocio.
Casi enseguida pudimos dejar nuestros trabajos regulares en el Dreadnaught y el local de Mario y se los cedimos graciosamente a los antiguos compañeros. Con relucientes botas nuevas de Tony Lama y blandiendo cuchillos Wusthof recién comprados, nos dejamos caer por sendos restaurantes para hacerles una rápida visita y pavonearnos.
Nuestros clientes eran dueños de establecimientos, traficantes de droga, tipos que se desplazaban mar adentro en lanchas rápidas hasta los buques nodriza de Hyannis y Barnstaple para descargar fardos de marihuana. Servíamos bodas, fiestas, cenas privadas para los magnates de la pizza y prósperos comerciantes de piel y marfil tallado. Yo azuzaba sin parar a Dimitri. ¿Qué demonios hacíamos en P-town, si podíamos hacer lo mismo en Nueva York... solo que a lo grande?
¡Ay, aquellos días de falsas quimeras, riñas acaloradas, grandiosos sueños de gloria y riqueza! No aspirábamos a ser los nuevos Bocuses.* No, eso no era bastante. Atiborrados de coca y vodka, queríamos ser nada menos que Carême, cuyas enormes pièces montées armonizaban conceptos arquitectónicos y culinarios. Nuestras obras destacarían por encima de las de nuestros contemporáneos: cápsulas espaciales, torres de Babel, Partenones, pastelería rellena de carne, Nuevas Babilonias construidas a base de barquillos, vol-au-vents, pasteles crujientes... Solo con decirlo nos excitábamos ante el desafío de llegar más y más lejos.
Tuvimos bastantes éxitos... y bastantes fracasos.
Un cuarto trasero de ternera (una pierna entera asada con hueso y todo) nos pareció una gran idea. Grande sí era. Hasta que la cocimos de más. Un servicio completo de comida china estaba tan cargado de pimientos secos Szechuan que incluso pudimos oír los apagados gritos de dolor en el salón de al lado. Y recuerdo con horror una tarta de bodas azul, con láminas de crema a la mantequilla de color turquesa y bizcocho esponjoso decorado con fruta, que más parecía la casa de la playa de Sigfrido y Roy que otra cosa. Carême nunca hizo nada semejante. Pero también tuvimos algunos éxitos notables. Por un lado, la primera «Corona de ternera asada rellena de setas con salsa de trufa negra al estilo de Madeira», elaborada en Provincetown y, por otro, nuestro imponente «Coliseo de caldereta al vino blanco».
El cliente era dueño de un restaurante y habíamos exagerado un poco nuestros méritos. Entregados al majestuoso monumento de repostería, enseguida nos dimos cuenta de que no había ningún molde lo suficientemente grande para desarrollar tan ambicioso proyecto. Pretendíamos levantar un sabroso coliseo de pasta crocante, con una estructura que fuera lo bastante sólida para poder echar dentro veinte litros de caldereta de mariscos. Y queríamos que todo el conjunto estuviera cubierto por una cúpula de pastelería, rematado por una diminuta figura de la antigüedad —Ajax y Mercurio, por ejemplo— en lo alto.
No sabíamos si podríamos llevarlo a cabo. Como no fuera en viejos grabados del Larousse, nunca antes habíamos visto nada parecido a nuestro empeño. No existía ningún molde apropiado, ningún recipiente que pudiéramos forrar con papel de aluminio, rellenar de alubias y cocer, para luego vaciarlo. No podíamos guisar con la caldereta ya incorporada. No iba a aguantar. La burbujeante salsa velouté, donde flotaría nuestra mezcla de pescados, mariscos y setas silvestres, ablandaría demasiado las paredes. Y la masa... ¿qué tipo de corteza podría soportar el peso de veinte litros de guiso?
Conforme se acercaba la hora de la verdad, estábamos más y más preocupados. Instalamos el centro de operaciones en la cocina del restaurante del cliente. Y nos precipitamos a acampar en el bar para ejecutar un plan estratégico serio.
Al final —como con frecuencia sucede— optamos por Julia. Sus recetas infantiles tienen poco atractivo para los esnobs, pero suelen funcionar. Nos decidimos por una receta de masa sacada de su libro de cocina francesa y, después de untar con margarina una gran vaporera para cocer langostas, estiramos y emparchamos la masa alrededor y por encima. Era todo lo contrario de lo que aconsejaba la prudencia. Afortunadamente, en aquellos tiempos no lo sabíamos. Usamos la tapadera del recipiente para hacer la cúpula. Con el mismo método extendimos la masa por la parte exterior de la misma y la cocimos hasta que estuvo firme.
Cuando —con mucha aprensión, debo decir— quitamos por fin la vaporera y la tapa, Dimitri cayó en su característico pesimismo. ¿Se sostendría? Dudaba. Era demasiada cazuela la que pretendíamos volcar dentro. Dimitri estaba convencido de que se desmoronaría en plena comida sobre la mesa. El pescado hirviendo y la salsa velouté iban a derramarse como un río de lava en el regazo de los aterrorizados invitados. Las quemaduras serían graves —se imaginaba—, quedarían marcas... habría pleitos... ¡Caeríamos en la peor de las deshonras! Dimitri se dio ánimos sugiriendo que, si ocurría lo peor, estaríamos obligados a quitarnos la vida, como hacían los oficiales japoneses. «O como Vatel —concedió—, que se lanzó sobre su espada por no haber servido un pescado a tiempo. Es lo menos que podemos hacer». Al final llegamos al acuerdo de que si el «Coliseo de caldereta al vino blanco» se venía abajo, nos escabulliríamos por la puerta de atrás y nos tiraríamos a la bahía para ahogarnos.
Cuando llegó la hora de la fiesta, estábamos preparados... o eso esperábamos.
Primero servimos hors d’oeuvres: microscópicos canapés de salmón ahumado, pepinos y caviar; la mousse de higadillos de pollo de Dimitri, con trozos de gelatina; barquillos de distintas cosas; huevos a la diabla con huevas de pescado; un delicioso pâté en croûte mechado con lengua, jamón, pistacho y trufas. Más un acompañamiento de salsa Cumberland, sacado directamente de mi libro de texto del CIA. La corona de ternera asada no ofrecía problema alguno. Era la cazuela de mariscos al vino blanco lo que nos llenaba el corazón de temor y espanto.
Pero Dios protege a los locos y a los borrachos y, desde luego, nosotros lo éramos y estábamos la mayor parte del tiempo.
Las cosas marcharon de maravilla. ¡El coliseo se mantuvo en pie!
La corona de ternera, decorada con panties de volantes en cada gracioso saliente arqueado del hueso del costillar, no podía estar mejor presentada ni más rica. El cliente y los deslumbrados invitados se pusieron en pie y nos hicieron una ovación.
Cuando, como todas las semanas, nos dejamos caer en nuestras antiguas cocinas sin más propósito que el de pavonearnos, teníamos la cabeza demasiado hinchada para que pasara por la puerta del P-town. Ya habíamos decidido dedicarnos a la caza mayor. Pensábamos en nuevas víctimas, más sofisticadas y adineradas para nuestro operativo Se hace camino al andar. En Nueva York.