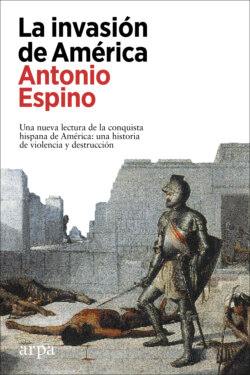Читать книгу La invasión de América - Antonio Espino - Страница 9
1 PRECEDENTES: LOS AÑOS FINALES DE LA CONQUISTA DE CANARIAS
Оглавление«Comenzaron la conquista de indios acabada la de moros, porque siempre guerrearon españoles contra infieles», aseguraba el afamado cronista Francisco López de Gómara. El almirante Colón lo tenía, como es lógico, muy claro: su viaje se realizó «después de Vuestras Altezas haber dado fin a la guerra de los moros que reinaban en Europa y haber acabado la guerra en la muy grande ciudad de Granada». Sin olvidar que también se había «echado fuera todos los judíos de todos vuestros reinos y señoríos» (Colón, 1995: 55-57). Para Georg Friederici, por su parte, en la conquista de las Canarias —a las que trata como el eslabón entre Granada y América— se pueden observar todos los excesos que, más tarde, reaparecerán en las Indias: «el colgar y empalar a la víctima, el descuartizarla, el cortarle las manos y los pies, haciendo luego correr al mutilado, el ahogar a los infelices prisioneros y esclavizar a las poblaciones indígenas». Para el autor alemán, «las guerras intestinas de los españoles, las cruzadas contra los moros, y las campañas de conquista de las islas Canarias fueron, manifiestamente, guerras de despojo y la escuela en que se formaron los conquistadores de América» (Friederici, 1973: 388-389, 462-463). Y si bien Mario Góngora puntualiza de manera oportuna las diferencias existentes entre las guerras fronterizas peninsulares y las de las Indias, en el sentido de señalar que el medio y el enemigo eran muy distintos, no deja de reconocer que la primera generación de la conquista era descendiente de otra anterior muy marcada por una serie de tipos de guerra, o de formas de hacer la guerra, y unas situaciones sociales muy características. Góngora especifica que lo peculiar entre este tipo de combatientes, cuando actuaban en Berbería, las Canarias o, poco más tarde, en las Indias, no fue tanto el afán de obtener un botín, algo consustancial con la naturaleza de la guerra practicada por los ejércitos europeos hasta el siglo XVIII, sino más bien hacer esclavos. Así, si en la guerra contra los musulmanes en la península Ibérica la esclavitud y el rescate podían alternarse, no ocurrió lo mismo en el caso de los canarios y de los aborígenes americanos. «Las cabalgadas peninsulares, y más aún las africanas y americanas son, pues, una institución característica de guerra entre pueblos de distintas culturas, que no se reconocen efectivamente un estatuto jurídico común», escribe Góngora. Además, en el caso de las Indias, el perdurar de las correrías y de la conquista esclavista en un territorio determinado dependía del tiempo en que se tardase en introducir instituciones como la encomienda, a menudo alimentada con los aborígenes esclavizados procedentes de otros territorios (Góngora, 1962: 91 y ss.; Mena García, 2011: 217 y ss.). No es de extrañar, pues, como atestiguó el padre Mendieta, que cuando en Nueva España, por ejemplo, terratenientes y ganaderos encargaban a sus secuaces el robo de jóvenes aborígenes de ambos sexos para trabajar en sus propiedades lejos de los hogares de los primeros, estos asegurasen que iban «“a caza de morillos” como suelen decir en España en las fronteras de Berbería» (Mendieta, 1980, IV: cap. XXXV).
Tras la caída de Granada, Beatriz Alonso Acero señala, con respecto a la presencia hispana en Berbería desde la conquista de Melilla en 1497, cómo el tipo de ocupación restringida de determinados espacios —«territorios costeros situados en zonas de especial interés para el adversario»—, es decir, de presidios —no olvidemos las conquistas de Mazalquivir (1505), Peñón de Vélez de la Gomera (1508), Orán (1509) y en 1510 de Bujía y Trípoli—, fue consecuencia de la forma
en la que se llevó a cabo la conquista del reino granadino. Razzias, jornadas, cabalgadas, acuerdos con el adversario, habían definido el modo de ir avanzando por el territorio peninsular dominado por el islam. La guerra de Granada estuvo basada en correrías sobre el territorio enemigo, rápidas incursiones en las que se obtenía un fácil y abundante botín que obligaba al adversario a sentar las bases de una capitulación (Alonso Acero, 2006: 226).
A su vez, en Chile y Florida, según Amy Turner, se utilizaría «el sistema de presidios perfeccionado en el norte de África, con cada presidio subvencionado por el virreinato más cercano» (Turner en Chang-Rodríguez, 2006: 89).
El anónimo autor del informe sobre la manera de hacer la guerra en el norte de África a caballo de los siglos XV y XVI, rescatado por el bibliófilo Marcos Jiménez de la Espada, quien lo tituló con escasa inspiración «La guerra del moro a fines del siglo XV», reconocía, en concreto, que esas incursiones norteafricanas no dejaban de ser preventivas, pues los habitantes de la zona «cuando los guerrean, dejan de guerrear y ponen su cuidado en guardarse, y aun esto no saben bien hacer, guardarse, que todavía los toman como á ganados». Describe en su breve escrito nada menos que nueve entradas en Berbería, algunas protagonizadas por los castellanos, dirigidos por Pedro de Vargas, Pedro de Vera o Lorenzo de Padilla, entre otros, o bien por los portugueses, como la liderada por don Diego de Almeida, prior de Crato, en la que se obtuvieron cuatrocientos prisioneros y mucho ganado, amén de degollar a cerca de un millar de personas. La cabalgada encabezada por el jerezano Lorenzo de Padilla, compuesta por cincuenta caballeros y seiscientos peones, duró once días y se atacó La Mámora, con un resultado de varios cientos de prisioneros y dejando tras de sí numerosos muertos. El anónimo autor fue testigo de vista de todas ellas, pero «sin otras muchas cabalgadas que se han hecho sin yo ser en ellas», dejando entrever «que se puede hacer muy fácilmente la guerra en aliende» por depender, de forma básica, de la iniciativa privada y el ansia de obtener un botín (Jiménez de la Espada, 1894: 171-181).
Según Eduardo Aznar Vallejo, a estas cabalgadas realizadas desde el sur de la Península, que eleva a trece entre las conocidas de 1461 a 1498, sin dudar que debieron producirse varias más, se les sumarían las promocionadas desde las propias islas Canarias. Entre 1484 y 1486 las fuentes archivísticas solo permiten hablar de una cabalgada, seguramente por encontrarse todavía varias islas en proceso de conquista y ser más interesante volcarse en su total control, pero con las construcciones de las factorías fortificadas en la costa de Berbería —Santa Cruz de la Mar Pequeña, situada al norte de Tarfaya y en activo entre 1478 y 1527, y San Miguel de Asaca, levantada en 1500, situada al sur de Ifni—, sin duda hubieron de producirse nuevas cabalgadas, además de utilizarse estos emplazamientos fortificados para el intercambio de prisioneros (Aznar Vallejo, 1997: 407-419).
Ya fuese en la zona atlántica o en la mediterránea de Berbería, los beneficios de las cabalgadas eran varios, y no solo crematísticos: en primer lugar, se trataba de hostigar a los musulmanes en su propio territorio para evitar que, a su vez, organizasen ataques a la costa cristiana. En segundo lugar, permitía a los participantes adquirir un óptimo conocimiento sobre el territorio enemigo y planificar mejor futuras campañas y, en tercer lugar, formar militarmente a los nuevos miembros de las huestes que se incorporaban a un servicio activo, de esa manera su pericia en futuros combates estaría garantizada. Sea como fuere, las analogías con las posteriores operaciones de conquista en las Indias son muchas: entre otras, el objetivo de las cabalgadas no eran las ciudades, sino pequeños núcleos de población, y siempre que los beneficios obtenidos por la venta de esclavos fueran los adecuados, habría voluntarios suficientes para incorporarse a las nuevas expediciones que se organizasen. Ahora bien, fueron aquellos que se habían formado en las cabalgadas de los años previos quienes concurrieron a un objetivo mayor, como fue la conquista de Melilla en 1497, si bien el pacto con los aborígenes también se cuidó (Ruiz Pilares, 2019: 207-215). En el caso de las Indias, las entradas, como se denominaban en la época, en diversos territorios, ya fuesen insulares o no, caracterizados por una reducida densidad poblacional urbana, se irían compaginando con otras operaciones de mayor envergadura, como serían las conquistas de los imperios mexica o inca.
Según Anthony Pagden, la invasión y conquista de América puede asimilarse de manera más fácil con las guerras libradas por la Monarquía Hispánica en Italia que con la guerra contra los musulmanes en la Península, al menos en sus vertientes económica, política y militar (afirmación que se me antoja discutible), si bien, a nivel ideológico, «la lucha contra el islam ofrecía un lenguaje descriptivo que permitía revestir las por lo general lamentables campañas de América de un significado de similares tonos escatológicos». Así, la literatura hispana de conquista, señala Pagden, sirvió «para resaltar ese sentimiento de continuidad, redescribiendo las acciones de los más celebrados conquistadores con el lenguaje de los romances fronterizos españoles». Una observación que queda un tanto desvirtuada cuando el autor insiste en que el providencialismo hispano en las Indias, representado, entre otras, con las apariciones del apóstol Santiago, el «Matamoros» transformado en «Mataindios», en plenos combates contra los amerindios, fue recogido por la pluma de Bernal Díaz del Castillo, a quien tacha de «viejo soldado mentiroso». Cualquier lector atento de Díaz del Castillo sabe que, justamente, él fue de los pocos cronistas que, de forma sutil, no creyó en dicha aparición (Pagden, 1997: 100-101). Las apariciones apostólicas en estos lances se las debemos, más bien, a la pluma de Francisco López de Gómara, quien no solo pudo asegurar la presencia del apóstol en la conquista de Nueva España, sino también la de su caballo, el que «mataba tantos [indios] con la boca y con los pies y manos como el caballero [Santiago] con la espada». Tampoco creía del todo o, más bien, se tomó el asunto marcando algo más las distancias Pedro Mariño de Lobera, quien, sin negar las apariciones del apóstol Santiago en las primeras batallas chilenas, tras más de cuarenta años de guerras, a inicios de 1580, aseguraba, después de un nuevo encuentro militar con los araucanos, que las cosas ya habían cambiado:
dijeron después los indios que había sido mucho más eficaz la fuerza que los había rendido afirmando que el glorioso Santiago había peleado en la batalla con un sombrero de oro y una espada muy resplandeciente. Y aunque esto es verosímil y no se debe echar por alto, pues es cierto que este glorioso santo ha favorecido en otras ocasiones a los conquistadores de este reino, con todo eso se debe proceder con mucho tiento en dar crédito a indios ladinos, que son por extremo amigos de novelas y cuentos semejantes. Mayormente sabiendo muy bien todos estos lo que se lee en las historias de este glorioso patrón de España y oído mucho de ello en sermones, [a] demás de las imágenes de su figura que veían cada día por los templos (Mariño de Lobera, 1960: lib. III, cap. XX).
Como argumenta Javier Domínguez García, la presencia del apóstol en los primeros encuentros militares serios habidos en las Indias podemos entenderla como
la reiteración de un persistente proceso de autoafirmación identitario de los españoles en el Nuevo Mundo. Esta nostalgia por la recuperación de la identidad medieval se proyecta en América al encontrar allí un fundamento religioso que, mediante la simbología santiaguista, tan presente en las primeras crónicas de los conquistadores, intenta incluir los nuevos espacios del continente americano dentro de la cosmogonía cristiana medieval.
Para el clero hispano, en especial el vinculado con los asuntos americanos, era esta «una manera de legitimar la conquista del Nuevo Mundo como una continuación de la Cruzada contra el islam» (Domínguez García, 2008: 82, 88-89).
Francisco de Solano asegura que los conquistadores desplegaron en las Indias idéntico ideario religioso que el exhibido en la lucha medieval contra el islam, solo que ahora pugnando contra paganos. Por lo tanto, concluye Solano, la «operación militar es asimismo una misión evangelizadora y el conquistador es un agente religioso. La Conquista es, a la vez, cruzada, y cruzado el conquistador» (Solano, 1988: 31). Es más, según algunos testimonios, lo que no podía hacerse en las Indias era, precisamente, reproducir el tipo de guerra que se había hecho —que se hacía— a los musulmanes. Así, por ejemplo, criticando la actuación de Nicolás de Ovando en La Española a partir de 1502, fray Jerónimo de Mendieta lo acusaba de haber entrado allá «como si fuera a conquistar Orán de los moros» (Mendieta, 1980, I: cap. XV). O el propio padre Las Casas, quien en su Memorial de remedios (1542) señalaba que el término conquista aplicado a las Indias como se había hecho era «vocablo tiránico, mahomético, abusivo, impropio e infernal. Porque en todas las Indias no ha de haber conquistas contra moros de África o turcos o herejes que tienen nuestras tierras, persiguen los cristianos y trabajan de destruir nuestra sancta fe» (citado en Bataillon/Saint-Lu, 1974: 220).
Enrique Florescano considera que la guerra por la conquista de Nueva España, una guerra justa de cristianos contra infieles, se hizo «a la manera como la habían hecho sus antepasados en la lucha contra el islam». Y Luis Weckmann, de quien recojo la cita del anterior, pudo argumentar que «el espíritu que desde un principio prevaleció en la conquista española de América fue semejante al que animó al avance peninsular desde el siglo viii hasta las postrimerías del XV» (Weckmann, 1984, I: 21 y n. 6). Esteban Mira entiende la Conquista no como una Cruzada, sino como una guerra santa, dado que la expansión de la fe no fue el objetivo principal de la misma. Más bien lo fue el deseo de riquezas, la codicia. Como escribió Pedro Cieza de León, «el conseguir oro es la única pretensión de los que vinimos de España a estas tierras». Concluye Esteban Mira: «Los conquistadores supieron trasladar la guerra santa de la Reconquista a la Conquista, llevando implícito en el propio concepto la posibilidad de enriquecimiento» (Cieza de León citado en Mira, 2009: 89, 91-93). Pero no deja de ser cierto también, como señala Eduardo D. Crespo, que la guerra fue percibida a nivel popular como una Cruzada: logró encauzar toda una serie de fuerzas internas, en especial en Castilla, hacia un objetivo muy claro y común; y, quizás lo más importante —desde mi punto de vista al menos—: el éxito alcanzado en el conflicto de Granada ayudó sobremanera a implantar en la mentalidad castellana la idea de que la Providencia Divina bendecía todas sus empresas basadas en la expansión de la fe mediante el uso de las armas. Por ello, el fervor de la Cruzada, al menos según se entendía siguiendo la lógica papal de la dilatatio Christianitatis, se mantuvo en el transcurso de la conquista de Canarias, en los intentos por dominar el norte de África con la intención de prolongar la lucha contra el islam hasta alcanzar Jerusalén, que se fueron apagando desde 1510, y, por último, se trasladó hasta las Indias (Crespo, 2010: 100-117).
En cualquier caso, cabe ver la invasión y conquista de las Indias como una prolongación de la conquista de los reinos musulmanes de la península Ibérica también en su vertiente crematística —así lo hace Carmen Mena para los primeros compases de la conquista del Darién (Mena García, 2011: 307 y ss.)—, si bien los conquistadores no alcanzaron en general los privilegios conseguidos por la nobleza castellana en su ocupación del sur de la Península. No obstante, es muy significativo que Hernán Cortés, a la hora de comparar Tenochtitlan con una ciudad hispana del momento, lo hiciese precisamente con Granada: «Para la mentalidad de los conquistadores era evidente que la anexión del Nuevo Mundo constituía una suerte de prolongación de las acciones bélicas de la Reconquista» (De la Puente Brunke, 1992: 233-234). Aunque ello no significa que la guerra fuese igual de dura; al menos para Alonso Enríquez de Guzmán era peor la practicada en las Indias:
Hallo y puedo çertificaros que es la más cruel guerra y temerosa del mundo que pintaros pueda, porque la de entre cristianos, tomándose a vida el contrario, halla entre los enemigos amigos y por lo menos proximidad. Y si es entre cristianos e moros, los unos a los otros tienen alguna piedad e sígueseles ynterés de rescates, por do llevan algund consuelo los que se toman a vida. Pero aquí entre estos yndios e los de qualquier parte de Yndias, ni tienen razón ni amor ni temor a Dios ni al mundo ni ynterese para que, por él, os den vida, porque están llenos de oro e plata y no lo tienen en nada. Y sin dexaros entrar en plática ni aprovecharos cosa ni avellos tratado bien e syn ser su amigo ni seros en cargo, os dan la más cruel muerte que pueden (Enríquez de Guzmán, 1960: 151).
Por otro lado, las diferencias entre las Indias y la Península en cuanto a cuestiones bélicas también fueron tan notorias como para que, en lo que respecta a Hernán Cortés, Beatriz Pastor lo vea más bien como un creador de modelos y no tanto como un imitador de los mismos (Pastor, 2008: 156 y ss.). De hecho, el caso de Hernán Cortés, o modelo cortesiano de conquistador y de conquista, sería el que todos los restantes caudillos quisieron revivir, o emular, pero con ellos como protagonistas supremos, claro está. No obstante, y según Pedro Cieza de León, el propio caudillo de Medellín se vería a sí mismo como un caballero cruzado y, a ese nivel, mucho más «perfecto» que sus colegas conquistadores del Incario:
E cuentan que el marqués del Valle, don Hernando Cortés, espejo de gobernadores e capitanes de Indias, dijo públicamente muchas veces, que Blasco Núñez [primer virrey peruano] no tendría en paz al Perú porque la gente que en el vivían eran mal corregidos, absolutos en hacer su voluntad, e que él, cuando iba descubriendo el reino de la Nueva España, por todos los caminos iba poniendo cruces; e los capitanes que habían descubierto el Perú siempre en ellos hubo envidias, e rencores disimulados, e negocios que vinieron a términos de dar las batallas que todos habían oído (citado en Crespo, 2009: 117).
Nunca debemos olvidar que, mientras Cristóbal Colón se aprestaba para realizar su primer viaje atlántico, un drama se estaba viviendo en las islas Canarias24. Tras el impulso inicial de Juan de Bethencourt en 1402, cuando se ocuparon Fuerteventura, Lanzarote y parte de El Hierro, y el de los Peraza a partir de la década de 1420, cuando se terminaría de controlar El Hierro y se ocupó La Gomera (Fernández Armesto, 1988: 192 y ss.), la intervención de la Corona solo llegaría en 1477 y, sin duda, viendo en la conquista de Canarias «una empresa semejante a la que les ocupaba en España contra los moros» (Zavala, 1991: 20). Precisamente a causa de la guerra civil castellana y la intervención portuguesa en la misma (1475-1479), con el peligro que suponía la injerencia portuguesa en las Canarias, además de la falta de capacidad militar para tomar Gran Canaria demostrada por Diego García de Herrera desde un ya lejano 1461, los Católicos se decidieron por comprarle a este último sus derechos sobre las islas no conquistadas en 1477 y, al año siguiente, firmaron una primera capitulación para la conquista de Gran Canaria con el obispo de Lanzarote, Juan de Frías, y con el capitán aragonés Juan Rejón. Rejón estaría acompañado por un clérigo sevillano: Juan Bermúdez, deán de Rubicón (Lanzarote). Pero la conquista de Gran Canaria, tras múltiples peripecias y desavenencias entre los integrantes del bando hispano, no finalizó hasta 1483 y fue obra, más bien, del gobernador Pedro de Vera, quien sustituyese a Juan Rejón en 1480. En abril de 1483, el gobernador Vera, con unos mil efectivos, incluyendo tropas de gomeros, así como de habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, cercó en Ansite a los últimos grancanarios resistentes, donde se rindieron, si bien el rey de Telde y uno de sus fieles prefirieron el suicidio arrojándose desde un despeñadero.
Alonso Fernández de Lugo capitularía con la Corona las conquistas de La Palma y Tenerife, pero estas tendrían que esperar un decenio. Mientras tanto, en La Gomera el gobernador Hernán Peraza se involucró en las luchas intestinas entre parcialidades autóctonas —había cuatro—, resultando muerto. Su viuda, Beatriz de Bobadilla, solicitó ayuda al gobernador Pedro de Vera, quien se personó en la isla con cuatrocientos hombres. Tras informarse sobre quiénes eran los causantes del delito, los bandos de Pala y Mulagua, cuyos integrantes se habían hecho fuertes en Garagonay, fueron cercados y derrotados, muriendo muchos de ellos en el encuentro, y, según la crónica conocida como Matritense,
[…] sentenciaron a muerte a todos los que quinze años arriba, y dado que los matadores fueron pocos, los condenados a muerte fueron muchos, que a unos arrastravan y los desquartisavan, y a otros les cortaban pies y manos, y a otros ahorcavan, y a otros muchos echavan a la mar en barcas a lo largo, atados de pies y manos y con pesgas a los pescuesos.
En la crónica de Pedro Gómez Escudero, se especifica que «fueron diversos los géneros de muerte porque ajorcó, empaló, arrastró, mandó echar a la mar vivos con pesgas a los pescuesos; a otros cortó pies i manos vivos, y era gran compasión ver tal género de crueldad en Pedo (sic) de Vera». Los menores fueron embarcados y vendidos como esclavos para subvenir en los gastos de guerra. Según Juan de Abreu, como se ejecutó de modo tan horrible a gente inocente,
de que Dios entiende no haber sido servido, pues todos los más que fueron ejecutores pararon en mal, y mas por haber enviado a vender muchos niños y mujeres a muchas partes, y un Alonso de Cota ahogó muchos gomeros que llevaba desterrados a Lanzarote en un navío suyo.
Entendiendo el gobernador Vera que los gomeros que habían luchado en Gran Canaria habían participado en la conspiración y asesinato de Peraza, avisó a los alcaldes de las villas de Telde y Gáldar, donde habitaban, para que los prendiesen; estos cumplieron con éxito el encargo, dado que fueron atrapados «casi doszientos, y a todos los condenaron a muerte poblando muchas horcas y [em]palisadas de ellos y echándolos a la mar atados de los pies y con pesgas». J. Pérez Ortega disiente sobre el número de gomeros ejecutados, amparándose en los estudios del antropólogo austriaco Dominik Wölfel, para señalar que se ejecutarían entre doce y diecisiete hombres y se esclavizaron de doscientas a doscientas sesenta personas, pero sus ideas no nos parecen del todo concluyentes y sí algo contradictorias (Pérez Ortega, 1984: 183-193). El obispo Juan de Frías se quejó por la esclavitud de los muchachos gomeros, ya cristianizados, pero el gobernador Vera argumentó «que aquellos no eran christianos, sino hijos de unos traidores que mataron a su señor y se querían alçar con la isla». Las protestas del obispo ante los Católicos acabaron con la destitución de Pedro de Vera, sustituido por Francisco Maldonado en 1488. Más tarde, los gomeros esclavizados fueron puestos en libertad, lo cual no quita que, en otras ocasiones, los Católicos pudiesen confiar una conquista, como la de La Palma, argumentando que la isla estaba «en poder de canarios infieles», o sea, de gentes esclavizables en un momento dado, se asevera en la crónica Matritense. En realidad, desde el primer ataque normando a las Canarias en 1402, lo habitual fue esclavizar a sus habitantes, atacando nuevas islas y comunidades cuando estas se iban entregando y cristianizando25.
Muchos de los castigos que sufrieron los gomeros nos los encontraremos en la ocupación de las Indias. Como veremos, el castigo de las gentes ya sometidas que se atrevían a sublevarse, en pocas palabras: la rebeldía, era tremendo, pues no se podía dejar la retaguardia con un mínimo asomo de inseguridad. Si dicha circunstancia a nivel insular queda demostrada, piénsese en cómo sería en las Indias, donde grupos muy reducidos de hispanos debían hacerse con el control de enormes territorios que, una vez dominados, dejarían a sus espaldas mientras se proseguía con el avance. El uso del terror, de la violencia, de la crueldad por imperativo militar —o de conquista colonial— estaba más que justificado para seguir adelante con los planes de ocupación.
La conquista de la isla de La Palma se inició, antes de que capitulase Alonso Fernández de Lugo, entre finales de 1491 y abril de 1492, cuando el gobernador de Gran Canaria, Francisco de Maldonado, el obispo de Canarias y el cabildo catedralicio consiguieron que algunos de los caudillos palmeros se cristianizasen, una vez fueron llevados a Gran Canaria, y luego hiciesen proselitismo entre los suyos en su tierra. Así, Fernández de Lugo, cuando capituló la conquista de la isla en junio de 1492, ya tenía buena parte del trabajo hecho. Cuando desembarcó en la isla en septiembre, hasta cuatro bandos palmeros se pusieron de su lado. La resistencia la protagonizó el caudillo Tanausú quien, una vez preso mediante engaños, se dejó morir de hambre. Algunas revueltas en mayo de 1493 no consiguieron alterar el curso de los acontecimientos, tanto es así que a finales de año Alonso Fernández de Lugo se trasladó a la metrópoli para capitular en la conquista de Tenerife. Entre otras mercedes, recibió ciento cuarenta cautivos de La Palma (Morales Padrón, 1993: 34-35. Zavala, 1991: 54). Según Juan de Abreu, el capitán enviado para sofocar las revueltas, Diego Rodríguez Talavera, «puso la isla en paz y sosiego, haciendo en los alzados castigo ejemplar, con el cual estuvieron siempre leales y obedientes».
La hueste que organizó en Sevilla, a la que se sumarían tropas en Gran Canaria, alcanzó los ciento cincuenta jinetes y mil quinientos infantes que se embarcaron en una treintena de navíos, aunque quizás estas cifras incluyen varios cientos de auxiliares guanches. Entre finales de abril y primeros de mayo de 1494 se desembarcó en la zona de Añazo, donde más tarde se edificaría la ciudad de Santa Cruz. Nueve parcialidades, dominadas por otros tantos menceyes, se dividían la isla, de las cuales cinco, localizadas en el norte y occidente de Tenerife, se mantenían en pie de guerra. Así, Alonso Fernández de Lugo entró en negociaciones con los menceyes de paz para asegurar los frentes que se dejaban a retaguardia (el oriental y el meridional).
Tras desembarcar en Añazo, y antes de iniciar las operaciones, Fernández de Lugo ordenó algunas cabalgadas para la captura de ganado; el capitán Castillo operó con veinte lanceros y treinta infantes, pero al día siguiente, buscando más movilidad, se envió al capitán Alarcón con sesenta de caballería. Si bien se capturaron ganados, pudieron comprobar las dificultades orográficas de la isla y cómo algunos guanches vigilaban las evoluciones del campamento cercano desde las sierras más próximas. El 4 de mayo de 1494 comenzó a moverse la hueste hacia La Laguna, atrapándose un guanche que informó de la presencia de efectivos isleños. Tras fijar un nuevo campamento en Gracia, la hueste prosiguió su avance hacia el barranco de Acentejo donde unos tres mil guanches emboscados esperaron su oportunidad. Según Javier García de Gabiola, con deducciones bastante creíbles a partir de las extrapolaciones de los casos de las islas menores, es factible pensar que los opositores isleños serían unos mil seiscientos (García de Gabiola, 2019: 173-174). Demorándose los castellanos, atrapando unos ganados dejados allá por los tinerfeños, el escuadrón isleño les cayó encima; los hombres de Lugo intentaron defenderse «formando un pedazo de batallón». Tras una hora y media de lucha, el enfrentamiento reverdeció ante la llegada de nuevos efectivos guanches. Poco después, la resistencia castellana empezó a decaer. Según la crónica de Pedro Gómez Escudero,
retirándose los españoles de tanta mortandad que fue uno de los días más tremendos que hubo en las yslas, solamente escaparon muy pocos; treinta españoles retirándose i peleando, viéndose acosados, se entraron en una cueba pendiente de un cerro onde se defendían citiados a que muriesen. Estubieron hasta el día siguiente; iban siguiendo más de mil i quinientos Guanchos a ciento veinte Canarios christianos i quatro portugueses arrojándose por unos barrancos i despeñaderos a las parte del [A]Centejo, se metieron por el agua a guarecerse en una baja o rocha, siguiéronles más 160 que se ajogaron i otros de enfadado se fueron.
Siguiendo con Gómez Escudero, la batalla duró cuatro horas. Seis mil guanches, que tuvieron dos mil muertos, se enfrentaron a mil doscientos hispanos y canarios, de quienes hubo ochocientos muertos y sesenta heridos; «este citio llamaron la matança». Como veremos en las próximas páginas, el mismo nombre se aplicará en otro lugar de las Indias en circunstancias parecidas. Francisco Morales Padrón refiere la pérdida de noventa jinetes y mil doscientos infantes, casi con toda seguridad a causa de su bisoñez. Juan de Abreu da como cifra seiscientos muertos, recalcando que la elección del lugar del combate por los guanches hizo que los castellanos «no pudieran valerse ni pelear, ni aprovecharse de los caballos, que era la fuerza de la gente». Alonso Fernández de Lugo, que escapó a duras penas de la muerte, quedó herido y se vio obligado a evacuar su gente cuando, quedándole apenas doscientos efectivos, fueron atacados de nuevo en la torre de Santa Cruz por una escuadra de cuatrocientos guanches. En aquella ocasión, estos tuvieron ciento sesenta muertos y cien heridos, por tan solo tres muertos y quince heridos del lado hispano, según la evaluación hecha por Pedro Gómez Escudero. Pero ¿son cifras reales o es una compensación por el desastre de Acentejo? A primeros de junio ya se hallaban en Las Palmas.
Una vez obtenida en la Corte una prórroga para la conquista de Tenerife y para constituir una nueva sociedad con los antiguos armadores, que seguirían aportando medios económicos y materiales, así como para recibir ayuda de los señores de Lanzarote (Inés Peraza) y de las islas del Hierro y La Gomera (Beatriz de Bobadilla), además del gobernador de Gran Canaria, Francisco Maldonado, cooperando los dos últimos con hasta ciento cincuenta efectivos, Alonso Fernández de Lugo desembarcó un primer contingente a inicios de 1495. Su primer objetivo fue hacerse fuerte levantando dos torres en Añazo y Gracia, mientras se renovaban los pactos de paz con los bandos de Anaga, Adeje, Abona y Güimar. En noviembre llegaría a la isla un segundo contingente, aportado por el duque de Medina Sidonia —seiscientos cincuenta infantes y cuarenta efectivos de caballería, de modo que las tropas de Alonso Fernández de Lugo alcanzaron el millar de infantes y setenta caballos, según Juan de Abreu—, mientras las fuerzas guanches, unos once mil efectivos, comenzaban a padecer los efectos de la enfermedad —Pedro Gómez Escudero habla de seis mil muertos—, como ocurriría en el caso de la caída de México-Tenochtitlan. Cerca de la ciudad de La Laguna, en terreno favorable para la caballería hispana, se trabó el 14 de noviembre de 1495 una batalla con los tinerfeños, que recularon, con bajas por ambas partes, haciéndose fuertes los castellanos en una eminencia, donde les llegaron refuerzos, de modo «que llegó a [h]aber para cada uno de los nuestros dies y dose [h]onbres». Esta apreciación puede ser más que correcta, dado que, también según Pedro Gómez Escudero, las tropas de Lugo eran un millar de hombres, además de setenta jinetes. En la batalla hubo treinta y cinco bajas entre los infantes y cincuenta entre los efectivos de la caballería —muchas si solo eran setenta— que, sin duda, tuvo un papel muy destacado «alanseando i atropellando enemigos», por mil setecientas del lado guanche (Abulafia, 2008: 137-138. Zavala, 1991: 83 y ss.). Más tarde, un grupo hispano de doce soldados que acompañaban a dieciocho heridos a curarse fue apresado por los guanches, que los harían prisioneros, pero al coste de trece bajas. En este encuentro murió el jefe militar Chimenchia (Tinguaro), vencedor de la primera batalla de Acentejo. Su cadáver, a decir del cronista Gómez Escudero, fue mutilado:
Dábanle a el (sic) cuerpo muerto grandes lanzadas algunos soldados que en ella estubieron, diciendo: «a moro muerto gran lançada». Quitada la caueza, mandó el general Lugo que, fuesse de Rey o capitán, se pusiese en una gruesa lanza i marchando delante de el exército subieron la Laguna en busca de el enemigo.
Tras la batalla, los hombres de Alonso Fernández de Lugo se atrincheraron en un lugar apropiado para la defensa (Santa Cruz de Añazo) esperando acontecimientos. De creer en todo punto a la crónica Ovetense, hubo quien defendió la idea de dejar la campaña para regresar al año siguiente con tres o cuatro veces el número de tropas empleadas en aquella ocasión. Pero fue la enfermedad, que diezmaba y desmayaba a los guanches, la causante de su derrota el 25 de diciembre de 1495 en Acentejo.
Antes de producirse la victoria, los hombres de Fernández de Lugo recorrieron la tierra trayendo a su campamento ganado y demás mantenimientos, si bien se veían obligados a salir en grupo de hasta quinientos hombres. En una ocasión, el capitán Gonzalo Castillo fue rodeado por numerosos guanches, no regresando de su misión. Solo la soberbia del rey de Taoro, que lo devolvió a los suyos para poder matarlos más tarde a todos juntos, le salvó la vida. En otra oportunidad, hallaron en una cueva a un viejo y dos muchachos quienes les indicaron dónde encontrar ganado. Cuando el grupo regresó con su presa descubrieron a los dos muchachos degollados y al viejo herido de muerte: había preferido aquel final para sí y los suyos antes que servir a otro. Tras dividirse en cinco escuadras, siguieron con el robo de ganado hasta que un contingente de unos mil doscientos guanches los atacó: «Fueron desvaratados y huieron todos de tropel lo que los cauallos pudieron escaramusear, mataron a muchos». Otro lance fue protagonizado por doce hombres, camaradas de campamento, si bien la simbología numérica da que pensar: tras lograr un botín de cuatrocientas cabras en su salida fueron rodeados por hasta doscientos guanches. Sin aceptar la rendición propuesta, los atacaron y con sus ballestas causaron veinte bajas al contrario antes que este los alcanzase. Luego, con sus espadas les hicieron frente y consiguieron hacerlos huir. Fue el preludio de lo que ocurriría en la segunda batalla de Acentejo: cinco mil guanches hicieron frente al contingente hispano (o bien apenas ochocientos), pero tras cinco horas de lucha se retiraron. La crudeza del invierno impidió acabar la guerra inmediatamente, pero de creer a los cronistas en el verano de 1496 se rindieron sin apenas lucha los últimos caudillos de la parcialidad de Anaga.
No obstante, en el sur de Tenerife la resistencia de pequeños grupos, dedicados a la guerra de guerrillas parapetados en sus riscos, se prolongó hasta 1501 (o 1506). Ante la dificultad para acabar con ellos, se hubo de contratar a un capitán flamenco especializado en artillería y armas de fuego portátiles, cuyo nombre castellanizado era Jorge Grimón, quien consiguió ir abatiendo poco a poco con sus disparos a los guanches rebeldes del menceyato de Abona. Pero los últimos resistentes, unos doscientos, bajo el mando de Archajuaga, solo pudieron ser atrapados mediante un ardid (García de Gabiola, 2019: 176-177). Así, tras más de un siglo de operaciones, iniciadas en 1402, las Canarias estaban conquistadas.