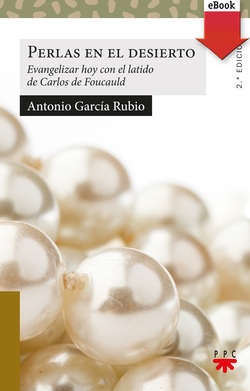Читать книгу Perlas en el desierto - Antonio García Rubio - Страница 4
PRESENTACIÓN
ОглавлениеMe encuentro a final del mes de septiembre, con la tarde lluviosa cayendo sobre el Salnés. He decidido volver a pasar mis vacaciones encerrado con este manuscrito sobre las aportaciones del hermano Carlos de Foucauld. Busco, desde la luz de su persona, rodeada de luz y de desierto, colaborar para abrir caminos novedosos y sabiamente fundamentados desde los que afrontar con paz y entusiasmo la necesaria reevangelización de esta sociedad plural y distante de la Iglesia de la que formamos parte. Busco el modo de entrar en el meollo de una coherente, sana y renovada evangelización que, desde mi humilde punto de vista, no puede ser otro que el de hacer germinar a hombres y mujeres, bautizados en la fe de la Iglesia, para que se transformen por la formación, la espiritualidad y la acción pastoral en auténticos hijos de Dios, conscientes, adultos, fundamentados, libres, generosos y capaces de afrontar con determinación y soltura evangélica el presente y el futuro inmediato de la vida de la Iglesia.
Una vez más, a partir de una invitación tuve una corazonada. Y, tras varias lecturas sobre la vida y los escritos del vizconde de Foucauld, me vi a mí mismo como un pobre enamorado de un hombre singular, empecinado, terco, determinado, puro en su fe, en su oración y en su forma de vivir, tan fuera de lo común y tan afianzado en su ilimitada confianza en Dios. Me sentí de alguna manera su alter ego. Con mis 65 años me veía rodeado de una cultura líquida e incoherente, con poca fortaleza para tomar decisiones y abandonar lo que enquistaba mi vida cotidiana, mi trabajo, mis vacíos y mis duelos. Encaraba la fe, a pesar de sus muchas noches. Evangelizaba a mi manera, alegre, sensitivo, coherente y aprendiendo a amar. Constante en el cuidado de los pobres, inseparables para mí gracias a muchos hermanos profetas; aunque en el fondo de mi alma me sabía y sentía aéreo y carente de radicalidad.
Siempre me definieron como un hombre con carisma, con un don. Desde joven, sin saber bien cómo ni por qué, me llevaba de calle a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes; parecía el flautista de Hamelin; en mi ambiente, en mi barrio, en mi parroquia, me hacían sentir como un líder cristiano. Era y sigo siendo un lector empedernido, y siempre me ha encantado la pastoral del cañeo. He pasado muchas horas libres y fines de semana acompañando a jóvenes y enseñándoles a gustar el silencio. Pero en mi interior sabía que eso era poco, breve y ligero, como para salir del paso. Demasiado activismo. Quizá me he dedicado a las cosas de Dios y me he olvidado de Dios. A mi vida, incluso después de mi conversión, tras años de una cierta increencia rebelde y juvenil, le faltaba algo. Pero el encuentro fortuito con Foucauld me puso contra las cuerdas. No era yo el que había buscado al padre Carlos. Era él el que curiosamente me buscaba a mí con algún fin que yo desconocía. Del mismo modo me sentí ante Jesús hace años. Ahora también este hombre enigmático y desértico, nacido hacía unos ciento sesenta años, me salía al encuentro.
Desde entonces no he dejado de hacerle preguntas. Creo, desde la reflexión y la experiencia pastoral –compartida cada día con la Iglesia–, que estamos en la era de los laicos. Es fundamental que los laicos, religiosos y sacerdotes, bautizados y hombres de Dios aportemos pensamientos y propuestas en este momento complejo de la vida de la humanidad. A eso he dedicado estos dos últimos años.
Voy a ofrecer mis reflexiones pastorales para este momento de la vida de la Iglesia. Reflexiones que inciden en este aspecto necesario y prioritario: no habrá evangelización posible si no hay evangelizadores a la altura de lo que pide hoy la historia. Como decía un gran evangelizador de mis años mozos: «No hay mata sin patata». No habrá evangelización si no cultivamos un gran semillero de evangelizadores adultos, de mujeres y hombres bien formados, especialmente laicos bautizados. Este es el tiempo de los laicos. El clero está agotado. Pero ¿dónde se encuentran esos laicos bien fundamentados y dispuestos? El drama de la Iglesia es que se ha olvidado de lo esencial. No ha dedicado esfuerzos y medios a lo esencial. Y así estamos. No habrá, pues, auténtica evangelización sin bautizados adultos y capacitadas para la misión. Estamos a tiempo.
Quiero dejar constancia de lo que ha suscitado en mí el encuentro con el beato Carlos de Foucauld. En él he descubierto perlas maravillosas que quiero compartir. Y creo humildemente que, con este hombre del desierto, raro y extraño como pocos cristianos, podemos iniciar caminos nuevos de evangelización y de espiritualidad en este siglo XXI, llamado a ser místico o a no ser.
Vamos a escuchar al eremita del desierto, sus preciosas perlas con las que poner en marcha lo que los monjes llaman la «obra de Dios». Tarea compleja, pero no imposible.
Fijemos la mirada en el vizconde de Foucauld.
SEMBLANZA DEL HERMANO CARLOS DE JESÚS
Conozcamos en primer lugar al hermano Carlos. Carlos de Foucauld (Estrasburgo, 15 de septiembre de 1858 - Tamanrasset, 1 de diciembre de 1916). Nace en una familia de la aristocracia. Adquiere el título de vizconde. A los seis años mueren sus padres. Junto a su hermana y bajo la tutela de su abuelo, el coronel de Morlet, vive una infancia triste y desabrida, que le forja un carácter perturbado, alterado e impaciente. Le educará su tía, la duquesa de Bondy. Muy inteligente, va a estudiar a Estrasburgo en 1871, y después a la famosa escuela militar de Saint-Cyr. Su juventud florece sin rumbo, desordenada, llena de vicios y con una inquietud y fogosidad desbordantes. Nos encontramos en la segunda parte del siglo XIX, una época que muchos historiadores califican de decadente. Los intelectuales hablan de la decadencia de Francia.
A los 16 años, a pesar de su educación cristiana, se dice ateo y poco a poco agnóstico; se aleja de la fe cristiana, que le parece un absurdo. No la considera necesaria. A partir de entonces se mantiene en un estado de indiferencia durante doce años. En la mayoría de edad recibe el legado paterno: una copiosa herencia que dilapida en una vida desenfrenada, mujeriega y libertina, entre múltiples fiestas y abrazos seductores y pasajeros. Y también le caracteriza en esta época una cierta tristeza.
A los 25 años, su personalidad inquieta le hace cambiar de militar en Argelia a explorador y geógrafo en Marruecos, donde, disfrazado de rabino judío, recorre en un año casi tres mil kilómetros por terrenos desconocidos. Es un joven aventurero y muy orgulloso. Con su título quiere defender la grandeza de Francia. Después de 1870, con el desastre de la guerra con Alemania, quiere salvar Marruecos del deseo colonizador de Alemania. Esto le lleva a aparecer como un joven muy «patriota». Y tiene todas las trazas de convertirse en un joven fanático e inquisidor. La locura de desierto y soledad, de estudio y concentración durante la exploración de Marruecos le provocan un serio cambio en su vida. La soledad del desierto y la fe de los musulmanes le impactan, le hacen pensar, le purifican y renace en él la inquietud religiosa, que ya no le abandonará. Su exploración por Marruecos va a desencadenar en él una serie de preguntas. La dureza de la vida en el desierto y la vida de los musulmanes le seducen. En medio de tanta belleza, en las noches en el desierto, se pregunta por el origen de la fe tan sencilla y tan profunda de los amigos musulmanes. Y así el viaje de exploración va a conmocionar su vida. Y ahí aparece una llamada a la trascendencia junto a su pésima valoración de la fe cristiana.
De vuelta a Francia en 1885 va a vivir con una cierta soledad en un apartamento de la calle Miromesnil, no muy lejos de su tía. Viven cerca de la iglesia de San Agustín. En su reflexión solitaria, y gracias a los consejos de la señora Bondy, nace en él un nuevo deseo de conocer mejor el cristianismo. A partir de entonces, la influencia de esta mujer culta y gran cristiana es determinante para su fe, en especial a través de su ejemplo. Se conservan más de ochocientas cartas entre ellos. El hecho de observar con detenimiento a una mujer así hace preguntarse a Foucauld cómo el cristianismo, con una mujer cristiana de esa categoría, puede ser «absurdo». ¿Quién le puede informar más sobre el cristianismo? Su tía le indica que en la parroquia de San Agustín vive un sacerdote excepcional, un antiguo alumno de la Escuela Normal Superior en la que encontró filósofos e historiadores; un sacerdote diocesano, vicario de San Agustín, que no quiso ser párroco ni profesor de Historia en el Instituto Católico para poder dedicarse de lleno a las empleadas de hogar y la gente humilde del barrio; aunque sí ofrecerá a cuantos quieran escucharlo unas ponencias en la cripta de la misma iglesia de San Agustín.
El padre Huvelin era el sacerdote que necesitaba encontrar Carlos de Foucauld. Una mañana de octubre de 1886 llama a la puerta del confesonario de Huvelin. Carlos no reveló nunca lo que le dijo Huvelin. Solamente sabemos que se confesó e, inmediatamente después, el sacerdote le invitó a participar en la misa parroquial y a comulgar. Se había encontrado con un hombre muy libre y a la vez con una fuerte espiritualidad. Huvelin es un pensador que rechaza la apologética fácil de aquella época. Este será un encuentro providencial que va a cambiar su vida. Huvelin será durante toda su vida su director espiritual. Ese sacerdote le iniciará en la ciencia del corazón. Entre la señora Bondy y el padre Huvelin le abren el camino de la conversión. «Tan pronto como creí que había un Dios, me di cuenta de que no podía hacer otra cosa que vivir solo para él. Mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe: Dios es tan grande, y hay tanta diferencia entre Dios y todo lo que no es él». La lógica de la fe, vivida en el amor, impulsa a Foucauld a emprender, con la ayuda del padre Huvelin, la búsqueda de un modo de vida que le ayude a imitar a Jesús. En diciembre de 1888, convertido en peregrino de la fe, marcha hacia Tierra Santa, marcando un antes y un después.
En enero de 1890 comienza su experiencia como monje cisterciense en la trapa de Ntra. Sra. de las Nieves. No mucho tiempo después, el buscador incansable de la pobreza y la vida oculta de Nazaret pide que le permitan vivir en el priorato de Akbés, en Siria, una fundación muy pobre. Allí pasa seis años de su vida. Inquieto aún, sus superiores le envían a Roma en 1896. Estudia teología en el Colegio Romano. A punto de hacer su profesión perpetua, el padre general de la Trapa aprueba su vocación de vida oculta y silenciosa y lo dispensa de los votos. Al salir de la trapa hace votos privados de castidad y pobreza absoluta. En los siguientes años pone por escrito muchas de sus meditaciones, que serán el corazón de su espiritualidad, incluyendo una reflexión –¿1896?– que más tarde dará origen a la célebre «Oración de abandono».
Entre 1897 y 1900 vive en Tierra Santa y adquiere fama de santidad entre las clarisas de Nazaret. Su búsqueda de un ideal de pobreza, de sacrificio y de penitencia mucho más radical lo conduce cada vez más a llevar una vida eremítica. Diez veces leyó Foucauld a santa Teresa de Jesús. Y, tras adentrarse intensamente en la santa de Ávila, lee también a san Juan de la Cruz.
Vuelve a Francia en 1901 y es ordenado sacerdote en Viviers el 9 de junio de ese año. En octubre decide bajar al sur del Sahara y radicarse en una pequeña ermita en Béni-Abbès, en el Sahara argelino, donde combate lo que él denomina la «monstruosidad de la esclavitud». Ahí vive su vocación de «vida de Nazaret», pobre y oculta, al servicio de los hombres. Pasa largas horas en adoración de la eucaristía, trabaja en la redacción de los diversos proyectos de fundación; vive como hermano de todos, acogiendo a pobres y enfermos sin distinción de raza o religión. Esta vocación de «hermano universal» es un aspecto importante de su espiritualidad: una llamada a encarnar el amor y el servicio entre los más humildes y abandonados a través de la amistad y el testimonio silencioso. Este amor, llevado a sus últimas consecuencias, le exige compartir la condición social de los más pobres, el trabajo manual y el servicio incondicional.
Atraído por el deseo de ponerse en contacto con las tribus tuaregs, a las que decide dedicarse, en 1905 se establece en Tamanrasset, en el Ahaggar, en pleno corazón del Sahara. Allí lleva la misma vida que en Béni-Abbès. Para preparar el camino a los futuros misioneros lleva a cabo, a lo largo de once años, una enorme tarea lingüística de gran calidad científica, sin abandonar su vida de contemplación y de servicio. Su caridad conquista el corazón de todos, siendo consejero y amigo de los oficiales franceses y de los tuaregs y su amenokal Moussa Ag Amastane al mismo tiempo. Su objetivo es establecer una nueva congregación, pero nadie se le une. Desarrolla un nuevo estilo de ministerio, con una predicación basada en el ejemplo y no en el discurso. Para conocer mejor a los tuaregs estudia su cultura durante más de doce años y publica, bajo pseudónimo, el primer diccionario tuareg-francés. También es el primero en traducir el evangelio a las lenguas tuaregs; la obra de Carlos de Foucauld es una referencia para el conocimiento de su cultura.
A pesar de todos sus esfuerzos e iniciativas, al final siempre se encuentra y se mantiene solo, como un hermano universal de todos los pueblos. Como un Cristo icono de la soledad de la cruz en medio del desierto. Y el 1 de diciembre de 1916, Carlos de Foucauld es asesinado por una banda de forajidos en la puerta de su ermita en el Sahara argelino. Mientras se dedican al saqueo, un muchacho le vigila y, nervioso al creer que llegan soldados, le da muerte de un disparo en la cabeza. Su cuerpo queda tirado como un grano de trigo que muere para dar fruto, como una perla envuelta en las arenas del desierto, esperando ser descubierta en su belleza y plenitud.
Pronto se le considera un santo y se establece una verdadera devoción en torno a su figura, apoyada por el éxito de la obra de René Bazin titulada Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite au Sahara (1921). Los escritos que se conservan del hermano Carlos no están en principio destinados a la publicación. Son apuntes espirituales totalmente impregnados de espíritu contemplativo y de su amor a Cristo. Son meditaciones sobre el Evangelio, páginas de su diario, proyectos de fundaciones, apuntes de retiros, notas diversas sobre los tuaregs. Especialmente importantes son sus cartas, de las que escribe miles. Su influencia espiritual no cesa de crecer. En 1933 comienzan a constituirse las primeras «fraternidades». Desde entonces, nuevas congregaciones religiosas, familias espirituales y una renovación del eremitismo y de la «espiritualidad del desierto» en pleno siglo XX siguen surgiendo, creciendo y constituyendo la Familia espiritual del hermano Carlos de Foucauld, como una gran oportunidad para el actual momento de la Iglesia.
La apertura de la causa de su beatificación y canonización se produce en 1927. El proceso se interrumpe durante la guerra de Argelia, pero se reemprende más tarde. El 24 de abril de 2001, Carlos de Foucauld es declarado venerable por Juan Pablo II, y el 13 de noviembre de 2005 es proclamado beato durante el papado de Benedicto XVI. Su nombre religioso es «hermano Carlos de Jesús», y la Iglesia católica celebra su festividad el 1 de diciembre. Es un místico contemplativo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y es un referente contemporáneo de la llamada «espiritualidad del desierto» 1.