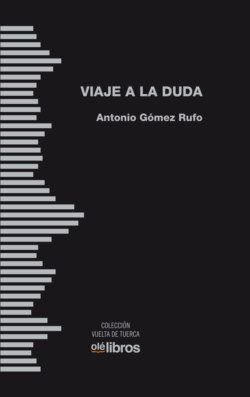Читать книгу Viaje a La Duda - Antonio Gómez Rufo - Страница 10
4
ОглавлениеLa Estirá tenía tantos años que hacía muchos que no había cumplido ninguno más. Espigada y enjuta, magra de carnes y sin poder añadir más arrugas a la única piel que no llevaba cubierta por telas negras, tenía las manos afiladas, retorcidas y huesudas como árbol de coral o cepa de olivo y la cara tan cadavérica que cuando muriese nadie notaría la diferencia. Con los ojos hundidos y acuosos, la nariz curva como una hoz y la boca igual que un tajo en la cara, carecía de labios y quizá también de dientes, aunque ello fuera algo que no podría asegurarse porque hacía muchos años que no había abierto la boca ni pronunciado palabra: si se había quedado muda o su actitud respondía a una promesa a la Virgen de la Luz, era imposible saberlo. Ni siquiera don Aurelio recordaba el timbre de su voz. A pesar de sus muchos años, caminaba con la cabeza erguida y la espalda envarada desde que se la recordaba, de ahí el apodo, y aunque los inviernos le habían robado la juventud, ninguna estación había conseguido doblegar su figura altiva ni el mástil indestructible de su espinazo.
Por la casa caminaba ágil sin hacer ruido, permanentemente envuelta en un sudario negro de los pies a la cabeza, coronada por un pañuelo igualmente negro que no permitía ver si le quedaba algún pelo. Una toquilla le cubría los hombros y se cruzaba sobre el pecho afirmada por un imperdible del color de la plata que siempre relucía de puro limpio. La Estirá no salía de la casa en todo el día, solo al amanecer para tender alguna ropa en el patio y los domingos a la misa de ocho mientras no viese cruzar el cielo un águila calzada, porque entonces leía en su vuelo un anuncio de desgracia y se resguardaba en la casa para rezar avemarías hasta que se conjurara el aojo. Y cuando tocaba hacer alguna compra en el almacén de ultramarinos de abajo, o llegaba el carromato de las cosas que vendía de pueblo en pueblo Santiago el Manco, corría como alma en fuga, señalando con el dedo lo que quería y entregando las monedas de cobre después de contarlas muy despacio dos veces. La Estirá siempre daba el importe exacto para no tener que esperar las vueltas.
Era conocida por todos los vecinos, pero se comportaba como si ella no conociera a nadie. Nunca se bañó, que se supiera, ni dejó que se le viera prenda íntima alguna colgada en la cuerda del secado. Quizá no las usara. Se santiguaba tres veces cuando un trueno cruzaba el cielo y mataba los pollos ahorcándolos con un alambre que tenía en la cocina para no tener que untarse las manos con la viscosidad de su sangre caliente.
De todas formas no podía decirse que su presencia en la casa resultase incómoda para don Aurelio, aunque el alcalde la odiaba porque con esa manía de desplazarse por las estancias sin hacer el menor ruido su aparición inesperada le daba unos sustos de muerte. Más de una vez la maldijo a voces y le deseó que el diablo se la llevase al otro mundo, pero ni en aquellas circunstancias se la oyó replicar. Alzaba las cejas, volvía la cara y se marchaba a la cocina.
Lo que ignoraba don Aurelio era que ella también lo odiaba con todas sus fuerzas desde aquella vez en que no quiso leerle las cartas que le llegaban desde el otro lado del mar. La historia más desgarradora y punzante de su vida.
Muda, medio sorda, desobediente y antipática, la Estirá gobernaba la casa sin que se notara cómo lo hacía; la ordenaba y limpiaba; cocinaba y atendía el corral. Pero, hada o bruja, tenía el don de la desaparición y nunca se la encontraba cuando se la buscaba. Tal vez el pequeño Lucio, por una vez, hubiese tenido suerte y la vieja estuviese ya preparando el cuarto donde iba a hospedarse el inspector durante algunos días.
***
Muy distinto de carácter, don Aurelio, el regidor, mayordomo o alcalde de La Duda, era un hombre tan convencido de que al día siguiente saldría otra vez el sol que a todas horas se mostraba campechano y dicharachero, pausado en el hablar y con un vocabulario peculiar formado por palabras reales y otras que mezclaba de dos idiomas o que sencillamente se inventaba, pero que expresaban con aceptable coherencia lo que quería decir. Hablaba un castellano bastante correcto, entreverado con palabras portuguesas y otras a las que daba sentido con una personal mezcolanza de ambas lenguas. Cuando el inspector Salcedo le preguntaba por el significado de algún vocablo o expresión que le resultaba incomprensible, él explicaba que en el pueblo pervivía una especie de dialecto local que había atravesado el tartamudeo de los tiempos, asegurando a continuación que aquella manera de hablar era la que forjaba la identidad de una comunidad que llevaba siglos dando la espalda a la inutilidad de las fronteras que habían decidido los hombres, porque si el sol y el jabalí no las necesitaban, y si la lluvia no miraba dónde desplomarse para dar de beber a la tierra, en ese pueblo no iban a ser menos e ignorarse los vecinos entre ellos por haber nacido un palmo más allá o acá de un río que solo era tributario del Tajo, no de los ministerios gubernamentales de Lisboa o de Madrid.
Salcedo le preguntó intrigado qué era él en realidad y a qué formación política representaba en el pueblo. Y don Aurelio, sin pensarlo, cerró la cuestión con la contundencia de un aguacero:
—Soy uno de los mayordomos, inspector. Solo eso. Y mi partido es el que usted quiera, que aquí no tenemos de eso. Además, ¿cómo vamos a tener un partido si ni siquiera sabemos cuál es nuestro país?
El inspector oyó la respuesta pero no estuvo seguro de haberla comprendido. Arrugó los ojos con la mano detenida en el aire camino de la boca, a donde se llevaba el cigarrillo, y aseguró:
—La Duda es un municipio de España, señor alcalde.
—¿Seguro? —respondió socarrón don Aurelio.
—¡Desde luego! —reafirmó Salcedo.
Entonces el regidor tomó aire, se secó el sudor de la frente con un guiñapo arrugado que sacó de la trasera del pantalón y le explicó la verdadera situación al recién llegado, anunciándole que lo hacía para que tomara buena nota.
Habló despacio, explayándose en grandes detalles, acerca de la historia de su pueblo, de la extraña ubicación de las casas distribuidas a ambos lados de ese riachuelo que jugaba a ser frontera y, sobre todo, de la normalidad tradicional que ahora había sido gravemente alterada por la dictadura portuguesa sin que a Madrid le hubiese importado un comino.
—Aquí ha sucedido como en el juicio del rey Salomón, ¿recuerda? —dijo, respirando hondo—. Dos madres dicen que el zagal es suyo y el rey ordena partirlo por mitad y dar un cacho a cada una. Solo que una de las madres pide clemencia y prefiere que el crío siga vivo en brazos de la otra. Y por eso Salomón sabe cuál es la verdadera madre. Pues aquí, lo mesmo. Lo mesmo, lo mesmo que lo de Salomón, pero al revés: ni Madrid ni Lisboa han querido ser la madre y entre todos nos han abierto en canal, lo mismo que a gorrino sin amo. ¡Cago en la...!
Luego, cada vez más irritado, enumeró las familias partidas por la fuerza que, al menos, ahora podían volver a reunirse otra vez; pero más a causa de la relajación de la soldadesca lusa que por el imperativo de las normas dictadas desde Lisboa o por el inexistente amparo de Madrid.
Alzó la voz al recordar el abandono que habían sentido al no recibir respuesta alguna de la capital cuando se produjo la ofensa de Portugal contra un pueblo que no hacía mal a nadie, por mucho que un río miserable lo mantuviese partido en dos desde el comienzo de los tiempos.
Y terminó enojado, exigiendo una solución inmediata a la agresión que estaban sufriendo, en lugar de preocuparse por la situación de un pobre imbécil que, al fin y al cabo, solo había matado a su prometida, vaya cosa, como si aquello tuviera alguna importancia en comparación con todo lo demás que estaba ocurriendo. Así que si era eso a lo que había venido desde Madrid, ya se podía empezar a atar los machos porque ni él ni nadie en el pueblo lo iba a comprender.
—Y es que solo se recuerdan de nosotros cuando la necesidad apreta, inspector. Somos la furcia de Madrid o la ramera de Lisboa...
—O una injusticia del rey Salomón, ya lo he entendido. —El policía se metió las manos en los bolsillos—. En fin, que lo siento mucho, señor alcalde, pero yo me tengo que limitar a cumplir las órdenes —concluyó Salcedo, tajante—. A eso vengo y a nada más.
—¿No le decía yo? —El alcalde meneó la cabeza, indignado—. A olisfatear donde no les importa... ¿Y se puede saber qué es lo que quiere que le diga?
—Lo que sepa del asesinato de esa mujer.
—Pues no hay mucho...
***
Don Aurelio se tomó su tiempo antes de empezar a relatar que el 24 de junio, festividad de San Juan, patrono del pueblo, se celebraron meriendas en la ribera del Sever y baile en la plazoleta de Las Cuatro Esquinas con músicas de acordeón y noche regada de vino y cerveza con generosidad. Como todos los años, recalcó el alcalde.
A la fiesta acudió todo el pueblo, tanto los vecinos de La Duda como los de La Dúvida de Portugal, que ahora eran dos sin dejar de ser uno, «como la santísima trinidad pero sin paloma», aclaró don Aurelio, sonriendo su propia gracia. Y como todos los años, continuó, la fiesta se corrió hasta el alba, cada cual a lo suyo, unos despachándose en el baile y otros, los jóvenes, despachándose por su cuenta en asuntos de carne tan propios de la poca edad. «En fin, como todos los años, ya le digo».
—Durante la tarde, y como es de ley —siguió explicando don Aurelio—, habíamos reunido asamblea vecinal para destripar los turnos y convenir los repartos de era para la cosecha, algo que hacemos en comenzando junio. En el sorteo entran todos los hombres, vivan a un lado u otro, que ni el trigo ni la cebada saben de políticas y se dejan segar en cualquier idioma. Y al final todo el mundo quedó conforme y satisfecho con lo que le había tocado en el laboreo. Aquí somos así, señor inspector. Por eso corrió el vino sin tacañería y la fiesta arrinconó las saudades del año.
Don Aurelio se quedó pensativo unos instantes, con los ojos perdidos en el final del mundo y la mandíbula caída, respirando por la boca abierta como si le costase esfuerzo seguir. El inspector respetó aquel momentáneo silencio y aprovechó para secarse también el sudor del cuello con el pañuelo que se sacó del bolsillo del pantalón.
—¿Cómo se llamaba la mujer? —preguntó al fin.
—Lupe. Guadalupe Veloso. Así se nombraba.
—¿Y qué pasó?
—A saber... —El alcalde apartó la mirada y se acomodó en el mojón antes de recostarse desdeñoso en el tronco del limonero—. Esa noche los jóvenes se desahogan, ya se lo he dicho. No es que haya muchos en edad casadera, y mujeres aún menos, pero todo el pueblo sabía que la Lupe y el Mario estaban arreglados.
—¿Y por qué no se iba a saber? —Salcedo frunció los ojos, sin intuir la causa de la justificación.
—¡Porque se ocultaban muy bien, rediós! —alzó la voz don Aurelio—. ¿Por qué iba a ser? Ah, ya... Que usted no tiene por qué saberlo, claro... —recapacitó el alcalde y volvió la cabeza hacia lo alto para pensar la mejor manera de explicarlo—. Pero, ¿tú qué haces ahí, renacuajo?
El inspector Salcedo levantó también la cara y buscó a quién se dirigía el alcalde en ese tono. Y allí, en lo más alto, sentado en el corredor con las piernas colgando, Lucio seguía la conversación de los hombres con los ojos encendidos, las manos aferradas a los barrotes de madera de la balaustrada y la cabeza encajada entre dos de ellos.
—Yo nada, señor alcalde. Nada —respondió el pequeño balbuciendo excusas—. Que la Estirá ya tiene listo el cuarto.
—¡Pues largo de aquí, mal bicho! ¿Se puede saber qué nabos siembras tú en mi casa? ¡Vete a apañar cagajones!
—¡Volando! —replicó el muchacho, desencajándose del presidio de los barrotes y poniéndose en pie—. Si no se le ofrece nada más...
—¡Venga, a tu casa! —ordenó el alcalde.
—Sí, sí... —Lucio obedeció mientras corría escaleras abajo y se dirigía al portón—. Pero, ¿no le ha dicho usted al policía lo de la Marcelina? Lo de la Marcelina —repitió—. Dígaselo.
Salcedo vio, con una sonrisa en los labios, al muchacho correr como si un enjambre de avispas lo anduviera persiguiendo.
Era un chico despabilado, sin duda, pensó Salcedo; y también pobre, con aquellos pantalones viejos a media pierna, la camisola blanca raída y las manos sucias. Flaco y espigado, no tenía en cambio cara de hambre. A buen seguro comía caliente. Salcedo lo comentó:
—Buen chaval.
—Y tanto —replicó don Aurelio.
—Y eso de apañar..., eso que le ha dicho. ¿Qué significa?
—Cagajones... Es una expresión de lo más corriente por aquí... —aclaró el alcalde—. Los cagajones son los... ¿cómo se dice?, las cagadas de las bestias, los... excrementos. Para el abono del huerto, ya sabe. Aquí los recogen los críos, parece que les divierte la cosa. Apañar cagajones es eso, ir en busca y recogida de cagadas de cabra, de oveja, de vaca, de burro o de mula para el abono de la tierra. Pero también es una manera de mandar a alguien a hacer puñetas, seguro que eso lo entiende usted mejor, inspector.
—Mejor, sí.
—Pues eso.
***
Los cagajones, como los llamaba el alcalde, debían de ser en aquel pueblo un suculento e inagotable festín para las moscas, pensó Salcedo. Por eso había tantas y tan insistentes. Desde que había llegado no había pasado un instante en que no hubiera tenido que agitar las manos para espantarlas de la cara, el cuello o los brazos, y esa gimnasia con semejante calorina era un suplicio al que tendría que acostumbrarse porque nada hacía pensar que la plaga fuese a extinguirse de un día para otro. Salcedo odiaba los insectos, aunque la verdad era que, entre ellos, las moscas eran los únicos que no le provocaban pavor. Todos los demás le aterraban. Por eso, de repente, pensó que detrás de aquella oscuridad, entre las rendijas de las piedras, a la penumbra de los rincones y en las costuras de toda la casa habría un millón de bichos acechándole, dispuestos a quedarse a solas con él para picarle, morderle, atacarle y devorarle. De inmediato, sin saber por qué, empezó a picarle todo el cuerpo. Y para no demostrar el miedo que le atenazaba y disimular su cobardía ante un hombre como el alcalde, que por su aspecto parecía muy capaz de aplastar cucarachas con la palma de la mano y descabezar lagartos de un mordisco, se puso de pie y empezó a pasear por el patio, mirando al suelo de reojo para no pisar cualquier cosa que crujiera ni permitir que algún ser vivo con más de dos patas se le introdujera por las perneras del pantalón y escalase por sus pantorrillas hasta los muslos.
Habría mosquitos, pensó. Y, sobre todo, ratas, lagartijas, salamandras y cucarachas. Incluso toda clase de culebras, serpientes y víboras. No sabía si podría soportarlo.
Lo mejor será no pensar en ello, se dijo Salcedo. Al menos por ahora. Tiempo habría de rebuscar en el cuarto donde le correspondiese dormir el modo de escapar de la marabunta de insectos, que no serían precisamente hormigas, decididos a acosarle y a mantenerlo en vilo hasta el alba. ¡Qué horror!