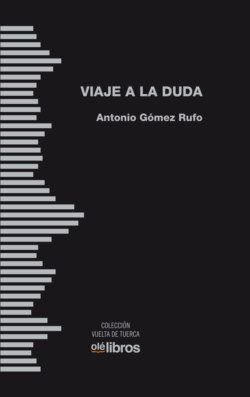Читать книгу Viaje a La Duda - Antonio Gómez Rufo - Страница 8
2
ОглавлениеAquella misma mañana el inspector Tirso Salcedo había acudido a Comisaría como cualquier otro día, puntual, a las ocho y media. A esas horas Madrid hervía de gente iniciando la jornada laboral y se anunciaba una nueva jornada de calor que a media tarde adormecería los ánimos hasta encerrarlos en las casas o disimularlos entre las sombras bulliciosas de los cafés donde los desocupados y los empleados se mezclaban para bisbisear consignas políticas o subastar vanidades y mentiras, según su condición.
Al llegar al edificio de la Policía, el guardia de la entrada a la Brigada de Homicidios le había informado de que el comisario le esperaba en su despacho desde hacía un buen rato. Salcedo alzó los hombros y fue directamente a su mesa para revisar las tareas pendientes, no fuera a ser que el jefe quisiera que le pusiera al corriente de los casos que llevaba en la Brigada y se le escapara algún detalle del desarrollo de las investigaciones. Pero apenas había empezado a apilar las carpetas sobre el escritorio, para revisarlas, cuando chirrió el teléfono interior que reposaba a su lado.
—¿Voy a tener que esperarte todo el día, Salcedo? —El vozarrón del comisario le obligó a separar el auricular del oído.
—Voy ahora mismo, jefe.
El comisario le recibió detrás de la mesa, con el hartazgo cuarteándole la cara. Más que exigente o dispuesto a la bronca, parecía enfadado por alguna causa de la que el inspector no resultaba responsable.
—Siéntate, Salcedo, y haz el puñetero favor de no hacerme ninguna pregunta —ordenó el comisario con energía—. Estas son las órdenes: deja todo lo que tengas entre manos y márchate ahora mismo a un pueblo de Extremadura que se llama, que se llama... —El comisario alzó un papel y lo alejó de sus ojos para ver mejor lo que había escrito en él—: La Duda. Han asesinado a una mujer.
—¿A una mujer? ¡Pues vaya! En todo caso... eso será cosa de Cáceres, ¿no? —se extrañó el inspector—. La Brigada, allí...
—¡Te he dicho que sin preguntas, joder! ¿O es que crees que me hace mucha ilusión desprenderme de uno de mis hombres para resolver un vulgar asesinato en un pueblo perdido en el culo del mundo? Pero son órdenes de arriba, Salcedo, y me han pedido a mi mejor hombre. Así que, ¡andando!
—Bien, bien. Lo que usted diga. —El inspector se puso en pie—. Pero tal vez un par de detalles... No sé, lo digo más que nada para ir haciendo boca.
El comisario guiñó los ojos sin que el comentario de su subordinado le hiciera ninguna gracia y estrujó el cigarro puro en el cenicero, irritado.
—¿Quieres un par de detalles? Pues bien: el primero es que tienes un coche a la puerta esperándote, un coche nuevo, así que lo cuidas como si se tratara de tu propia madre o los desperfectos se descontarán de tu sueldo. ¿Está claro? Y otro detallito más: este caso es orden directa del presidente del Gobierno, o sea que como metas la pata te echo a los leones y después te expulso del Cuerpo. ¿Algo más?
—¡Joder! ¡Ni que hubieran matado a una amiguita de Gil Robles! —El inspector torció el gesto en una mueca burlona, sarcástico.
—Muy gracioso. Sigue así y terminarás en la escolta de un ministro monárquico, ya lo verás. Ahí tienes toda la historia. —El comisario tiró sobre la mesa una carpeta que, por su grosor, no podía contener gran cosa. De hecho, cuando Salcedo la recogió y la abrió, solo se encontró con tres hojas de papel. El comisario, abrupto y autoritario, gritó—: ¡No te entretengas ahora! Tienes tiempo de leerlo mientras vas a casa, haces la maleta y sales arreando para ese pueblo de Extremadura. Si te das prisa, puede que esta noche llegues a tiempo para dormir allí. O sea que ¡largo de aquí!
—¿Así que se trata de órdenes del propio Lerroux? ¡Esto sí que es una novedad!
—Salcedo, no me jodas...
El inspector Tirso Salcedo abandonó el despacho del comisario con la resignación del niño al que le han arrebatado el postre para dárselo a un mendigo. Que el presidente del Consejo se hubiera interesado por un caso tan nimio como el asesinato de una campesina, en los tiempos que corrían, resultaba inesperado; pero, así y todo, mucho menos sorprendente que la noticia de que el comisario le considerara a él su mejor hombre. Interesante noticia, en todo caso.
Y eso que Salcedo estaba atravesando aquellos días por uno de los peores momentos de su vida.
A pesar de los inconvenientes, pensó que le venía muy bien hacer un viaje largo, alejarse un poco de Madrid y romper con la rutina, tanto por el cansancio acumulado en un año especialmente duro desde que la derecha había ganado las elecciones en España como, sobre todo, por la inesperada decisión de Marisa de abandonarle, tan dolorosa y bruscamente. Pero, por otra parte, empezar así el mes de julio, justo cuando estaba decidido a solicitar unas vacaciones adelantadas en aquel mes tan caluroso por las temperaturas y desgarrador por sus circunstancias personales, alteraba los planes que estaba pensando llevar a cabo. Sea como fuere, aquel caso debía de referirse a algún asunto particular del presidente Lerroux, o de cualquiera de sus parientes en tierras de duques, marqueses, caciques y terratenientes de los que exprimían a los campesinos y les pagaban quince pesetas, tres duros de plata, a cambio de su voto en las elecciones. Si la vida de Jesucristo costó treinta monedas, el voto de un campesino estaba suficientemente pagado con tres, debían de pensar. Y además, se dijo, si tenía suerte y acertaba en su resolución con diligencia y limpieza, quizá le supusiera un ascenso que, tal y como se habían puesto las cosas, no le vendría nada mal.
Camino de la vivienda que había alquilado hacía poco menos de un mes, cuando Marisa se separó de él, fue tentado por una curiosidad que no pudo posponer y detuvo el Ford A junto a una acera del Paseo de Recoletos, justo delante de las escalinatas del edificio de la Biblioteca Nacional. Abrió la carpeta que le había entregado el comisario, leyó deprisa los papeles que en ella se contenían y tuvo que releerlos para intentar comprender a qué venía tanta urgencia e interés gubernativos.
Releyó los hechos y, al acabar, no le parecieron en absoluto relevantes: una mujer había aparecido asesinada en un establo o granero, así se especificaba; y de inmediato, el alcalde y todo el pueblo habían considerado culpable del asesinato a su prometido, un joven portugués de una localidad colindante, La Dúvida, por lo que, desde hacía días, lo mantenían preso en la casa cuartel de los carabineros de La Duda por mandato expreso del alcalde de la villa.
El otro papel era una copia mecanografiada, con el sello de «confidencial», de la carta enviada al Ministerio de Exteriores por el embajador de Portugal en Madrid, protestando por el secuestro y detención de un ciudadano portugués en territorio nacional, con los agravantes de invasión, agresión, desprecio al Derecho Internacional, ruptura del vigente Pacto de Amistad Hispano-Portugués y de varios tratados y normas internacionales más. La carta terminaba exigiendo la repatriación urgente de su ciudadano con la amenaza velada de romper relaciones diplomáticas si el desagravio no se reparaba de inmediato.
El tercer y último papel era una carta firmada por don Aurelio Gallarosa, alcalde-mayordomo de la villa de La Duda, dirigida al director general de la Gobernación, en la que respondía al requerimiento efectuado en ese sentido afirmando, en un tono abiertamente airado, que ni pensaba devolver a las autoridades de Portugal al individuo llamado Mario Douro hasta que no fuese juzgado por su crimen, ni se dejaría amedrentar por un Estado fascista que estaba acabando con la armonía y sosiego de un pueblo regido, desde siempre, por la buena vecindad, la paz, la democracia y la libertad de todos sus vecinos. Y aquello era todo cuanto tenía que alegar en su respuesta.
Salcedo comprendió poco del asunto y lo poco que entendió fue que el pleito, más que un caso de homicidio, correspondía al departamento de Política Exterior. Una mujer asesinada por su novio, un alcalde tozudo, un embajador irritado que representaba a un Gobierno dictatorial... Poca cosa. Pero él había recibido una orden y no tenía alternativa. Eso sí que lo comprendió a la perfección: obedecer era la manera que había elegido para ganarse la vida.
Y además le regalaban un viaje de unos cuantos días en un coche del servicio, con todos los gastos pagados.
Bueno, tampoco estaba tan mal.
***
Ahora, esperando a ser recibido por el regidor, mayordomo o como quiera que llamasen en aquel pueblo a su alcalde, observó cuanto había a su alrededor y de repente sintió que había llegado a otro mundo, a un lugar que le costaba creer que aún pudiese existir en pleno siglo xx en un país que caminaba a grandes pasos hacia la modernidad de la mano de una República como la española.
Cuanto le rodeaba despertaba en él asombro y un punto de lástima. Un puñado de casas, muchas de ellas que no merecían el nombre de tales, se levantaban con piedras amontonadas a lo largo de una calle de tierra sucia y polvorienta, sin alisar, rugosa y salpicada de guijarros. Cuando lloviese debía de convertirse en un lodazal imposible de transitar. La mayoría de las casas parecían chozas iguales a las que había visto alguna vez en fotografías obtenidas de las profundidades del África, el hogar de las tribus de los negros sin vestir. Parecían hechas de barro, construidas a base de manos y necesidad; cobertizos donde juntar a los hijos en los días de lluvia y llamar a aquello hogar. Muchas de las casas, por llamarlas de alguna manera, eran corrales donde convivían el padre, la madre y dos o tres hijos junto a la mula, las ovejas o la bestia que fuera. Desde la distancia se percibía el pestilente olor a animal y a pobreza. Era inconcebible que aún hubiera gente viviendo en esas condiciones, entre pajas, excrementos y moscas, sin agua ni lugar alguno donde evacuar, solo un rincón que aislaba una tela de saco y que había que cubrir con pajas después de usarse. Si vivir así era un asco, comer a diario debía de ser un milagro. Unas familias alimentaban muchos días a otras; y los niños, los que sobrevivían a toda clase de infecciones y suciedad, podían sentirse satisfechos si alcanzaban la pubertad. En La Duda, como en tantos otros lugares de España, la vida media no superaba los cuarenta años, una edad ligeramente superior a la de mediados del siglo XIX, pero tampoco mucho más.
Era difícil saber cuántos de aquellos vecinos eran algo peor que analfabetos: apenas sabían hablar. Muchos se comunicaban todavía en un lenguaje ininteligible, con palabras inventadas y sonidos guturales muy parecidos a los gruñidos de las fieras. Una vida que para ellos era poco diferente a la de sus bestias, pero en su ignorancia todavía se creían felices.
La miseria es la peor enfermedad del ser racional, porque lo hace irracional.
Detrás del inspector Salcedo había una iglesia de piedra y maderas cruzadas, seguramente viejas traviesas de ferrocarril aprovechadas tras el uso, culminada por una torre rechoncha y despintada con un campanario chato y una cruz pequeña, toda ella imitando un románico primitivo, depauperado. A continuación de la iglesia se alzaba una choza más y después la mejor casa del pueblo, de piedra, con una planta superior que se abría al mundo con balcones de madera. En los bajos, una puerta grande daba paso a lo que sería el refugio de la ganadería, el granero y el carruaje, en el caso de que lo hubiera. Ante esa casa esperaba él. Al final de la calle, en la encrucijada con otra vía trasversal, se reunían el bar, la tahona y una tienda de ultramarinos asaltada por una nube de moscas lentas y perseverantes. Como también le asaltaban a él, con su insistente pesadez y su molesto ir y venir en cuanto se quedaba inmóvil unos instantes.
Anochecía sobre aquella población indescriptible y no se veía ninguna luz de vela o antorcha que diese claridad al interior de aquellas casas pobres. Salcedo miró a lo alto, buscándolos, y no vio postes de luz, ni de teléfono, ni más línea voladora que la que dibujaba los perfiles de aquellas construcciones recortados por la última claridad del día, hacia el oeste. Un carro de bueyes, rezagado, avanzando mansamente desde el final de la calle y arañando la tierra desecada y sedienta, le sacó del asombro y le devolvió a la lástima. Movió la cabeza a un lado y otro, apesadumbrado, lamentando la pobreza que lo rodeaba todo, y metió las manos en los bolsillos antes de apoyarse en el capó de su automóvil, de espaldas a la casa del alcalde.