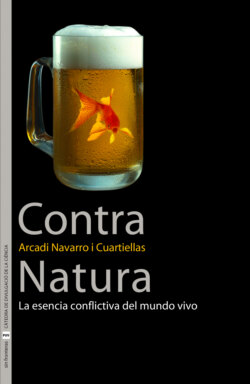Читать книгу Contra Natura - Arcadi Navarro i Cuartiellas - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1
LA NATURALEZA IDEAL.
EL PROBLEMA DEL BIOCENTRISMO
| Diners de tort fan veritat, e de jutge fan advocat; savi fan tornar l’hom orat, pus que d’ells haja. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l’home infernal e fan-lo sant celestial, segons que els usa. Diners fan bregues e remors, e vituperis e honors, e fan cantar preïcadors: Beati quorum. Diners alegren los infants e fan cantar los capellans e los frares carmelitans a les grans festes. | Diners, magres fan tornar gords, e tornen lledesmes los bords. Si diràs «jas» a hòmens sords, tantost se giren. Diners tornen los malalts sans; moros, jueus e crestians, lleixant a Déu e tots los sants, diners adoren. Diners fan vui al món lo joc, e fan honor a molt badoc; a qui diu «no» fan-li dir «hoc». Vejats miracle! Diners, doncs, vulles aplegar. Si els pots haver no els lleixes anar; si molts n’hauràs poràs tornar papa de Roma. |
«Elogi dels diners»
ANSELM TURMEDA (1352/55-1425)*
El poema «Elogi dels diners» (Elogio del dinero), de Anselm Turmeda, al que Raimon ha puesto adecuada melodía, despierta en casi todo el mundo una singular sensación de asentimiento. Aunque la música suene en el mp3 de un Mercedes 4x4 mientras su propietario se dirige a la calle comercial más selecta de la ciudad para pasar una tarde de compras, es fácil que esa persona llegue a sentirse identificada con una denuncia tan punzante del consumismo, el monetarismo y los poderes fácticos antidemocráticos que dominan el mundo. Quizá arrinconará esos sentimientos tan pronto haya aparcado el coche. Sin embargo, es posible que la música le anime a participar en alguna manifestación antiglobalización o en alguna campaña contra las tenebrosas conspiraciones del capitalismo internacional. Tanto si el propietario del coche de lujo emprende alguna acción como si no, raramente se parará a pensar si su inspiración ha sido errónea. Y lo ha sido.
Fray Anselm Turmeda no se quejaba del dinero por los mis-
mos motivos que nosotros. Para él, el dinero no era el instrumento insuperable que a veces usan los poderosos para oprimir a los débiles, sino exactamente lo contrario. En plena crisis del mundo medieval, los artesanos y los comerciantes amenazaban con su dinero el poder de la nobleza y del clero. El dinero les servía para vestir lujosamente y gozar de los manjares más exquisitos; para construirse grandes palacios; para contratar a sus propios sirvientes y granjearse el favor de los reyes, para quienes ejercían de banqueros. El dinero, en definitiva, servía a los plebeyos para comprar una libertad que por cuna no les correspondía. Emancipados de sus amos y capaces incluso de influir en la elección del papa, las personas a quienes iba dirigida la crítica de fray Anselmo se convirtieron en algunos de los principales protagonistas del Renacimiento.
A cada época le corresponden unas ideas, una cosmovisión, unos mitos. El poder de esta clase de ilusiones colectivas es tan grande que pasamos automáticamente por el cedazo de nuestras preconcepciones todo aquello que percibimos o pensamos. Así es como podemos, por ejemplo, interpretar mal un poema que, haciendo uso de unos argumentos que jamás compartiríamos, critica una realidad que nos resulta extraña. Podríamos decir, sin embargo, que es obvio que la manera de ver el mundo de un poeta de los siglos XIV y XV era bastante menos objetiva que la nuestra. Acaso sea cierto: hoy nos resulta fácil darnos cuenta de que los coetáneos de Anselm Turmeda estaban sometidos a un lavado de cerebro cotidiano. La presencia abrumadora de la Iglesia y su justificación del poder establecido sobre la base de los designios divinos hacían que abstracciones míticas como el infierno o el cielo pareciesen muy reales. A la población se la exponía continuamente a imágenes, símbolos, plegarias y cánticos que confirmaban y reforzaban ideas que, independientemente de su validez, servían para mantener el statu quo.
Ahora bien, las mismas herramientas intelectuales que nos permiten analizar la cosmovisión medieval y, si corresponde, aislar los errores, nos llevan a plantearnos una cuestión delicada. ¿Somos nosotros mismos víctimas de alguna visión errónea? ¿Están fundamentalmente equivocadas algunas de nuestras ideas básicas sobre el mundo? La respuesta rápida e inocente es «no». A nosotros no nos bombardean con mensajes reiterativos destinados a manipular nuestra opinión. ¿O sí? Una respuesta más reflexiva acaso no sea tan tranquilizadora. De hecho, cuando hojeamos periódicos, escuchamos la radio, navegamos por Internet, paseamos frente a las estanterías de un supermercado tratando de elegir el yogur que tenemos que comprar o hacemos zapping sentados frente al televisor, nos sometemos a un amable y voluntario lavado de cerebro. En mi opinión, este bombardeo de ideas tiene grandes efectos sobre nuestra cosmovisión y nos induce a instalarnos en la complacencia y el pensamiento único. Quizá la única diferencia importante respecto a la época de fray Anselmo es que hay más diversidad de pensamientos únicos, pero en realidad cada uno de ellos está mantenido y reforzado por pequeños y constantes lavados de cerebro. No cuesta demasiado encontrar ejemplos: desde las modas pasajeras en que todo el mundo viste igual, va a los mismos restaurantes o compra el mismo libro, hasta las elecciones, en que la mayoría de los votantes ejercen su derecho guiados por emociones o ideas preconcebidas que los políticos se encargan de reforzar durante las campañas. De hecho, recibi-
mos una cantidad tal de mensajes simultáneos que examinarlos todos es un objetivo demasiado ambicioso. Es tarea de los sociólogos hacer un estudio exhaustivo de los orígenes y la justificación del variado surtido de apriorismos ideológicos y de ideas-consenso que, equivocados o no, dominan las sociedades modernas (como, por ejemplo, la curiosa creencia en la homeopatía, la férrea imposición legal del igualitarismo entre los sexos, la fe ciega en la democracia representativa, el respeto de los hábitos más absurdos siempre que se practiquen en nombre de alguna religión o el convencimiento absoluto que algunos fans tienen de que Elvis está vivo). Quizá, en el futuro, elaborar el catálogo de nuestros prejuicios será tarea de los historiadores. Para mí y para este libro ya será suficiente trabajo
centrarse en uno solo de esos mitos: la antropomorfización, idealización, mitificación y sacralización de la naturaleza. Un tipo de mitología que a partir de ahora, y en aras de la brevedad, llamaré biocentrismo.1 Ya me conformaría con contribuir a poner en orden nuestra visión del mundo en un aspecto acaso restringido, pero muy significativo.
Hoy en día el biocentrismo está presente en anuncios, telediarios, libros y documentales. Incluso está presente en el nombre mismo de ciertos productos comerciales que repiten conceptos como natural, ecológico, equilibrado o sostenible. La ubicuidad de estas palabras es muestra (y, en parte, causa) de lo muy arraigadas que están en nuestra sociedad determinadas ideas sobre el mundo natural, entendido sobre todo como el mundo biológico o el conjunto de todos los seres vivos del planeta. Ideas que, en su formato más simplista, se expresan en frases hechas como «la madre naturaleza», «la armonía natural», «la naturaleza es sabia» o bien «lo que es natural es bueno». Todos, en mayor o menor medida, aceptamos estas ideas hasta el punto de estar mayoritariamente convencidos de que «hay que encontrar de nuevo el equilibrio natural» y estar dispuestos, aunque sólo sea como un ideal romántico, a «volver a la naturaleza» tan rápidamente como nos lo permitan nuestras chirucas o nuestras ecológicas bicicletas.
La sabiduría, armonía, equilibrio y bondad atribuidos a la naturaleza como características intrínsecas constituyen una de las muletillas con las que más a menudo apoyamos nuestro pensamiento. No se trata sólo de inofensivos recursos lingüísticos, como hablar de la hora en que «sale el Sol», cuando de hecho sabemos que dicho astro, estrictamente hablando, ni sale ni se pone. Si los efectos que estas ideas tienen sobre nuestro pensamiento fueran tan limitados como los de una simple forma de hablar, sólo generarían anécdotas sin importancia. Es probable, por ejemplo, que quien haya tenido ocasión de comparar tomates madurados en la mata con tomates cultivados industrialmente, sulfatados con regularidad y mantenidos largas temporadas en grandes naves frigoríficas donde no pueden madurar, sino simplemente empezar a pudrirse, haya alabado el aroma y el gusto de los primeros diciendo que son «más naturales» o que «no tienen química». Es éste un mero recurso del lenguaje. Tanto unos como otros son tomates naturales. Hablar de si es correcto decir que «no es natural» echar plaguicidas en los sembrados o guardar los tomates en cámaras frigoríficas es prac-
ticar un nominalismo intrascendente. Lo que importa es conocer los posibles efectos de los plaguicidas, no su condición de «naturalidad». El biocentrismo no es algo tan sencillo como una manera de expresarse.
Tampoco se trata de alegorías morales al estilo de las fábulas de Esopo. Los protagonistas animales de las fábulas clásicas son simples, aunque ingeniosas, personificaciones, y las situaciones en las que se encuentran tienen paralelismos diáfanos con los asuntos humanos. Lejos de cualquier clase de maniqueísmo o de contraposición humanidad-naturaleza, todas las actitudes morales humanas encuentran en las fábulas algún personaje que las encarna. Ni siquiera ocurre que las actitudes catalogables como buenas sean siempre recompensadas. Si el mensaje de la fábula es, por ejemplo, una exhortación a la prudencia, es común que la maldad, el egoísmo o el engaño triunfen finalmente.
Por desgracia, nuestros prejuicios sobre la naturaleza tienen consecuencias más importantes que éstas. Más allá de alegorías, metáforas literarias o maneras de expresarse, la bondad, armonía y sabiduría de la madre naturaleza se han convertido en lugares comunes de los que nadie, siguiendo la lógica implacable de la corrección política, se atreve a dudar. Esta injustificada atribución de cualidades humanas positivas a la naturaleza determina nuestras acciones en ámbitos insospechados. Para empezar, nuestras manías sobre la benigna y saludable naturaleza son el principal argumento publicitario para comprar la extravagante infinidad de productos bio que pueblan los supermercados o para soñar con coches eléctricos. Pero el problema va mucho más allá y puede llegar a extremos muy preocupantes. Nuestros míticos prejuicios dominan el debate científico cuando defendemos o atacamos teorías como Gaia2 o cuando hablamos de ciertas prácticas médicas tradicionales mal llamadas terapias alternativas. Las obsesiones biocentristas intervienen en política cuando nos manifestamos sobre el transvase entre cuencas fluviales o sobre los tratados para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La idealización de la madre naturaleza llega incluso a invadir la gastronomía, cuando nos negamos a consumir productos transgénicos, o la ética (y la estética) cuando vamos a la playa desnudos. En todos esos aspectos de nuestra vida, los mitos con los que sacralizamos a la madre naturaleza generan encendidas opiniones automáticas que, acertadas o no, adoptamos de manera acrítica y que sirven para justificar determinadas actitudes personales o incluso para legitimar medidas económicas, sociales y políticas.
La mitificación biocéntrica de la naturaleza ha arraigado en nuestras mentes con fuerza y profundidad casi religiosas. Esta ideología puede adoptar formas extremas (como el terrorismo en defensa de los derechos de los animales o en contra de la construcción de carreteras) o más suaves (como la participación en manifestaciones a favor de las energías renovables), pero sea cual sea su contenido exacto, el biocentrismo nos ofrece la visión de una humanidad alienada por su distanciamiento de la madre naturaleza. Igual que una hija descastada, la humanidad, primero, ignora los sabios consejos de la madre para, después, explotarla, esclavizarla y, finalmente, destruirla. En lugar de imitar los procesos naturales y procurar un desarrollo equilibrado y sostenible, la humanidad exprime hasta el límite los recursos ofrecidos generosamente por la madre naturaleza. En lugar de usar sabiamente los remedios que ésta pone a su disposición en una flora infinitamente diversa, la humanidad asuela la biodiversidad y fomenta una medicina postiza y arrogante. En lugar de formar sociedades armónicas y sostenibles, como las que la madre naturaleza nos muestra por doquier, la humanidad se empecina en organizarse en grupos en los que predominan los desequilibrios sociales y la injusticia. Grupos que, además, suelen embarcarse en estúpidas guerras los unos contra los otros. En definitiva, según este biocentrismo, la humanidad ha escogido un tipo de vida desequilibrado, inarmónico y condenado al conflicto. Un tipo de vida antinatural.
Dado que se puede ser biocentrista desde cualquier rincón del amplio espectro ideológico existente en nuestras sociedades, la sacralización de la naturaleza y, por contraposición, la satanización de los humanos, puede llegar a extremos ridículos y, a veces, trágicos. Por ejemplo, en una orgullosamente ignorante carta al director publicada en La Vanguardia el 16 de agosto del 2004, su autor se permitía el lujo de pontificar:
Aumento de la esterilidad en las parejas, sida, cáncer, homosexualidad... La naturaleza siempre dispone de mecanismos de defensa para protegerse de las especies que proliferan en exceso.
Una visión suavizada, pero no menos equivocada, del biocentrismo la encontramos en autores de éxito como Guido Mina di Sospiro. En las primeras páginas de su éxito de ventas The Story of Yew (Memorias de un árbol, rba Integral) nos obsequia con una frase deliciosamente errónea (puesta en boca, por cierto, de un grillo alienígena y sabiondo que alecciona a un árbol): «... la naturaleza sólo desea esto: ver el cuerpo libre de enfermedad y la mente en calma». Pasadas unas páginas, encontramos el contrapunto a la amorosa benevolencia de la madre naturaleza en un poema sobre los humanos recitado por el bosque entero. El poema se comenta solo, y no tan sólo desde un punto de vista biológico, sino también literario:
El hombre es malvado,
malvado, malvado;
el hombre es malvado,
muy malvado.
Si bien esta tendencia biocéntrica a la mitificación de la naturaleza ha crecido en los últimos decenios debido, en parte, a que la biología se ha convertido en la ciencia de moda, no se trata de un fenómeno nuevo. Representa la continuación de la tradición clásica de buscar lecciones prácticas y, sobre todo, morales en los fenómenos naturales. De hecho, la costumbre de usar la naturaleza como justificación de sistemas éticos o iniciativas políticas es una constante histórica. En contraste con ello, sin embargo, el contenido de las lecciones que se supone que nos da la madre naturaleza ha experimentado enormes cambios a través del tiempo. Tantos son los cambios, que se diría que la madre naturaleza se ocupa de averiguar cuáles son las ideologías dominantes en cada época para alimentarlas repitiéndonos aquello que creemos saber y que tanto nos gusta escuchar.
Durante siglos (por ejemplo, en tiempos de Anselm Turmeda) predominó en Occidente la visión de una naturaleza perfecta que era la prueba fehaciente de la existencia y la omnipotencia del Creador. Quebrantar el orden natural de las cosas constituía una terrible ofensa a Dios. Así pues, cuando se quería criminalizar determinadas acciones (como, por ejemplo, las relaciones homosexuales), se las tildaba de pecaminosas y contra natura. Los que las practicaban merecían ser perseguidos, ya que se entregaban a un tipo de vida antinatural, diabólico y alejado, por tanto, de la voluntad de Dios. A pesar de que con el tiempo adoptaron un formato más amable, las ideas sobre la perfección de la Creación Divina eran todavía dominantes durante la Ilustración, con el Emilio de Jean-Jacques Rousseau insistiendo en el mito del buen salvaje corrompido por la sociedad moderna.
Esta visión de la naturaleza como una rama de la teología (teología natural, decían en las universidades) se rompió a mediados del siglo XIX gracias a la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. La revolución conceptual que se desencadenó entonces resulta aún hoy día extraordinariamente fructífera. Ha posibilitado que generaciones de científicos den pasos de gigante en el conocimiento de la naturaleza y ha dado a la humanidad la capacidad de actuar sobre su entorno de manera hasta ahora impensable. Más importante que todos esos avances, sin embargo, es que las ideas de Darwin y sus derivaciones han permitido que la humanidad se reconozca a sí misma como otra especie animal y reevalúe su posición en el universo.
Pese al gran poder de la biología evolutiva para interpretar los fenómenos naturales, tema en el que profundizaremos en los capítulos que siguen, algunos de los conceptos centrales de dicha ciencia, como la llamada lucha por la existencia o la selección natural, no han tenido únicamente efectos positivos. Durante mucho tiempo se utilizaron para justificar algunas de las políticas más monstruosas de la historia de la humanidad. Así, una interpretación simplista y errónea de las ideas de Darwin, reducidas por pensadores como Herbert Spencer a la supervivencia de los más aptos, junto con la aplicación burda de estas ideas a los asuntos humanos, produjo un lamentable cambio en el contenido de las lecciones que los pensadores dominantes atribuían a la naturaleza.
Bajo el nombre de darwinismo social se agrupaban las ideas de una particular forma de biocentrismo que, como todas, ofrecía también la visión de una humanidad alienada por su distanciamiento de la madre naturaleza. Ahora bien, las causas y consecuencias de este distanciamiento eran muy diferentes de las defendidas por el biocentrismo actual. La humanidad, según sostenían los darwinistas sociales, había estado desde siempre sometida a un proceso evolutivo del que salían triunfantes los más aptos. Éstos eran, obviamente, los que acumulaban más recursos (dicho llanamente: quien ganaba más dinero era más apto). Los pobres, los enfermos y los degenerados que aparecían en cada generación no eran competitivos en la lucha por la existencia y, por tanto, eran sistemáticamente eliminados por la selección natural. Según los defensores del darwinismo social, este proceso, duro pero justo, explicaba tanto el enorme progreso del hombre como la superioridad de la cultura occidental, mucho más evolucionada que las culturas de los países colonizados.
La gran preocupación de los darwinistas sociales era que «aun siendo tan precarios como eran los instrumentos de pro-
tección social a finales del siglo xix y comienzos del xx» la misericordia y la compasión podían llegar a detener este mecanismo. Si en lugar de imitar los procesos naturales y procurar la eliminación de los menos aptos, se permitía que sobrevivieran y se reprodujeran, la humanidad, indefectiblemente, degeneraría. Si la naturaleza era en esencia ferozmente competitiva, cruel y despiadada, la humanidad, al apartarse de sus enseñanzas y
abrazar la caridad y la filantropía, escogía un tipo de vida antinatural.
Una de las consecuencias más famosas del darwinismo social fue el movimiento eugenésico. Esta corriente política propugnaba medidas de mejora de la especie humana consistentes en estimular a las personas aptas (sanas, socialmente exitosas, ricas) para que tuvieran muchos hijos, mientras se desincentivaba o directamente se impedía que las personas «menos aptas» pudiesen reproducirse. Nos sorprendería saber la cantidad de gobiernos que decidieron «volver a la naturaleza» y adoptar programas de eugenesia, aplicando leyes restrictivas de los matrimonios
y de la inmigración, e incluso programas de esterilización o de eutanasia. La lista no incluye sólo a la Alemania nazi, sino a una gran diversidad de potencias como la urss, el Reino Unido o Estados Unidos, e incluso a países generalmente tan poco sospechosos como Suecia. De hecho, la práctica de la esterilización no cesó en la legendaria Suecia socialdemócrata hasta 1976, después de que más de 60.000 personas fuesen privadas a la fuerza de la posibilidad de tener hijos.
La falacia naturalista que este tipo de biocentrismo oculta es evidente. Aun si la competencia descarnada fuese la única fuerza motriz de la evolución, incluso si toda la lucha por la existencia fuese la única explicación del estado actual de la vida sobre la Tierra, la noción de que los humanos, en tanto que organismos sociales o éticos, tenemos que seguir siendo fieles a ese mecanismo sería injustificada. Lo que una cosa es o ha sido no implica nada, desde un punto de vista moral, sobre lo que debe ser. Este tipo de falacias naturalistas (la idea de que si alguien tiene, por ejemplo, una pulmonía es que la debe tener) fueron denunciadas por Hume más de dos siglos antes de que el darwinismo social conociera su apoteosis –irónicamente, el clarividente libro de Hume llevaba el título Dialogues Concerning Natural Religion (Diálogos sobre la religión natural).
El actual biocentrismo adolece, en buena medida, de una falacia similar. Las disquisiciones subjetivas sobre el equilibrio, la bondad y la armonía naturales son en parte intentos de justificar este naturalismo. Según los biocentristas, lo que es (en el sentido filosófico de que existe, se da) en la naturaleza tiene que ser o darse también en los asuntos humanos, porque lo que se da en la naturaleza es más justo. O dicho de otra manera: «lo que es natural es bueno».
La estructura ideológica de los biocentrismos tolera este tipo de falacias gracias a toda una serie de vicios intelectuales, el más común de los cuales es pasar por alto los datos que no concuerdan con los prejuicios biocéntricos. Como puso de relieve el príncipe ruso y famoso anarquista Piotr Kropotkin en su libro La ayuda mutua: un factor de la evolución, los defensores del darwinismo social ignoraban los abundantes casos de cooperación entre organismos que podemos encontrar en el mundo natural (desde los insectos sociales hasta casos de simbiosis entre especies diferentes). De la misma manera, los actuales campeones del biocentrismo tienden a pasar de puntillas sobre la multitud de ejemplos que muestran la crueldad, la hostilidad y la conflictividad de la naturaleza, asunto sobre el que arrojaremos una breve mirada en el capítulo 3.
Los biocentristas, pues, yerran claramente en las formas, pero ¿qué podemos decir del fondo ideológico? Por un lado, las ideas del darwinismo social han quedado desprestigiadas por la historia y por los avances en el estudio de la evolución y ya no hay nadie bien informado que sea adepto a ellas. Por desgracia, en cambio, no podemos decir lo mismo del actual biocentrismo progre y buenista. Ya hemos visto que, centrándose únicamente en lo que es armonioso y equilibrado, resulta muy sencillo construir una visión parcial del mundo vivo que gravite en torno a una madre naturaleza toda amor y bondad. ¿Hay algo de verdad en esta visión?
En mi opinión, no. Pero tampoco es verdadera la visión contraria de una naturaleza invariablemente cruel y despiadada. La naturaleza no puede encajarse en este tipo de esquemas. No quiero decir con eso que la madre naturaleza sea «una bruja vieja y malvada», como afirmó el eminente evolucionista George C. Williams en un intento de combatir la sacralización del mundo natural. Tampoco quiero negar que sean acertadas las medidas políticas que hoy en día se propugnan en nombre del biocentrismo. Simplemente, sostengo que las buenas causas necesitan buenos argumentos. Usar medias verdades o directamente mentiras para defender, por ejemplo, la necesidad de aumentar la cantidad de legumbres en nuestras dietas o la conveniencia de reducir el uso de combustibles fósiles es, a la larga, perjudicial para la causa que se defiende. Pienso, en definitiva, que es necesaria una comprensión adecuada del Universo para aprender a vivir mejor en él. El análisis objetivo del mundo vivo que nos rodea muestra que la naturaleza no es siempre armonía, amor o bondad, de la misma manera que no es siempre conflicto, crueldad y competición. La naturaleza no funciona así, y es precisamente el estudio de las fuerzas evolutivas y, concretamente, de la selección natural lo que nos permite comprender mejor este hecho.
No hay nada en la naturaleza que nos permita extraer lecciones morales o éticas. Y, sobre todo, no hay nada en la naturaleza humana que nos obligue a aceptar las cosas como son o que nos condene a la simple imitación de los fenómenos naturales. Parafraseando a Thomas Henry Huxley, uno de los primeros y más apasionados defensores del darwinismo, tenemos que entender que el progreso ético de nuestras sociedades no depende de imitar a la naturaleza, y mucho menos de huir de ella, sino que se basa en el hecho de comprenderla y, cuando sea preciso, o bien abrazarla o bien combatirla.
El juego que se juega en el mundo natural depende de unas reglas que combinan, sin propósito alguno, la competición sangrienta con el equilibrio y la armonía. Es preciso conocer esas reglas. Estudiándolas podremos comprobar que en muchos casos, donde creemos hallar magníficos ejemplos de la sabiduría y bondad naturales, se esconden viejas guerras, conflictos enquistados cuya existencia ni sospechábamos.
El tópico es el peor enemigo del pensamiento. El objetivo de los capítulos que siguen es mostrar algunos ejemplos de dichos conflictos ocultos, de esas guerras soterradas que abundan en la naturaleza y que nos suelen pasar inadvertidas pero que esconden una complejidad admirable y generan una fascinación muy diferente de la que pretenden reflejar los tópicos. Todo ello configura un mundo natural muy alejado de nuestros más apreciados mitos biocentristas. Un mundo natural al que, en nuestra inocencia, habríamos estado encantados de regresar.
* «Dinero hace verdad de error / y de juez, abogado defensor; / sabio torna al privado de razón, / cuanto más de él haya. / Dinero hace bien, hace mal, / dinero hace al hombre infernal / o bien santo celestial, / según cómo lo usa. / Dinero hace peleas y clamores / y vituperios y honores, / y hace cantar a predicadores: / Beati quorum. / Dinero alegra criaturas / y hace cantar a los curas, / a los frailes y frailucas, / en las grandes fiestas. / Dinero torna a los flacos gordos, / vuelve blancos a los tordos. / Si dices “plata” a hombres sordos, / enseguida se vuelven. / Dinero torna a los enfermos sanos; / moros, judíos y cristianos, / dejando a Dios y a todos los santos, / dinero adoran. / Dinero hace hoy al mundo el juego, / y rinde honores a mucho borrego; / a quien dice “no” le hace decir “luego”; / ¡mira qué milagro! / Dinero, pues, quieras allegar. / Si lo puedes tener, no lo dejes escapar; / si tienes mucho, podrás llegar / a papa de Roma». [N. del t.]
1 Sí, biocentrismo es una palabra fea, pero naturocentrismo, ecofanatismo, naturofilia o papanatismo naturófilo no son mucho mejores.
2 La popular y poderosa idea de J. P. Lovelock de que la Tierra es un organismo vivo y autorregulado.