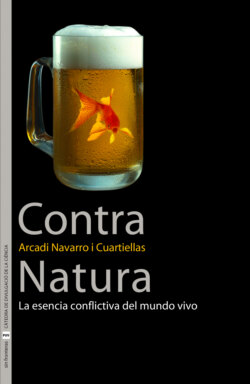Читать книгу Contra Natura - Arcadi Navarro i Cuartiellas - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 3
LA NATURALEZA PACÍFICA.
MATAR POR PLACER
You think Nature is some Disney movie? Nature is a killer. Nature is a bitch. It’s feeding time out there 24 hours a day, every step that you take is a gamble with death. If it isn’t getting hit with lightning today, it’s an earthquake tomorrow or some deer tick carrying Lyme disease. Either way, you’re ending up on the wrong end of the food chain.*
Northern Exposure (Doctor en Alaska)
JEFF MELVOIN (guionista y productor), 1994
Doctor en Alaska es, a la par con Expediente X, una de las series televisivas de más éxito en los años 90. Su protagonista es el doctor Joel Fleishman quien, apenas obtenido el título, es destinado a la remota y minúscula ciudad de Cicely, en Alaska. Allá deberá ejercer la medicina en medio de una abigarrada fauna humana y en el marco de una naturaleza espectacular y todavía salvaje. La serie triunfó y conserva todavía una legión de seguidores gracias, entre otros muchos puntos positivos, a unos excelentes guiones que combinan hábilmente el realismo mágico con la exaltación de la naturaleza. En uno de los episodios, por ejemplo, un enorme oso se transforma durante unos días en hombre (vale la pena aclarar que en un hombre muy masculino) para tener una breve y romántica relación con una de las protagonistas. Es muy curioso que en una serie como ésta, en la que se expresa magistralmente el tópico del retorno a la naturaleza, se encuentre un texto como el que encabeza este capítulo. Curioso porque uno de los vicios habituales de los biocentristas es correr un discreto velo sobre los aspectos de la naturaleza que no concuerdan con sus prejuicios. Si se les presentan con paciencia los numerosos datos sobre la abundancia de dolor y brutalidad en la naturaleza, los admitirán, pero procurarán olvidarlos tan rápidamente como haya acabado la conversación. Eso es exactamente lo que pasa en Doctor en Alaska. Las frases que he citado las dice un personaje secundario que no vuelve a tener ninguna aparición de relieve en ningún otro capítulo. Venturosamente para los seguidores de la serie –entre los que yo me encontraba–, en los episodios siguientes el romanticismo y la magia vuelven a dominar el escenario.
Todo el mundo, incluidos los biocentristas, conoce casos que ejemplifican con claridad hasta qué punto puede ser conflictiva, hostil e incluso cruel la naturaleza. Las imágenes que más rápidamente nos vienen a la mente son típicas de un documental de National Geographic (o de Félix Rodríguez de la Fuente, según la edad que tengamos). Entreguémonos, pues, al tópico. Seguramente empezaremos con planos alternos de un predador hambriento, un guepardo, por ejemplo, y de su presa: una gacela o un antílope. Ambos animales son gráciles, elegantes, musculosos, bellos. En el reportaje se verá, quizá, un plano aéreo de un rebaño de herbívoros pastando junto a un curso de agua. Algunos de ellos, lanzando ocasionales vistazos al horizonte. Los pequeños en torno a sus madres, haciendo travesuras, pero sin alejarse demasiado. Algunos de ellos, quizá, mamando ajenos al predador. El guepardo habrá pasado un rato acechando al rebaño desde una distancia prudencial. Estratégicamente camuflado gracias a su pelaje, de los mismos colores que la maleza, y siempre en contra del viento para que su olor no alerte a las presas, habrá estado esperando con paciencia el momento de atacar. Ese rato le habrá servido para elegir, entre todos los miembros del rebaño, los animales que más difícilmente podrán escaparse: los más jóvenes, viejos o enfermos. Seleccionada una víctima, el guepardo se lanza a la carrera. Su cuerpo aerodinámico, sobre patas finas pero poderosas, queda a la vista del rebaño, que comienza una caótica y desesperada huida. La superior velocidad del guepardo, sin embargo, hace que intentar escapar sea inútil para la gacela marcada. En pocos momentos, el guepardo se aferra a su cuerpo y, abriéndole grandes heridas con garras y colmillos, la hace caer. Una vez en el suelo, mientras un torrente de sangre salpica la maleza, las potentes mandíbulas del guepardo se cierran sobre el cuello de la gacela que, agotada por la carrera y sometida por el terrible dolor de la piel desgarrada y la carne lacerada, apenas opone resistencia. Durante unos minutos, el guepardo presiona sin descanso el cuello de su presa, obstruyéndole las vías respiratorias hasta que la gacela muere, ahogada y derrotada. Acabada la cacería, el guepardo descansa unos instantes y, finalmente, ingiere su comida con placidez.
El guepardo del reportaje es una perfecta máquina de matar. Millones de años de selección natural han afinado sus rasgos hasta extremos sorprendentes. Su diseño anatómico está lleno de adaptaciones que le permiten alcanzar una velocidad punta de hasta 110 kilómetros por hora. Sus uñas, por ejemplo, son únicas entre los felinos, al ser sólo parcialmente retráctiles. Se trata de una adaptación que le confiere una capacidad de agarre al suelo extremadamente útil para maniobrar a gran velocidad. Sus fosas nasales también destacan entre el resto de los felinos: son particularmente grandes y le facilitan la respiración en la fase final de la cacería, cuando la boca está ocupada oprimiendo firmemente el cuello de la presa. El guepardo es, pues, una entidad perfectamente hostil para las gacelas. Una entidad totalmente indiferente al dolor o a las necesidades de aquéllas, a la vez que un ser perfectamente natural, claro está. Tan natural como el dolor de las gacelas.
Los ejemplos de relaciones predador-presa son muy abundantes y conocidos, por lo que no vale la pena dedicarles más tiempo. Además, está muy claro que, como ejemplos, son perfectamente inútiles para convencer a nadie de que la naturaleza no es bondadosa ni sabia, sino indiferente. Es demasiado fácil para los biocentristas replegarse a argumentos relacionados con el equilibrio natural y los ciclos de la vida y, así, no moverse ni un milímetro de sus posiciones (por más que acaso junten ligeramente los labios para silbar la banda sonora de El rey león). Además, insisten, en la naturaleza los animales sólo matan si necesitan alimentarse y, en todo caso, sólo los seres humanos tienen el hábito antinatural de matar por placer. Ambos tópicos son rotundamente falsos.
Consideremos primero la cuestión del placer de matar. No es éste el lugar de explicar la gran utilidad evolutiva de las sensaciones de placer y dolor como estímulos para el aprendizaje, ni tampoco de entrar en detalles, muy poco conocidos todavía en algunos aspectos, de su neurobiología. Bastará recordar algunas ideas básicas. Las sensaciones desagradables como el dolor, la náusea o el miedo son las alarmas que inducen a evitar instintivamente el fuego, los alimentos en mal estado o los predadores. Que estas sensaciones son adaptaciones favorables es algo que apenas necesita argumentación. Pero si hiciera falta alguna, consideremos los casos extraordinarios de personas portadoras de variantes genéticas que las hacen insensibles al dolor desde el nacimiento, condición que en medicina se conoce como analgesia congénita. Tales personas pueden parecernos afortunadas, pero raramente llegan a superar los treinta años. La ausencia de dolor las hace abusar de su cuerpo: la ausencia de síntomas como dolores de cabeza o de muelas, que en las personas normales inducen una reparadora falta de actividad, hace que aquellas otras continúen como si tal cosa; insensibles al frío o al calor, o bien no se abrigan lo suficiente en invierno o se queman la piel bajo el sol del verano; indiferentes a la incomodidad que representa mantener determinadas posturas durante mucho rato, acaban destrozándose las articulaciones. Y así hasta la muerte, que puede llegar, por ejemplo, en forma de una apendicitis no detectada.
Pues bien, de la misma manera que el dolor es una adaptación, también lo es el placer. En el caso de los vertebrados, toda una familia de hormonas llamadas endorfinas se encarga, entre otras funciones, de regular el sistema nervioso para producir una sensación de analgesia e incluso de placer. Las endorfinas son hormonas peptídicas que se segregan en la pituitaria y en el hipotálamo. Químicamente se clasifican como opiáceos (de aquí su nombre, endorfina, abreviatura de morfina endógena). Las endorfinas se segregan en el curso de actividades como el acto sexual, la risa o la satisfacción del hambre, y actúan fundamentalmente estimulando la secreción de dopamina, una catecolamina segregada en el cerebro por las neuronas dopaminérgicas y popularmente conocida como la hormona del placer. Esta combinación hormonal proporciona sensaciones de alegría y deleite en los centros del placer de las zonas más primitivas de nuestro cerebro, que nos estimulan a llevar a cabo (o a no dejar de practicar) determinadas actividades. Desde el punto de vista de la selección natural, es lógico que la secreción de esas hormonas esté íntimamente ligada a la supervivencia y, muy especialmente, a la reproducción: no sólo en lo tocante al coito, sino, sobre todo en el caso de las madres, a la ulterior interacción con los hijos.
La dopamina está asociada con otros comportamientos que conviene estimular, como la caza y captura de las presas, no sólo en los grandes cazadores mamíferos (como el guepardo, los lobos o nosotros mismos, por ejemplo), sino en otras especies. En el molusco marino Clione limacina, por ejemplo, una elevada concentración de dopamina activa el comportamiento de caza, mientras que una baja concentración lo inhibe y hace que los tentáculos se retiren al interior de la cabeza del animal. La sensación de placer está asociada también con el aprendizaje de los comportamientos agresivos. En muchas especies, los cachorros, sobre todo los machos, luchan entre ellos y con los adultos de manera que aprenden, no sólo a saltar y asediar, sino también a emitir y oír las señales adecuadas para hacerlo en grupo. Estos juegos de lucha no son únicamente una fuente de placer, sino que resultan básicos para aprender los comportamientos de depredación, de cooperación y, en muchos, para dominar las sutilezas de los comportamientos de dominio y sumisión. De hecho, estos juegos son una fuente de placer precisamente porque son el mecanismo que la selección natural ha favorecido para aprender y enseñar comportamientos fundamentales para la supervivencia. Quien haya visto a un gato doméstico, perfectamente alimentado, matar a un pájaro y entretenerse jugando con su cadáver no puede sostener honestamente que en la naturaleza nunca se mata por placer.
Ahora bien, se puede argumentar razonablemente que, en el fondo, el placer no es sino un mecanismo para estimular el entrenamiento y garantizar así el grado de experiencia necesario para que el animal sea eficaz durante la caza o la lucha. Ello nos lleva a examinar el segundo tópico: en la naturaleza sólo se mata para conseguir alimento o, en todo caso, para defenderse de los predadores. Al contrario, en la naturaleza se mata por muchos otros motivos.
El cliché de que los animales sólo matan para procurarse la comida que necesitan, ni más ni menos, se ha visto reforzado por el hecho bien conocido de que los machos que compiten por un territorio o, en época de celo, por una hembra, raramente se matan entre ellos. En algunas especies, de hecho, los juegos de lucha a los que acabamos de referirnos en los párrafos anteriores sirven para aprender señales de rendición que indican que un macho reconoce su inferioridad y prefiere dar el combate por terminado. Uno de los padres de la etología moderna, Konrad Lorenz, ya observó en sus estudios sobre la dinámica de la agresión y la sumisión en los lobos que el perdedor se tumba en el suelo y, literalmente, expone su cuello a la dentellada mortal del vencedor. En ese preciso momento, el ganador decide no matar ya que, en palabras de Lorenz, esta actitud «... genera una invencible obstrucción interna en el sistema nervioso central del agresor». Esta conducta ha sido utilizada ad nauseam para ejemplificar la bondad intrínseca de los animales, en contraste con la malevolencia humana. El hecho de que el argumento tenga como protagonistas a unos animales con tan mala prensa como los lobos lo ha hecho especialmente poderoso. Se encuentran patrones de conducta similares en las especies en que un macho dominante mantiene derechos privilegiados de reproducción sobre un conjunto de hembras. Las luchas entre machos son frecuentes en los tigres, los leones marinos, los ciervos, los gorilas y un largo etcétera de otras especies. Esos enfrentamientos casi nunca acaban con la muerte de alguno de los contendientes. Como es lógico, eso no implica que en el mundo animal se respete una especie de Convención de Ginebra. Es, una vez más, el resultado de la acción de la selección natural. Puesto en los términos que veíamos en el capítulo anterior: las variantes genéticas responsables de los mecanismos inhibidores del combate hacen que el vencedor se ahorre el desgaste de una lucha a muerte y permiten al perdedor vivir para luchar otro día. Ambas ventajas confieren a estas variantes una mayor probabilidad de pasar a las siguientes generaciones que las variantes que propicien una lucha sin cuartel.
Hasta aquí, una lista de motivos que suelen aducirse para
justificar que en la naturaleza no se mate. Ahora bien, ¿qué sucede después de la batalla? ¿Qué pasa una vez que se ha expulsado al antiguo rey y un nuevo macho dominante ha tomado posesión de su nuevo harén? ¿Se restaura acaso la armonía natural? En muchas especies de primates, como los langures (Presbytis entellus) o los gorilas, la respuesta es no. Aún queda trabajo por hacer. La primera medida del nuevo macho dominante es un infanticidio sistemático que haría palidecer al mismísimo Herodes. El rey recién entronizado captura y mata con violencia a las crías de su nuevo reino, a menudo arrancándolas de los brazos de sus madres, que oponen una resistencia tan desesperada como inútil. Quizá el cambio de régimen se ha producido sin matar al antiguo autócrata, que simplemente se exilia, pero sus súbditos sí que pueden morir. Este comportamiento no es una excepción, se encuentra en otras especies de primates que tienen sistemas sociales similares a los de los langures y los gorilas: sociedades basadas en el hecho de que un solo macho dominante accede a esta posición a partir de la expulsión de otro macho.
La estrategia de esos machos es perfectamente comprensible desde el punto de vista de la acción de la selección natural a favor de las variantes genéticas que modulan su brutal comportamiento. El hecho básico es que las crías muertas son hijas de otro padre y, por tanto, no habrían servido para transmitir genes del nuevo macho. Pero hay aspectos más sutiles en la cuestión. Como la mayoría de los mamíferos, los langures y los gorilas sólo copulan e impregnan a las hembras cuando éstas están en celo. Mientras dura el período de cría, el celo queda momentáneamente inhibido y, por tanto, las madres están destinando un tiempo precioso a criar a los hijos de otro. Y esto es fatal para el nuevo líder, que debe apresurarse, puesto que algún posible rival estará seguramente afilando sus dientes a la espera del momento propicio para dar un golpe de estado. Diversas series de datos apuntan a que el infanticidio es la respuesta a estas presiones evolutivas. Por ejemplo, el hecho de que las madres se resistan y que sólo sean eliminados los hijos de otros padres indica que no se trata de un mecanismo general de control demográfico o de limitación de la competencia por los recursos. Las hembras, además, han desarrollado mecanismos para salvar a sus descendientes. Es el caso de las hembras de langur embarazadas, por ejemplo, que pueden llegar a tener falsos períodos de celo: llevan en su seno al hijo del antiguo rey, pero al dejar que el nuevo macho dominante copule con ellas lo inducen a creerse el padre y aceptar al recién nacido en el seno del grupo.
Pero más allá de la estricta necesidad alimentaria o de la necesidad de conseguir el valioso recurso que representan los vientres de las madres, el motivo para matar más espectacular y sorprendente que se encuentra en la naturaleza nos obliga a revisar una vez más nuestros prejuicios biocéntricos. Concretamente, los de aquellos que afirman que la guerra es una invención humana y antinatural. Nada más lejos de la realidad. La guerra no es una invención humana y, además, es muy
natural. En concreto, las guerras territoriales para buscar recursos no son una exclusiva de nuestra especie (ni siquiera lo son las guerras motivadas por la captura de mano de obra barata, como veremos en el capítulo 5). El razonamiento no deberá escapar al lector: una estrategia basada en la conquista de nuevos territorios y en la eliminación de la oposición garantiza un aumento de la frecuencia de los genes que la estimulan. En la naturaleza, como es previsible, muchas especies aparte de los humanos llegan a embarcarse en auténticas cruzadas. Quizá el caso que ha levantado más polémica, debido a sus implicaciones respecto a una potencial predisposición evolutiva de los humanos a la violencia, es el de las guerras entre grupos de chimpancés. El primer ejemplo registrado se produjo en enero de 1994, en el parque nacional de Gombe (Tanzania). Según datos proporcionados por el equipo de la famosa primatóloga Jane Goodall, un grupo de chimpancés formado por siete individuos, seis machos y una hembra, se adentró en el territorio de un grupo vecino. Allí se encontraron con un joven chimpancé que a duras penas tuvo tiempo de darse cuenta de quiénes eran sus asaltantes: los seis machos del grupo invasor lo sujetaron y lo mataron a fuerza de golpes y mordiscos. Una vez perpetrado el ataque, el grupo agresor se retiró a su territorio. Otros casos de acciones bélicas de este tipo, en que diversos miembros de una comunidad de chimpancés se agrupan y organizan para atacar territorios vecinos, han sido tan extensamente documentados en diversos trabajos de campo que caben pocas dudas de que
se trata de una conducta habitual. En junio del 2004, por ejemplo, el International Journal of Primatology publicó dos artículos que, en total, documentan seis víctimas de combates entre diversas comunidades de chimpancés. Una cifra bastante importante si se considera que esas comunidades están formadas por unas pocas decenas de individuos.
La lista de casos de hostilidad y violencia en la naturaleza ocupa libros enteros, mucho más eruditos y especializados que éste. Nosotros todavía dedicaremos un par de capítulos al tema, pero llegados a este punto tenemos que hacer dos consideraciones. La primera es que hemos estado hablando, implícita o explícitamente, de adaptaciones y estrategias, así como de sus respectivas contraadaptaciones y contraestrategias: desde la velocidad escalofriante de los guepardos y, en contrapartida, la rapidez de las gacelas, hasta los falsos períodos de celo de algunas hembras de primates para evitar el asesinato de sus hijos. Todos estos casos no son excepciones, sino ejemplos de un proceso general que seguramente nos resulta familiar: la carrera de armamentos. La historia está llena de ejemplos. La invención de las espadas y las lanzas estimuló la aparición de los escudos; las murallas propiciaron las catapultas; el radar, los bombarderos invisibles; y las armas nucleares... pues bien: más y más poderosas armas nucleares. Estas carreras tienen su análogo en el mundo vivo con la incesante espiral evolutiva que las reglas del juego desveladas por Darwin hacen necesaria. Si la vista de las gacelas mejora, por ejemplo, la selección natural favorecerá guepardos con un pelaje más parecido al entorno; lo que puede favorecer un mejor uso del olfato por las gacelas y que, a su vez, puede inducir a los guepardos a moverse contra el viento. Y así en sucesivos ciclos. En breve volveremos a estas carreras de armamentos entre entidades con intereses divergentes –presas y predadores o machos y hembras, pero también genes, células y árboles–. Diremos tan sólo que se encuentran por todas partes. De hecho, las carreras de armamentos son tan ubicuas que los biólogos les dan un nombre particular: el principio de la Reina Roja. Este nombre es un homenaje que el gran ecólogo Leigh van Valen rinde a Lewis Carroll, creador del personaje de Alicia en el país de las maravillas. En un pasaje del libro A través del espejo, Alicia se encuentra con la Reina Roja, que la agarra por el hombro y la hace correr velozmente para mantenerse a nivel con el paisaje. La Reina le explica a Alicia: «Now, here, you see, it takes all the running you can do to stay in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!» (Bien, verás, aquí debes correr todo lo rápido que puedas para mantenerte en el mismo sitio. ¡Si quieres ir a algún otro sitio, debes correr al menos el doble de rápido!).1
La segunda reflexión consiste en que hay que decidir, cuando consideramos la naturaleza, si debemos seguir actuando como los guionistas de la Disney. Debemos preguntarnos si acaso es correcto pasar de puntillas sobre todos estos casos simplemente porque repugnan a nuestra visión antropomórfica, idealizada –y absolutamente falsa– de una naturaleza alejada de los conflictos de intereses más sangrientos. Si seguimos prefiriendo la ignorancia, nunca dejaremos de sentirnos horrorizados y nunca podremos gozar plenamente de la intrincada y fascinante complejidad de estructuras y comportamientos que, a través del tiempo, estos conflictos han urdido en el tapiz de la vida. Creo que es absurdo que los más diestros dibujantes dediquen infinitas horas a reproducir la sinuosa silueta de una gacela o la curva perfección de los colmillos de un guepardo para una película de dibujos animados, mientras que los guionistas procuran ocultar el hecho de que estas exquisitas formas son producto de una historia de rivalidad y muerte que tiene millones y millones de años de antigüedad.
* «¿Crees que la naturaleza es una película de Disney? La naturaleza es una asesina. La naturaleza es una bruja. Allá fuera es la hora de comer durante las 24 horas del día y cada paso que das es una apuesta con la muerte. Si hoy no te mata un rayo, mañana lo hará un terremoto o alguna garrapata que te inoculará la enfermedad de Lyme. Sea como sea, acabarás en el extremo equivocado de la cadena alimentaria.»
1 Si Van Valen hubiese sido latino, quizá habría bautizado su idea como principio de Lampedusa: todo debe cambiar para que todo siga igual.