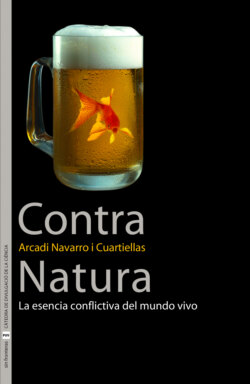Читать книгу Contra Natura - Arcadi Navarro i Cuartiellas - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 2
LA NATURALEZA DARWINISTA.
LAS REGLAS DEL JUEGO
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonías?
«Ajedrez»
J. L. BORGES (1899-1986)
Cuando contemplamos la naturaleza, nos maravillamos ante su diversidad o exploramos la minuciosa complejidad de los seres que la forman, pocas veces nos preguntamos cuál es la historia de esa diversidad o cuáles son los mecanismos que la
han generado. Simplemente, no pensamos en ello. Pero quizá
no es necesario que nos sintamos culpables por no estar constantemente buscando explicaciones científicas del mundo vivo. De hecho, la mayoría de los pensadores no dispusieron de las herramientas necesarias para empezar a intentarlo hasta mediados del siglo XIX, cuando Charles Darwin publicó su libro On the Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (El origen de las especies por selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida). Hasta aquel momento, las explicaciones dominantes del mundo vivo hacían siempre referencia a Dios, sin prestar atención al problema que ya habían formulado los filósofos de la Antigüedad: la hipotética existencia de un Creador plantea más interrogantes de los que supuestamente responde. «¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza...?».
Los contenidos de la obra de Darwin y de las diversas ramas de la biología que contribuyó a impulsar giran en torno a ideas que, aun siendo muy sencillas, tienen implicaciones profundas. Dichas ideas obligaron a reconsiderar la posición de la humanidad en el Universo y permitieron descartar las ficciones antropocéntricas asociadas a la Creación. La revolución intelectual que representaron abrió un debate que todavía perdura después de 150 años de ataques de determinados grupos fundamentalistas, para quienes las ideas de Darwin son el principal enemigo de la espiritualidad y la fe. Aunque los argumentos falaces de esos grupos no tienen efecto alguno sobre la comunidad científica ni, en general, sobre ninguna persona informada, contribuyen a dar una cierta mala prensa a la biología evolutiva. Una prueba de la influencia negativa de esos grupos la encontramos en nuestro propio lenguaje. Nadie habla de newtonismo, einsteinianismo ni watson-crickismo, pero se habla de darwinismo como si, en lugar de una teoría científica, fuese una tendencia artística o una simple corriente de opinión.
Así pues, ¿qué pensamos cuando usamos la palabra darwinismo? Es fácil asociar esta palabra con la afirmación tópica (y falsa) de que «el hombre viene del mono» o con la imagen de una jirafa intentando llegar a las ramas más altas de un árbol. Pero en realidad la teoría de la evolución va mucho más allá de ideas populares como éstas. En su versión moderna, la teo-
ría evolutiva nos proporciona una imagen completa de los mecanismos de origen y mantenimiento de la biodiversidad, junto con exhaustivas explicaciones de aspectos misteriosos y sorprendentes de los seres vivos y de sus interacciones con el medio. La teoría evolutiva nos permite entender desde el comportamiento social de las abejas hasta la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos que prescriben los médicos. Pese a este enorme poder explicativo, no es imprescindible conocer al detalle todas las implicaciones de la teoría evolutiva para tener una comprensión suficiente de las reglas del juego que se juega en la naturaleza. Es preciso, eso sí, entender bien el concepto de selección natural.
La teoría de la evolución suele identificarse con la idea de selección natural, pero los dos conceptos no son equivalentes. Al escribir El origen de las especies, Charles Darwin hizo dos contribuciones fundamentales. Primero, aportó una cantidad extraordinaria de datos a favor del hecho de la evolución. Es decir: defendió con contundencia el hecho objetivo de que las especies no son estáticas e inmutables, sino que provienen unas de otras. Darwin argumentó que las especies se iban transformando gradualmente a través de las eras geológicas mediante pequeños cambios. Cambios tan minúsculos que resultan imperceptibles si se observan sólo unas pocas generaciones. La paleontología, la sistemática, la embriología, la biogeografía y muchas otras disciplinas mostraban de manera inequívoca el
hecho de que las formas orgánicas actuales provenían de otras ancestrales a través de un proceso de descendencia con modificación. Hoy, las pruebas que brindan otras ciencias, como la ecología, la geología, la química, la física de partículas o la
genética, hacen que el hecho de la evolución se considere establecido más allá de toda duda.
La segunda gran contribución de Darwin consiste en proponer un mecanismo de cambio evolutivo: la selección natural. La selección natural es uno de los mecanismos biológicos capaces de causar cambios evolutivos. Es seguramente el mecanismo más importante, pero no el único. Es importante subrayar esto. Aunque la selección natural es, sin duda, el concepto central de la biología, no todos los aspectos del mundo natural se explican por su acción. Hay muchos ejemplos de otros mecanismos de cambio, como, por ejemplo, la migración o la deriva genética, en los que no entraremos aquí. Baste con recalcar que la selección natural y el hecho de la evolución son conceptos separados. Que tal o cual rasgo de un organismo no tenga una explicación selectiva no sacude los cimientos de la teoría de la evolución, como burdamente pretenden los creacionistas.
El mecanismo de la selección natural es de una simplicidad impresionante. Es tan sencillo que, cuando uno lo oye explicar por primera vez, no puede evitar una cierta sensación de sorpresa, o incluso de fraude. Por eso, en El origen de las especies, Darwin dedicó gran cantidad de esfuerzos a argumentar con detalle y ejemplificar exhaustivamente todos y cada uno de los pasos de su argumentación. Nosotros procuraremos resumir un poco. Imaginemos un grupo cualquiera de seres vivos (humanos, canarios, lagartos, pinos, amebas...). Notaremos de entrada que, dentro de ese grupo, no todos los individuos son iguales. Los hay más altos y más bajos, más amarillos y más verdosos, más fuertes y más enfermizos. También nos resultará evidente que los hijos de los individuos poseedores de una variante concreta tenderán también a presentarla, ya que, como todos sabemos, los hijos se parecen a los padres. Finalmente, si pensamos un poco, repararemos en que algunas de esas variantes heredables, si bien no todas, pueden tener un efecto en el número de descendientes que los organismos que las poseen dejarán a la siguiente generación. Los individuos verdosos, por ejemplo, podrán dejar más descendientes si su color los camufla ante posibles predadores (el hecho de tener mayor probabilidad de dejar descendientes se conoce como eficacia biológica o éxito reproductivo de un organismo, en inglés, fitness).
Éstos son los tres principios básicos de la selección natural. Principio de variación: hay diferencias entre los organismos. Principio de herencia: estas diferencias se transmiten de padres a hijos. Principio de fitness diferencial: algunos de estos rasgos heredables afectan al número de descendientes que un individuo tendrá. Estos tres principios se resumen diciendo que la selección natural es la consecuencia lógica de la «variación heredable en éxito reproductivo». Si esos organismos existen y cumplen las condiciones mencionadas, habrá selección natural. Las consecuencias de este proceso son claras. Pasadas muchas generaciones, las variantes que tengan la capacidad de dejar más descendientes dominarán la población, mientras que las variantes que tengan menos descendientes disminuirán en frecuen-
cia e incluso desaparecerán. Y éste es el abc del darwinismo. Tan obvio, tan diáfano, tan sencillo, que no es extraño que T. H. Huxley exclamara, inmediatamente después de leer El origen de las especies: «How extremely stupid not to have thought of that!» (¡Qué estupidez tan grande no haberlo pensado antes!).
Ahora bien, cuidado con imaginar tautologías. En los dos párrafos anteriores no he venido repitiendo la desafortunada idea de Herbert Spencer sobre que la selección natural es la «supervivencia de los más aptos»; ni mantengo tampoco que los más aptos sean necesariamente los que dejan más descendencia. En este sentido, no es cierta la común acusación de que el darwinismo es un razonamiento circular del tipo «¿Quiénes sobreviven? Los más aptos. ¿Quiénes son los más aptos? Los que sobreviven». Ser «apto» quiere decir que se reúne una serie de requisitos fisiológicos, morfológicos o etológicos que hacen que, por término medio, los individuos que los cumplen tengan más descendencia. En términos técnicos, ser apto quiere decir tener rasgos que aumentan la probabilidad de dejar descendientes. En una población de águilas, por ejemplo, tener una vista más aguda que permita localizar más eficazmente presas puede tener como consecuencia una mejor alimentación y, por tanto, una mayor probabilidad de tener aguiluchos (es decir, una mayor eficacia biológica o fitness). Esto, sin embargo, no implica ningún determinismo. El águila que vea mejor puede acabar siendo víctima de un cazador, de una enfermedad infecciosa o de un rayo. Por término medio, sin embargo, las águilas mejor adaptadas dejarán más descendientes y, con el tiempo, la población tendrá, en su mayoría, muy buena vista.
Parece lógico pensar que, si se deja actuar a la selección natural durante mucho tiempo, al final no quedará ninguna variante en la población. Por un lado, las variantes favorecidas habrán aumentado tanto su frecuencia que se habrán fijado y, por otro lado, las variantes desfavorecidas (o deletéreas) habrán sido eliminadas. Sea como sea, todos los individuos serán iguales. Esto no es así por dos motivos. Primero, porque hay ciertas formas de selección natural que favorecen la diversidad. Por ejemplo, haciendo que los individuos raros o poco frecuentes tengan una cierta ventaja competitiva (porque explotan una estrategia que nadie más explota). Segundo y más importante, hay que tener presente que hay otros mecanismos que generan variabilidad. Las mutaciones en la secuencia del adn, concretamente, introducen nuevas variantes en los individuos de una población. Variantes genéticas que pueden heredarse y afectar al éxito reproductivo de sus portadores. La mayoría de las variantes que aparecen por mutación son desfavorables, ya que surgen aleatoriamente y hay más maneras de estropear algo que de mejorarlo. Esas variantes tienden a ser eliminadas por la selección natural. Ahora bien, una minoría de ellas son adaptativas en el sentido de que aumentan la probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia de sus portadores. Dichas variantes se verán favorecidas por la selección natural y su frecuencia tenderá a aumentar. Éste es el juego que se juega en la naturaleza. A partir de las nuevas variantes genéticas que la mutación va introduciendo continuamente, la selección natural escoge, de manera ciega y sin ningún tipo de propósito, aquellas que, en virtud de su mayor adaptación, dejan más descendientes. Así, actuando a lo largo de innumerables generaciones, la selección natural ha generado la detallada apariencia de diseño con que el mundo vivo nos maravilla.
Como seguramente sospechará más de un lector, las implicaciones de esta idea van mucho más allá del ámbito que hemos descrito hasta ahora. Cualquier sistema imaginable experimentará selección natural si se cumplen los tres principios básicos, las tres reglas del juego que hemos descrito: variación heredable en éxito reproductivo. Es ésta una idea importante. Implica que la selección natural no se dará únicamente entre los seres vivos que pueblan este planeta. Tiene que darse en cualquier otro lugar del universo donde haya vida, y tiene que darse también aunque los organismos que compitan por dejar descendientes no sean seres vivos. Las entidades sometidas a selección natural pueden ser también virus informáticos o memes (término propuesto por el evolucionista Richard Dawkins –profesor de comprensión pública de la ciencia en la Universidad de Oxford– para referirse a partículas de información cultural, como pueden ser ideas políticas o canciones; volveremos a este concepto en el último capítulo). De hecho, los principios de la selección natural se usan en disciplinas como la ingeniería, la economía o la informática para resolver problemas complejos, haciendo competir entre sí programas que intentan solucionarlos y dejando que se copien, con pequeñas mutaciones aleatorias, los programas que dan las mejores soluciones. En poco tiempo, estos métodos pueden llegar a soluciones excelentes que un ingeniero humano quizá no habría encontrado nunca.
La selección natural, pues, explica la diversidad de la vida en la Tierra. Al cabo de miles de millones de años de lucha por la vida, de competencia durísima, se han producido los organismos actuales. Éstos son como son, no en virtud del designio ingenioso de un creador, sino simplemente porque sus ancestros, que gozaban de determinadas características ventajosas, tuvieron más hijos que sus coetáneos. Vista así, la naturaleza es fundamentalmente competitiva. Quizá podríamos concluir con esta afirmación, en la esperanza de que los biocentristas renunciasen a un concepto tan obviamente inadecuado como la bondad de la madre naturaleza. Ahora bien, es evidente que la naturaleza no consiste en una lucha continua y despiadada entre criaturas egoístas. El mundo natural rebosa de ejemplos en sentido contrario, está lleno de casos muy bien documentados de altruismo y cooperación. Desde lobos que cazan cier-
vos asustados, pero que lo hacen en grupos perfectamente coordinados, hasta abejas que sacrifican su vida eviscerándose al picar a los intrusos que atacan su colmena, pasando por ciudadanos que van como cooperantes a enseñar técnicas de planificación urbana que mejoren la salubridad en las ciudades del Tercer Mundo.
La paradoja de una naturaleza esencialmente competitiva que presenta tantos ejemplos de cooperación y solidaridad tiene su raíz en una visión simplista de la teoría de la evolución. Con pocas y brillantes excepciones, hasta los años 60 del siglo xx la comunidad científica se centró en el estudio de interacciones conflictivas entre organismos individuales o especies, como la competencia, el parasitismo o la depredación. Un mejor conocimiento del mundo vivo cambió este escenario. Ese co-
nocimiento más profundo nace de haberse dado cuenta del hecho de que, a veces, la manera de lograr un éxito reproductivo mayor es cooperar con otros seres vivos. De hecho, desde la aparición de la vida en la Tierra, hace aproximadamente 3.500 millones de años, el trabajo en equipo, la cooperación entre entidades biológicas distintas, se ha visto favorecido por la selección natural. Es precisamente la cooperación la que ha permitido la aparición de entidades biológicas más complejas que, a su vez, también juegan al juego de la selección natural. Veamos cómo.
La organización del mundo vivo es jerárquica. Cada forma de vida, desde las bacterias más simples hasta los organismos eucariotas1 multicelulares complejos, cuyas funciones están codificadas por miles de genes y que viven en grandes grupos sociales, está constituida por unidades de un nivel inferior que se agrupan y cooperan para formar niveles organizativos superiores (genes, cromosomas, bacterias, células eucariotas, organismos multicelulares y sociedades). Los momentos más importantes en la diversificación de la vida han supuesto transiciones entre estos niveles de organización impulsadas por la cooperación en- tre entidades biológicas de cada nivel jerárquico. El resultado es que cada nivel está formado por miembros que en su estado individual habrían competido con ferocidad, pero que en su forma presente muestran comportamientos de cooperación enor- memente complejos y altruistas. Volveremos con más detalle al altruismo en el capítulo 4; de momento nos bastará con unas ideas esquemáticas.
Consideremos las células individuales de un organismo multicelular. En lugar de tratar de competir contra sus compañeras y reproducirse más que ellas en una carrera infernal por los recursos disponibles, tal como harían las bacterias dentro de un cultivo, las células de nuestros cuerpos crecen de manera cooperativa. La coordinación es tan completa que la mayoría de nuestras células renuncian al objetivo último de cualquier ser vivo: contribuir a las siguientes generaciones. Las células de
nuestra piel, nuestros intestinos o nuestro cerebro delegan sus funciones reproductivas en unos pocos espermatozoides u óvulos especializados. No obstante, los conflictos son posibles. Algunas células pueden actuar de manera egoísta y volver a sus costumbres ancestrales, reproduciéndose sin control y provocando el caos en nuestros cuerpos. Este tipo de conflicto entre dos niveles jerárquicos de la naturaleza tiene un nombre: cáncer.
El cáncer ilustra a la perfección los conflictos que puede producir la selección natural cuando ésta actúa en dos niveles diferentes. Por un lado, en el organismo, los individuos que no controlen bien la reproducción de sus células tendrán una fitness menor que los que sí lo hagan, y serán desfavorecidos por la selección natural. Por otro lado, las células que, ignorantes del hecho de que forman parte de un organismo, empiecen a reproducirse más que sus compañeras, al final serán más abundantes dentro del cuerpo que las alberga, ya que se verán favorecidas por la selección natural dentro de su nivel jerárquico. Aunque acaben matando a ese cuerpo.
Pensemos por unos momentos en organismos como las hormigas, las termitas o las abejas. En todos estos casos, la coo-
peración social es prácticamente tan intensa como la de las células de un organismo. Las trabajadoras han delegado su reproducción en unos pocos miembros de la colonia: las reinas, que son como los óvulos o los espermatozoides de un megaorganismo. En estos casos, la reproducción individual también es posible, pero es tan perniciosa para la colonia como un cáncer, y existen sorprendentes mecanismos para evitarla, de los que hablaremos más adelante.
Hay muchos más ejemplos de conflicto entre los diversos niveles de organización del mundo vivo. Dedicaremos algunos de los capítulos siguientes a explicar algunos de esos conflictos con más detalle, pero la idea central debería estar ya clara. Los tres principios del juego de la selección natural –que haya variación, que ésta pase de padres a hijos y que dicha variación heredable afecte al éxito reproductivo de sus portadores– se encuentran por todas partes y conforman la naturaleza. Hasta en los rincones más insospechados encontramos los efectos del mecanismo originalmente descrito por Darwin. La madre naturaleza no desea nada. No es ni personal ni consciente. No hay bondad. Sólo la acción ineludible y continua de fuerzas ciegas y sin intención. Cada uno de nosotros es un organismo sometido a la presión de la selección natural. Además, y al igual que una muñeca rusa, contenemos otras entidades biológicas que participan, cada una en su nivel, en la lucha por la vida. En términos biocéntricos, la madre naturaleza es una ludópata y el juego de la selección natural es su juego preferido. Nuestros genes, nuestras células, nosotros mismos y nuestra sociedad, somos las fichas de ese juego.
1 Un organismo eucariota es el formado por una o más células en las que hay una estructura llamada núcleo que protege el material hereditario, el ADN. Los organismos formados por células sin núcleo se llaman procariotas. Su ADN, del que poseen menos cantidad que los eucariotas, flota más o menos libremente dentro de las células.