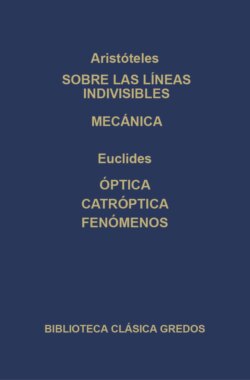Читать книгу Sobre las líneas indivisibles. Mecánica. Óptica. caóptrica. Fenómenos. - Aristoteles - Страница 13
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
MECÁNICA, TECNOLOGÍA Y CIENCIA EN LA ANTIGÜEDAD GRIEGA
El mundo occidental experimenta hoy ante la ciencia griega un sentimiento doble de cercanía y distancia: los griegos son para nosotros precursores, pero los métodos y los fines de la ciencia antigua eran muy distintos de los de nuestros días. La ciencia de la Grecia antigua pretendía responder a la pregunta de por qué sucedían los fenómenos, mientras que la ciencia moderna intenta dar cuenta de cómo suceden y, en la medida de lo posible, formular matemáticamente esa descripción.
En nuestros días la ciencia se sirve de la interacción de los métodos inductivo y deductivo, apoyándose firmemente en la experimentación, mientras que la Antigüedad concedía mayor importancia al método deductivo y recurría raramente al experimento —nunca a la experimentación sistemática—, cuyo papel a efectos inductivos era desempeñado por la observación. El escaso desarrollo alcanzado entonces por el método experimental se debió en parte a la carencia de instrumentos de medida, lo que a su vez era consecuencia de la escasa interacción entre ciencia y tecnología.
Otra gran diferencia reside en la función social de la ciencia, que hoy avanza movida simultáneamente por la curiosidad de los científicos y por las exigencias tecnológicas y, a la vez, recibe de la tecnología importantes apoyos para avanzar en la investigación que deberá producir nuevos avances científicos. En el mundo antiguo, por el contrario, los trabajos de resultados prácticos fueron siempre considerados serviles y vistos con cierto menosprecio; ese rechazo de las aplicaciones prácticas de la ciencia tuvo como consecuencias el desperdicio de ingentes cantidades de talento, un empobrecimiento metodológico e instrumental y el asentamiento de un prejuicio social de larga pervivencia que ha seguido vivo hasta la era del maquinismo. Tener presentes estos hechos nos ayudará a comprender mejor la función de la Mecánica aristotélica.
En el origen del adjetivo mēchanikós, del que procede nuestro término «Mecánica», se encuentra el sustantivo mēchanḗ, que significaba primitivamente «recurso, traza, añagaza, astucia». Con ese valor aparece en los textos homéricos y sólo en el período helenístico encontramos acepciones más próximas al sentido que hoy le damos de «parte de la física que trata del equilibrio y del movimiento de los cuerpos sometidos a cualesquiera fuerzas».
Heródoto, el padre de la Historia, fue el primero en utilizar la palabra mēchanḗ en el sentido de «máquina», en un pasaje en el que describe el sistema de construcción de la pirámide de Quéops (Hist. II 125); algo después lo emplea otro historiador, Tucídides, para referirse a ciertas máquinas de guerra —un ariete y un artilugio para provocar incendios— (II 76 y IV 100), y Platón se refiere con ese término a un mecanismo empleado en escenografía teatral (Cratilo 425d, Clitofonte 427a). En todos estos textos se puede observar que el significado sigue siendo muy próximo al primitivo «recurso, astucia».
El nacimiento de la mecánica teórica se atribuye a veces al pitagórico Arquitas de Tarento, contemporáneo de Platón, pero si nos atenemos a los textos conservados, el primer físico teórico fue Aristóteles, cuyas teorías, expresadas en la Física , desarrollarían el interés por la observación de la naturaleza y los estudios sobre el movimiento. El objeto de su investigación es la naturaleza (phýsis) , y su pretensión es conocer la materia y la forma de las cosas, así como sus causas. Aristóteles reconoce la existencia de cuatro elementos básicos —aire, agua, fuego y tierra—, debate la existencia del infinito, estudia el lugar, el vacío, el tiempo, el cambio y sus clases. Considera que una de las clases de cambio es el movimiento y establece su teoría clásica sobre él: es necesaria la existencia de un movimiento eterno, producido por un primer motor inmóvil; este movimiento eterno debe ser uno, continuo y de traslación; como no puede ser un movimiento rectilíneo, porque la recta, finita, no podría contenerlo, ese movimiento debe ser circular.
En todo caso, el enfoque dado por Aristóteles y su escuela a estos estudios estaba en la línea de los primeros filósofos jonios y de la filosofía propiamente dicha, y su objetivo era averiguar las causas de los fenómenos y elaborar hipótesis de valor general. No pretendían descubrir mēchanaí —«máquinas», «recursos»— que facilitaran la vida cotidiana o la resolución de problemas concretos, sino explicar el mundo.
El período helenístico fue testigo de un gran desarrollo de los aspectos prácticos de la mecánica. Se produjeron grandes invenciones en el terreno de la poliorcética, lo mismo en lo concerniente a construcción de máquinas de asedio y defensa que en el perfeccionamiento de las tareas de fortificación. Esta clase de trabajos se desarrollaron favorecidos sobre todo por los grandes señores helenísticos, que estaban interesados en los resultados por sus efectos en las técnicas de guerra. A la misma época pertenecen los primeros estudios de mecánica científica, como la Mecánica que nos ocupa, y el descubrimiento de la neumática.
Fue en este período cuando tuvieron lugar los descubrimientos de Ctesibio (fl. 270 a. C.) y su discípulo Filón de Bizancio (fines del III a. C). El primero sentó las bases de la neumática, parte de la mecánica que se aplicó a la construcción de relojes de agua y a la construcción de autómatas, artefactos sumamente curiosos sin más función que la de entretener, de los que nunca se pretendió obtener rendimiento económico alguno 1 .
Mucha más trascendencia tuvieron los trabajos de Arquímedes (287-212 a. C.), notable inventor y fundador de la mecánica científica. Como práctico de la mecánica, inventó los espejos ustorios, construyó un planetario y un órgano hidráulico y creó gran número de ingenios bélicos. Fueron esas invenciones las que granjearon a Arquímedes su popularidad, pero él siempre las consideró un pasatiempo, y sus escritos están dedicados sólo a los trabajos que fue capaz de desarrollar matemáticamente. Escribió dos libros Sobre el equilibrio de los planos , en los que sienta los fundamentos de la Estática, y otros dos Sobre los cuerpos flotantes en los que crea la ciencia de la Hidrostática; le debemos también el principio que lleva su nombre y la definición de la noción de peso específico.
Al hablar de mecánica no podemos dejar de mencionar a Vitrubio (siglo I a. C) y Herón (siglo I d. C), pero sus objetivos y métodos, volcados a la práctica más que a la teoría, pertenecen más a la tradición de la Tecnología que a la de la Ciencia.
Sobre la posición que ocupaba la Mecánica entre los conocimientos antiguos nos han llegado dos noticias procedentes de Proclo y Herón 2 . Ambas coinciden en considerar la mecánica una parte de la matemática que se ocupa de lo sensible y material y en incluir en ella tareas de carácter práctico. Entre los contenidos propiamente científicos de la mecánica, Proclo incluye el estudio de los equilibrios en general, de los centros de gravedad y todo lo relativo al movimiento de la materia. Como ocupaciones más prácticas menciona la construcción de instrumentos bélicos, de artilugios accionados mediante mecanismos neumáticos, mediante contrapesos o mediante cuerdas y cuerdecitas y la construcción de esferas a imitación de las celestes.
La imagen que nos transmiten es la de que en la antigua Grecia se contemplaban los estudios teóricos correspondientes a estas materias y la práctica de las mismas como una única ocupación y que las tareas del científico, el ingeniero y el inventor no estaban claramente delimitadas. El texto de Herón nos hace ver que, en cualquier caso, quienes se ocupaban de la mecánica no eran trabajadores manuales, puesto que «ni la llamada táctica, ni la arquitectura, ni la música popular o las apariciones de las estrellas, ni la llamada homónimamente mecánica son partes de la matemática».
LA MECÁNICA
A la luz de esta evolución, la Mecánica —que también recibe los títulos de Quaestiones Mechanicae, Mechanica Problemata, Mechanica — es un testimonio del interés del Liceo por los temas relacionados con la Física. Su contenido implica un planteamiento que parece emparentado con la línea de trabajo helenística antes que con las inquietudes de la Academia. En la actualidad ningún autor aboga por admitir la autoría aristotélica, sino que se coincide en suponer que la obra es posterior en una o dos generaciones al propio Aristóteles. La literatura científica antigua no menciona una Mecánica aristotélica, lo que hace pensar que en la Antigüedad aún no circulaba con esa atribución.
La terminología matemática de la Mecánica se encuentra más próxima que la aristotélica a la de Euclides, pero comparte aún ciertos usos con Aristóteles. De ello deduce Heath 3 que la obra debió de escribirse antes de que la terminología euclidiana se impusiera o que, en el caso de que fuera compuesta después de que Euclides diera a la luz sus Elementos, debió de ser redactada por una persona suficientemente próxima a Aristóteles como para seguir influenciado por su expresión. De admitir la hipótesis de que la obra fue redactada, si no por Estratón —como sugería Delambre—, al menos en época próxima a él, podríamos interpretar, con Claggett 4 , que este tratado es una importante evidencia de la investigación física en el periodo de transición entre los trabajos aristotélicos y los del Museo de Alejandría.
Independientemente de las cuestiones de autoría y datación, varios rasgos saltan a la vista: el autor conocía la Física y, en general, los escritos aristotélicos, como lo prueba el hecho de que muchas de las ideas de la Mecánica aparezcan también en las obras auténticas de Aristóteles; seguía la tradición de la ciencia antigua de intentar explicar el porqué de las cosas y se dejaba influenciar por un cierto misticismo que parece más propio de los pitagóricos que del Liceo.
Desde el punto de vista de la forma, en el tratado encontramos una primera parte de carácter introductorio, en la cual, en línea con las investigaciones sobre la phýsis , avanza que procurará explicar la causa de los fenómenos en los que pequeñas fuerzas consiguen mover grandes pesos. En esta especie de prólogo es donde encontramos la definición más antigua de máquina (847a18-19): «Cuando es preciso llevar a cabo algo contra naturaleza, por su dificultad nos deja sin medios y requiere una técnica. Por eso precisamente llamamos ‘máquina’ a la parte de la técnica que nos ayuda en esa falta de medios».
Las máquinas nos ayudan multiplicando la fuerza y obtienen esa capacidad de la excelencia del movimiento circular: «El principio de la causa de todos los fenómenos de este tipo está en el círculo» (847 b 16)… «lo que pasa con la balanza tiene que ver con el círculo, lo de la palanca con la balanza, y casi todos los demás fenómenos sobre movimientos mecánicos, con la palanca. Además, puesto que siendo uno el radio, ninguno de los puntos que hay en él se mueve a la misma velocidad que otro, sino que siempre va más deprisa el más lejano del extremo fijo, se producen muchas cosas admirables en relación con los movimientos del círculo» (848a12 y ss.).
Dentro de la primera parte aclara también en qué consisten las cuestiones mecánicas, dándonos con ello la definición más antigua de esta ciencia: «De ese tipo son las cosas en las que lo menor domina a lo mayor y las que con poco peso mueven grandes cargas y casi todos los problemas que denominamos mecánicos» (847a21). Al clasificar este tipo de conocimiento, lo incluye dentro de las matemáticas y de las especulaciones filosóficas sobre la naturaleza: «y estas cosas ni son exactamente las mismas ni están excesivamente alejadas de los asuntos de la naturaleza, sino que son comunes a las especulaciones matemáticas y a las de la naturaleza. Pues el «cómo» se hace evidente mediante la matemática, el «sobre qué» mediante el estudio de la naturaleza».
En la segunda parte el tratado está compuesto por una serie de preguntas y respuestas, forma literaria a la que se da el nombre de erotapócrisis, cuyo origen debemos situar en esta misma época y que más tarde se extendería ampliamente en el campo de la literatura didáctica 5 . Aquí entra ya en el auténtico objeto de la obra, que no es otro sino el de explicar las causas del funcionamiento —o de las peculiaridades de funcionamiento— de una serie de instrumentos. Son treinta y cinco cuestiones planteadas en general como preguntas «¿Por qué…?» (Día tí…?) acompañadas de respuestas que adoptan la forma de interrogaciones retóricas «¿No será porque…?» (Ḕ hóti…?/ Ḕ dióti…?); las respuestas van seguidas de explicaciones más detalladas en las que, con escasas excepciones, se relaciona el fenómeno «mecánico» descrito con el movimiento circular. En algunas ocasiones, el autor reconoce francamente sus dudas y sugiere dos posibilidades de explicación (cuestiones 12, 34, 35); una sola vez declara abiertamente su ignorancia (32). En cualquier caso, el autor rara vez procede a mediciones o cuantificaciones y sólo de manera puntual aporta respuestas formuladas matemáticamente.
Aunque sus explicaciones no siempre son acertadas, se ocupa de aspectos del funcionamiento de la balanza y la romana (cuestiones 1, 2, 10, 20); la palanca (3); el remo, el timón y la vela (4 a 7); tornos y cabrestantes (13); la cuña (17); la polea (9, 18); tenazas y cascanueces (21, 22); el cigoñal (28).
El autor alcanza una formulación matemática para el funcionamiento de la palanca (cuestión 3, 850a39): «son tres cosas las que hay en relación con la palanca: el punto de apoyo como soporte y centro, y los dos pesos, el motor y el movido; entonces están en proporción inversa el peso movido respecto al que mueve y la longitud respecto a la longitud. Y siempre, cuanto mayor sea la distancia al punto de apoyo, más fácilmente se moverá».
También plantea de modo matemáticamente acertado el llamado «paralelogramo de las velocidades». Este problema figura en las cuestiones 1 (848b10): «Cuando [un punto, un cuerpo] es transportado en determinada proporción, por fuerza lo transportado ha de ser transportado en línea recta, y esa recta es diagonal de la figura que producen las líneas compuestas en esa proporción» y 23 (854b16 y ss.) en donde se refiere a un caso especial del anterior, el de un romboide con lados de longitud muy desigual.
Puntualmente aparecen cuestiones de alcance más general, aunque el tratadista no es consciente de su auténtica importancia: la fricción (8), la proporción entre los tamaños de las ruedas y el movimiento que producen (9, 11, 12, 13), el rozamiento (15), fuerza, movimiento e inercia —aunque ni conoce esos conceptos ni les da nombre— (19, 31, 32, 33, 34).
Otras veces las preguntas resultan sorprendentes; así, en 25, una cuestión banal y carente de relación con la mecánica «¿Por qué hacen los lechos con un lado doble que el otro, un lado de seis pies y un poco más y el otro de tres? ¿Y por qué no tensan las cuerdas según las diagonales?» es respondida en términos geométricos mediante comparación de ángulos y polígonos. También sorprende, en este caso por su atrevimiento, la cuestión 35: «¿Por qué los objetos movidos en aguas con remolinos son llevados al final todos al centro?».
VALORACIONES DE LA OBRA
Son evidentes las diferencias que separan las reflexiones físicas de la Antigüedad de las de nuestro tiempo tanto en planteamiento como en objetivo y método. Eso explica, al menos en parte, que las valoraciones emitidas por los estudiosos más próximos a nosotros hayan pecado de simplistas en alguna ocasión. Algo de eso ocurre con Heiberg que se refiere a esta obra como «una variada colección de problemas de interés sumamente desigual» 6 .
Para Taton, el autor sabe plantear hábilmente problemas muy precisos y consigue asentar principios fundamentales, como el de la palanca o el paralelogramo de velocidades. Por contra —sigue el juicio de este autor— las soluciones que aporta no siempre son afortunadas y el autor mezcla demasiado frecuentemente consideraciones metafísicas con sus razonamientos.
Heath ha sido uno de los mejores comentaristas del tratado en los últimos tiempos; sus comentarios, amplios, reflexivos y bien documentados han pasado más de una vez a las notas que hemos añadido a nuestra traducción, y allí encontrará el lector las referencias correspondientes. Las opiniones expresadas por Heath han influido notablemente en los escritos posteriores sobre la Mecánica, y no es raro encontrar reflejos de sus comentarios en las explicaciones de otros autores.
En la Antigüedad la obra debió de ser objeto de lectura y estudio, como lo demuestran ciertos pasajes de Vitrubio y Herón. El texto, olvidado en la Edad Media tanto en el mundo árabe como en el latino, fue recuperado por el Renacimiento, período en el que despertó un interés singularísimo, para caer de nuevo en el olvido tras la aparición de la mecánica de Galileo. Esta es la tesis que han demostrado Drake y Rose 7 , quienes han recogido y comentado datos que ponen de relieve la gran influencia ejercida por la Mecánica a lo largo del siglo XVI .
A lo largo de ese siglo aparecieron media docena de traducciones a distintas lenguas (latín, italiano, alemán, español); fue objeto de cursos en París en 1565 y en Padua en 1570, 1581 y 1598 (este último a cargo de Galileo, quien, además, escribió un comentario, hoy perdido, sobre este texto); aparece repetidamente citada y comentada por los tratadistas de teoría de máquinas y resultó ser a los ojos de los pensadores renacentistas un texto sugerente que inspiró parte de las discusiones contenidas en los tratados y diálogos sobre filosofía natural. A principios de siglo fueron sobre todo humanistas y filósofos quienes se interesaron por el texto, mientras que al final del mismo, como consecuencia natural de la multiplicación de traducciones y comentarios, las cuestiones planteadas en la Mecánica fueron atrayendo más bien a ingenieros y matemáticos, que discutieron esos mismos problemas bajo formas matemáticas más sofisticadas.
Continuando esa línea de investigación, F. De Gandt, en un artículo no menos ameno que interesante, ha recogido y comentado textos procedentes de las obras de Tartaglia, Benedetti, Guido Ubaldo y Galileo que ilustran los intereses específicos de estos hombres de ciencia en relación con la obra pseudo-aristotélica. Además del comentario perdido al que hacíamos referencia más arriba, Galileo la menciona repetidamente en sus Discursos y manifiesta que le sirvió de inspiración: en ella encontró la idea de la compensación de la fuerza por la velocidad, lo que le sugirió la noción de «momento» que le serviría para unificar los efectos mecánicos, los movimientos de fluidos, la caida de los cuerpos y la resistencia de materiales. La superación de los postulados aristotélicos tuvo como consecuencia el desinterés por este tratado.
EDICIONES Y TRADUCCIONES
El texto griego de la Mecánica, fue editado por primera vez por Aldo Manuzio (Venecia, 1497) entre las obras de Aristóteles. En el siglo XVI fue de nuevo editado junto con una versión latina por Monantheuil (o Monontolio, París, 1599); otras traducciones latinas fueron la de Fausto (1517) y la de Tomeo (1525). Las primeras versiones en lenguas modernas fueron la italiana de Guarino (1573) y una versión española que permaneció inédita y a la que nos referiremos más adelante. En el siglo XVII apareció la traducción alemana de Moegling (1629). Los filólogos alemanes del siglo XIX produjeron tres nuevas ediciones, todas ellas enriquecedoras para la comprensión cabal del texto —no siempre fácil— de la Mecánica. Fueron los trabajos de Cappelle (Amsterdam, 1812), Bekker (Berlín, 1831) y Apelt (Leipzig, 1888). Hett, en la edición bilingüe de la colección Loeb reproduce el texto de Apelt, que es el que hemos seguido. La edición más reciente ha sido la preparada por M. E. Bottecchia (Padua, 1982) 8 .
En cuanto a traducciones, son de calidad las inglesas de Hett (Loeb) y Forster (en la traducción al inglés dirigida por Ross). No existe de momento traducción al francés de esta obra.
En español, la primera traducción fue la realizada por Diego Hurtado de Mendoza 9 . Embajador de Carlos V en Venecia, en las sesiones preparatorias del Concilio de Trento, en Roma ante la Santa Sede y en Siena, aprovechó su estancia en Venecia para hacerse con una excelente colección de manuscritos latinos y griegos, y durante las sesiones preparatorias del Consejo de Trento (invierno de 1544-45) se dedicó a llevar a cabo la traducción de este tratado. El trabajo quedó inédito en la biblioteca del traductor, que éste legó a Felipe II y que pasó a constituir la base principal del fondo griego escurialense. Allí se conservan dos copias completas —una de ellas con anotaciones de la mano del propio Mendoza— y una parcial de este texto, que no ha sido impreso sino en 1898 10 .
Según afirmación del propio Mendoza, llevó a cabo su traducción basándose en el texto griego (porque vea quan propria y holgadamente se puede traduzir del griego en nuestra lengua sin passar por la latina), probablemente sobre la edición aldina (mi principal proposito a sido ocupar el tiempo que me sobraua de negoçios, en ver y reconoçer las obras de Aristotiles…, y llegando a las preguntas mechanicas que estan a la fin del libro…) y con la finalidad de que se conozca la utilidad que sale de las sciencias mathematicas, puestas en obra para estas cosas que cada dia nos van entre las manos. La traducción de Mendoza merece sin duda mayor atención que la que ahora le dedicamos, y es de esperar que pronto la obtenga.