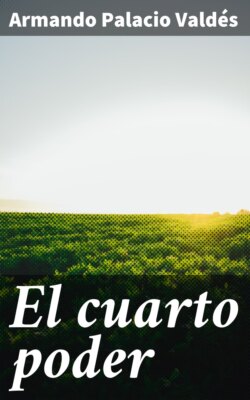Читать книгу El cuarto poder - Armando Palacio Valdés - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеÍndice
del feliz arribo de la «bella-paula»
El pelotón de espectadores corrió por las calles en dirección al muelle. Delante, rodeado de seis u ocho marineros, de su hijo Pablo y algunos amigos, iba don Rosendo, silencioso, preocupado, escuchando los comentarios de sus acompañantes, que los pronunciaban con la voz entrecortada por la fatiga.
—Tiene suerte don Domingo; llega con más de media marea—dijo un marinero aludiendo al capitán de la Bella-Paula.
—¿Qué sabes tú si llega ahora? Bien puede estar fondeado desde la tarde—respondió otro.
—¿Dónde?
—¿Dónde ha de ser, mamón? en la concha—replicó el otro enfureciéndose.
—Si hubiera estado se vería, tío Miguel.
—¿Cómo lo habías de ver, papanatas?... ¿Has estado por si acaso en la peña Corvera?
—La bandera de la Bella-Paula se ve por encima de la peña, tío Miguel.
—¡Qué bandera ni qué mal rayo que te parta!
—¿Qué carga trae, don Rosendo?—preguntóle al armador uno de los que le acompañaban.
—Cuatro mil quintales.
—¿Escocia?
—No; todo Noruega.
—¿Viene a bordo el señorito de las Cuevas?
Don Rosendo no contestó. Al cabo de un momento de marcha cada vez más precipitada, se volvió diciendo:
—A ver; es necesario avisar a don Melchor que está entrando la Bella-Paula.
—Yo iré—respondió un marinero destacándose del pelotón y marchando a internarse otra vez en el pueblo.
Llegaron al muelle. La noche estaba fría, sin estrellas: el viento acostado: la mar en calma. Dejaron el antiguo y diminuto muelle y se dirigieron a la punta del Peón recién construída que avanzaba bastante más por el mar. Brillaba en la obscuridad tal cual farolillo de los barcos anclados. Apenas se advertía la espesa red de su jarcia. Los cascos aparecían como una masa negra informe.
Los recién llegados no vieron un grupo mucho mayor de gente que se apiñaba en la punta misma del malecón hasta que dieron sobre él. Todos guardaban silencio con los ojos puestos en el mar, esforzándose por advertir entre las tinieblas las maniobras del buque. Las olas, que rompían blandamente contra las peñas más próximas, blanqueaban de vez en cuando en la obscuridad.
—¿Dónde está?—preguntaron varios de los espectadores del teatro sacándose los ojos por ver algo.
—Allí.
—¿Dónde?
—¿No ve usted aquí, hacia la izquierda, una lucecita verde?... Siga usted mi mano.
—¡Ah, sí, ya la veo!
Don Rosendo subió al segundo cuerpo del paredón, y encontró allí ya a don Melchor de las Cuevas. Era éste un caballero alto, muy alto, enjuto, afeitado a la usanza de los marinos, esto es, dejando la barba por el cuello como una venda. Tenía más razón para ello que la mayoría de los vecinos de Sarrió que se afeitaban de este modo, pues pertenecía al honroso cuerpo de la Armada, si bien en calidad de retirado. Pero en los puertos de mar, particularmente cuando la población es pequeña, como la en que nos hallamos, el elemento marítimo predomina y se infiltra de tal modo, que todos los habitantes, sin poderlo remediar, sin darse cuenta de ello, adoptan ciertos usos, palabras y formas de vestir de los marinos.
Habría sido apuesto y galán el señor de las Cuevas en sus tiempos juveniles; porque hoy, a los setenta y cuatro años, es un hombre brioso, erguido, de vivos y penetrantes ojos, nariz aguileña, noble y descubierta frente. Toda su figura anuncia energía y decisión.
Estaba en pie sobre uno de los asientos adheridos al pretil del paredón, con unos enormes anteojos de mar dirigidos hacia la lucecita verde que brillaba con intermitencias allá a lo lejos. Era con mucho la figura más elevada que salía del grupo de espectadores.
—¡Don Melchor, usted aquí ya!... Acabo de enviarle un recado a su casa.
—Hace una hora que he venido—repuso el señor de las Cuevas, separando los anteojos de la cara.—He visto la barca desde el mirador poco después de puesto el sol.
—Debía suponerlo. ¿Cómo se le había a usted de escapar nada que pase por ahí afuera?
—Tengo mejor vista que cuando era un mozo de veinte años—dijo don Melchor con firme entonación y en voz alta para que lo oyesen.
—Lo creo, lo creo, don Melchor.
—A quince millas veo virar una lancha bonitera.
—Lo creo, lo creo.
—Y si me apuran un poco—profirió en voz más alta aún,—les cuento las portas a las fragatas que cruzan para el Ferrol.
—Arríe, arríe un poco, don Melchor—dijo una voz.
Hubo en la obscuridad carcajadas reprimidas, porque el señor de las Cuevas inspiraba respeto profundo a toda la marinería.
El viejo marino volvió airado la cabeza hacia el sitio donde había salido la cuchufleta. Esforzóse en penetrar las tinieblas en silencio algunos instantes, y al cabo dijo con voz ronca:
—Si supiese quién eres, pronto te arriaba yo en banda a la mar.
Nadie osó decir una palabra, ni hubo el más leve conato de risa. En Sarrió se sabía que el señor de las Cuevas era muy capaz de hacerlo como lo decía. Había servido en la marina de guerra más de cuarenta años, gozando siempre opinión de oficial bravo y pundonoroso, pero al mismo tiempo de una severidad que rayaba en barbarie. Cuando ya ningún comandante de buque se acordaba de nuestras antiguas ordenanzas marítimas, don Melchor se empeñaba en ponerlas en práctica y en todo su rigor. Contábase con terror en el pueblo, que había ahogado a un marinero por pasarlo tres veces debajo de la quilla, según prescribía la ordenanza para ciertas faltas; y a más de ciento había derrengado a palos o les había levantado el pellejo con el chicote. Además no había en Sarrió piloto o marinero que se las pudiese haber con él en lo referente a la mar, lo mismo en el conocimiento del tiempo, que en las maniobras de los barcos; en todos los secretos de la navegación.
La lucecita verde se iba acercando con lentitud. Percibíase ya el bulto de la Bella-Paula a simple vista, y además otros dos o tres puntitos negros cerca de ella, que cambiaban a menudo de sitio. Eran la lancha del práctico y los botes auxiliares para tirar del barco cuando fuese necesario. Como el viento no soplaba apenas, la corbeta mantenía izadas todas las velas. Sin embargo, ya estaba demasiado cerca del paredón para que esto no constituyese un peligro. Al menos don Melchor así lo entendió, porque comenzó a jurar por lo bajo y a mostrarse inquieto. No pudiendo resistir más, a sabiendas de que no le habían de oir, gritó:
—Aferra las gavias, Domingo. ¿Qué aguardas?
Apenas había acabado de pronunciar estas palabras, cuando se vieron sobre las cofas los bultos casi imperceptibles de los marineros.
—¡Acabáramos!—exclamó don Melchor.
—¡Sí, que Domingo se chupa el dedo!—dijo por lo bajo el marinero a quien el señor de las Cuevas había amenazado.
El casco de la corbeta, pintado de negro con una banda blanca en la obra muerta, se destacó al fin con pureza del fondo obscuro. Los ojos de los espectadores, habituados ya a las tinieblas, veían perfectamente todo lo que pasaba a bordo. Sobre el puente había dos bultos, el del capitán y el del práctico. En la proa uno, el del piloto.
—¿Y la escandalosa?—gritó de nuevo don Melchor.
La escandalosa de mesana, como si obedeciese a su voz, cayó. La barca siguió acercándose cada vez con más pausa. El viento no conseguía henchir las velas bajas: la cangreja pendía del palo lacia y desmayada como un vestido de baile usado. Pronto quedaron aferradas aquéllas y arriada ésta, y el barco comenzó a caminar con sosiego desesperante remolcado por los dos botes. Las figuras de los remadores se levantaron acompasadamente sobre los bancos. Y la voz de los patrones gritando:—¡Hala avante! ¡hala duro!—rompió con brío el silencio de la noche.
Pero los tirones eran tan débiles con relación a la masa, que el buque apenas se movía. Cuando al cabo de un cuarto de hora consiguió acercarse unas treinta brazas de la punta del Peón, largó un cabo, que uno de los botes trajo al malecón para ayudar a virar a la corbeta.
—¡Capitán, capitán!—gritó uno con voz estentórea desde el grupo.
—¿Qué hay?—contestaron del buque.
—¿Viene a bordo el señorito de las Cuevas?
—Sí.
—Pues ojo con el señorito de las Cuevas... Los demás que se ahoguen.
La broma produjo gran algazara en la muchedumbre. Volvió a reinar el silencio. La corbeta comenzaba a virar, apoyada en el cabo de tierra, que rechinaba con la tensión. La gente del muelle se puso a hablar con la de a bordo. Pero ésta se mostraba silenciosa, taciturna, atendiendo a las maniobras más que a las preguntas que les dirigían. Entonces el temperamento burlón de la marinería en aquella comarca se ostentó de nuevo. Los de tierra comenzaron a dar vaya a los de a bordo, sobre todo a un cierto sujeto que parecía un montón de pelos, a quien apodaban Tanganada, el cual se movía de un lado a otro, con la gracia de un oso, manejando los cables, y lanzando gruñidos de desprecio a la muchedumbre.
—Oyes, Tanganada; ya tendrás ganas de comer una cazuela de bacalao, ¿verdad?
—Alégrate, Tanganada; hay sidra en el lagar de Llandones.
—¿Hacía calor en Noruega?
—¡Allí te quisiera ver yo, ladrón!—gruñó Tanganada, mientras aferraba una vela.
Los marineros saludaron la frase con grandes carcajadas.
—¡Larga tierra!—gritó el práctico desde el puente.
—¡Hala a bordo!—contestó el marinero que tenía el socaire soltando el chicote. El cable cayó al mar, y comenzó a subir velozmente por el costado del buque.
Este se encontraba al abrigo del malecón, pero no había marea bastante para atracar al antiguo muelle. El capitán dió una voz al piloto.
—¡Fondo!
El piloto dijo a los marineros que tenía a su lado:
—¡Arría!
El ancla cayó al mar con un ruido estridente de cadenas. La barca se dispuso a virar sobre ella.
—¿Vas a amarrarte a tierra, Domingo?—preguntó don Melchor.
—Sí, señor—respondió el capitán.
—No hay necesidad; amárrate en dos. Dentro de una hora podrás enmendarte.
—Tanto me cuesta uno como otro—dijo en voz baja el capitán alzando los hombros, y luego en voz alta añadió:
—¡Echa la de uso!
Otra ancla cayó al mar con el mismo ruido.
—¿Cómo le va a usted, tío?—dijo una voz dulce y varonil desde a bordo.
—Hola, Gonzalito. ¿Llegas bueno, hijo mío?
—Perfectamente; voy allá ahora mismo.
Y se bajó con gran agilidad por un cable al bote.
—Vamos a esperarle—dijo don Rosendo poniéndose a andar.
Pero la mano del señor de las Cuevas le sujetó como unas tenazas por el brazo.
—¿Dónde va usted, hombre de Dios?
—¿Qué es eso?—preguntó el armador asustado.—¡Ah, es cierto! ¡No me acordaba de que estábamos en el segundo paredón!... La obscuridad... Tanto tiempo aquí... El mareo de estar con la vista fija... en el barco... ¡Dios mío! ¿Qué hubiera sido de mí si usted no me sujeta?
—Pues nada, se hubiera usted deshecho los sesos contra las losas de abajo.
—¡Virgen Santísima!—exclamó don Rosendo poniéndose horriblemente pálido. La frente se le cubrió de un sudor frío, y las piernas le flaquearon.
—No tenga usted miedo por lo que ya pasó, amigo. Bajemos a recibir a Gonzalito.
Bajaron en efecto al muelle, donde acababa de saltar un joven alto, rubio, de gallardo aspecto, vestido con un largo gabán que casi le llegaba a los pies.
—¡Tío!
—¡Gonzalo!
Se fueron acercando, hasta que quedaron abrazados los dos gigantes. También don Rosendo saludó con efusión al joven; pero estaba tan preocupado con el peligro que había corrido su existencia, que al instante volvió a ponerse sombrío y melancólico. Apenas pudo contestar a las preguntas que el contramaestre le hizo, pidiéndole instrucciones por encargo del capitán.
Pusiéronse en marcha luego hacia la casa de don Melchor, situada en lo más alto de la villa, señoreando una extensión inmensa de mar. Durante el camino, Gonzalo dejó que su tío fuese delante, y un poco acortado hizo algunas preguntas a don Rosendo acerca de su familia.
—¿Cómo está doña Paula? ¿Le ha desaparecido la rija del ojo? ¿Y Pablo? ¿Continúa con la misma afición a los caballos? ¿Y Venturita? Estará hecha una mujer ya, ¿verdad?... (Pausa.) ¿Cecilia está buena?—terminó preguntando rápidamente.
A todas sus preguntas respondió el señor de Belinchón con monosílabos.
—¿Sabes, Gonzalo—dijo parándose de pronto,—que por un poco me mato ahora mismo?
—¡Cómo!
Le contó con prolijidad el percance del muelle. Terminado el relato, cayó en una profunda consternación.
—¿Supongo que la familia ya estará en la cama?—preguntó Gonzalo después que hubo deplorado bastante (al menos en su concepto) el peligro del comerciante.
—No; están en el teatro... No sabe uno dónde la tiene; ¿verdad, querido?
—¡Hola! ¿Hay compañía?
—Sí, desde hace unos días. ¿Crees que me hubiera matado, Gonzalo?
—Phs... tal vez se hubiera usted roto una pierna, o las dos... o una costilla.
—¡Menos malo!—exclamó el señor de Belinchón dejando escapar un suspiro.
En esto se habían internado ya bastante en la población, y al llegar a cierta calle, don Rosendo se despidió del tío y del sobrino. Dióle éste la mano con visible tristeza.
—Voy al teatro a buscar a la familia. Hasta mañana; que descanses, Gonzalo.
—Hasta mañana... Recuerdos.
El señor de las Cuevas y su sobrino se emparejaron caminando lentamente la vuelta de la casa del primero. Cayó entonces sobre el viajero un chaparrón de preguntas, no relativas a su estancia en Inglaterra, sino todas ellas referentes al viaje por mar. «¿Qué tal el viento? de bolina siempre, ¿verdad?... ¿No se os cayó alguna vez? El barco no cabecearía mucho; viene bien cargado... ¿Y las corrientes? No marearíais siempre con toda la tela, ¿eh? ¿A que habéis arrizado a la salida de Liverpool? ¡Conozco, conozco el paño!
Respondía Gonzalo con distracción a las preguntas, que, por otra parte, entendía a duras penas. Iba cabizbajo y melancólico. Observándolo al fin su tío, se paró en firme y dijo:
—¿Qué tienes, Gonzalito? Parece que estás triste.
—¿Yo? ¡Ca! No, señor.
—Juraría que sí.
Siguieron otro rato en silencio, y don Melchor, dándose una palmada en la frente, exclamó:
—¡Ya sé lo que tienes!
—¿Qué?
—Mal de la tierra. A mí me ha pasado siempre lo mismo. Cuando saltaba en tierra después de algún viaje ¡me entraba una desazón, una tristeza, un deseo tan grande de volverme a bordo! Duraba dos o tres días hasta que me iba acostumbrando. El caso es que tenía afán de llegar al puerto; pero, una vez en él, echaba de menos la vida de a bordo. No sé lo que tiene el mar que atrae, ¿verdad?... ¡Aquel aire tan puro!... ¡Aquel movimiento!... ¡Aquella libertad!... A que sientes ganas de volverte al barco, ¿eh?—terminó diciendo con una sonrisa maliciosa que acreditaba su extremada perspicacia.
—Malditas... De lo que tengo gana, tío, voy a decírselo en confianza... es de ver a mi novia.
Don Melchor quedó asombrado.
—¿De veras?
—Lo que usted oye.
Reflexionó un momento el señor de las Cuevas, y al cabo dijo:
—Bien; si quieres puedes ir al teatro a saludarla... Mientras tanto, yo voy a ver cómo se enmienda Domingo.
—¿De qué se ha de enmendar? Es una persona excelente—repuso el joven sonriendo.
El tío, sin comprender la ironía, le miró con desprecio.
—Vaya, veo que vienes tan ignorante como has ido... Te aguardo para cenar.
—No me aguarde usted, tío—contestó Gonzalo, que ya estaba lejos.—Quizá no cene.
Y sin tomar carrera, pero con extraña velocidad, gracias a sus descomunales piernas, salvó las calles, alumbradas por algunos raros faroles de aceite, en dirección al teatro. Cualquiera que le tropezase en aquella hora le diputaría por un inglesote de los muchos que llegan a Sarrió mandando barcos unas veces, otras a reconocer cotos mineros o a montar alguna industria. Su estatura colosal, su corpulencia, no son los signos característicos de la raza española, siquiera nos hallemos en una de las provincias del Norte. Luego, aquel gabán tan largo, las botas de tres suelas, el sombrero de forma exótica, denunciaban claramente al extranjero. Pues mirándole al rostro acababa de completarse la ilusión, porque era blanco y terso y adornado con larga barba rubia, los ojos azules, o más propiamente garzos, al igual de los que se ven casi sin excepción en las razas septentrionales. Aprovechemos los cortos momentos que nos quedan antes que llegue al teatro para proporcionar al lector algunos datos biográficos acerca de este mancebo.
La familia de las Cuevas a la cual pertenece, venía siendo de gigantes y marinos, desde tiempo inmemorial. Marino había sido su padre, marino su abuelo, marinos sus tíos, y marinos también los hijos de éstos. Gonzalo quedó huérfano de padre y madre cuando no contaba ocho años de edad, dueño de una fortuna no despreciable, administrada por su tío y tutor don Melchor, en cuyo poder y guarda le dejó el padre al morir. Bien quisiera el viejo marino que su pupilo continuase la no interrumpida tradición del linaje de las Cuevas en cuanto a la carrera. Para despertarle la afición o inclinarle a la marina, le compró una preciosa balandra donde ambos se paseaban por las tardes o salían de pesca.
Pero todos los propósitos del buen caballero se estrellaron contra las aficiones terrestres de su sobrino. De la mar no le gustaban a éste más que los peces; pero aderezados ya y humeando en medio de la mesa. Todavía transigía, no obstante, con la caldereta merendada allá en algún recodo de la costa, sentado sobre una peña donde manase agua fresca potable. A los catorce años era Gonzalo un muchacho espigado y robusto, que estudiaba en el colegio privado de Sarrió la segunda enseñanza y se examinaba todos los años en la capital, obteniendo ordinariamente la calificación de bueno y una que otra vez, muy rara, la de notablemente aprovechado. Bien quisto de sus compañeros por su condición noble y franca, y respetado también por virtud de sus puños formidables. Los caballeros de la villa le agasajaban a causa de su posición y la familia a que pertenecía; los marineros y demás gente del pueblo le amaban por su carácter llano y comunicativo.
Después de graduado bachiller en Artes, permaneció en Sarrió tres años todavía sin hacer nada. Levantábase tarde, se iba al casino y allí pasaba la mayor parte del día jugando al billar, en el cual llegó a ser extremado. A pesar de ser el niño mimado de la población, visitaba pocas casas. Prefería la vida estúpida y depravada del café, a la cual se había habituado. No obstante, como no era cerrado de inteligencia y su exuberante naturaleza rebosaba de actividad y de fuerza, las empleaba una que otra vez en el estudio de algunos ramos de la ciencia. Aficionóse a la mineralogía, y muchas tardes, abandonando el casino y el billar, se iba por los contornos de la villa en busca de piedras minerales y ejemplares de fósiles, llegando a reunir una rica colección. A ratos le dió también por ejercitarse en el microscopio: hizo traer uno costoso de Alemania y comenzó a examinar diatomeas y a prepararlas admirablemente sobre unos cristalitos que él mismo cortaba. Por último, habiendo caído en sus manos un libro sobre la fabricación de la cerveza, entregóse con ahinco a su estudio, pidió a Inglaterra otros varios y comenzó a imaginar que acaso en Sarrió se obtendría un resultado feliz y pingües beneficios con esta industria desconocida. Se le ocurrió montar una fábrica. Pero habiendo comunicado el proyecto con su tío, este varón esforzado creyó oportuno lanzar una serie de gritos inarticulados, fuera todos ellos del diapasón normal, terminados los cuales se le oyó exclamar:
—¡Cómo! ¡Un Cuevas metido a cervecero! ¡El hijo de un capitán de navío, el nieto de un contralmirante de la Armada! Tú estás desarbolado, Gonzalo. Bien dice el refrán que la ociosidad es madre de todos los vicios. Si hubieses ingresado en la Escuela de Marina como yo te aconsejaba, a estas horas serías ya guardia marina de primera, y estarías corriendo el mundo sin pensar en tales payasadas.
Gonzalo se calló, pero no dejó de seguir leyendo sus métodos de fabricación. Comprendiendo que sin visitar por sí mismo las fábricas principales y sin estudiar con seriedad el asunto no alcanzaría resultado alguno, se resolvió a seguir la carrera de ingeniero industrial en Inglaterra. Cuando se arrojó a decírselo a su tío, no le sonó mal al marino el nombre de ingeniero; pero el calificativo de industrial volvió a despertar en su espíritu la misma tempestad de odios y rencores que le había producido la cerveza.
—¡Industrial, industrial! Hoy cualquier limpiabotas se llama industrial. Hazte buenamente ingeniero de caminos, canales y puertos, o de minas.
Por este tiempo conoció, o para hablar con más propiedad, trató, pues en Sarrió todos se conocían, a su novia actual, la señorita de Belinchón. Un día su tío le envió a casa del rico comerciante con encargo de preguntarle si podría darle una letra sobre Manila. Don Rosendo no se hallaba en su escritorio, que estaba en la planta baja de la casa, y como el negocio era urgente, Gonzalo se decidió a subir. La doncella que le abrió estaba con prisa.
—Pase usted, don Gonzalo; la señorita Cecilia le dirá dónde está el señor.
Penetró en un cuarto desarreglado, con montones de ropa por el suelo y una mesa en el centro, donde la hija primera de los señores de Belinchón estaba aplanchando una camisa en traje no adecuado a su categoría. Un vestidillo raído y un pañuelo atado a la cintura como las artesanas; en los pies unas zapatillas bastante usadas. No se ruborizó porque el joven la encontrase en aquel arreo ni en tan baja ocupación, ni exclamó como otras muchas harían en su caso:
—¡Jesús, de qué forma me encuentra usted!—llevando las manos al pelo o a la garganta.
Nada de eso. Suspendió un momento su tarea, sonrió con dulzura y aguardó a que el joven hablase.
—Buenas tardes—dijo, poniéndose colorado.
—Buenas tardes, Gonzalo—respondió ella.
—¿Podría ver a su papá?
—No sé si está en casa. Voy a ver—repuso la joven, dejando la plancha sobre la mesa y pasando por delante de él.
Cuando ya se había alejado un poco, se volvió para preguntarle:
—¿Su tío está bueno?
—Sí, señora, sí... Digo, no... hace algunos días que no se levanta de la cama... Tiene un catarro fuerte.
—¿No será cosa de cuidado?
—Creo que no, señora.
La joven continuó su camino sonriendo. Le hacía gracia que Gonzalo la llamase señora no habiendo cumplido los diez y seis años y contando él más de veinte. Ambos, sin haberse hablado «de grandes», se conocían como si fuesen hermanos. Se encontraban todos los días en la calle, en el paseo, en el teatro, en la iglesia. «De pequeños» recordaba Cecilia que cierta tarde en la romería de Elorrio bailando la giraldilla con otras chicas de su edad, se llegaron unos granujas a estorbarlas, tirándolas del pelo desde fuera, empujándolas con fuerza y metiéndose en el corro gritando para hacerlas perder el compás. Gonzalo, que era un grandullón de trece años, viendo aquella fea tosquedad, acudió en su auxilio, y puntapié va, trompada viene, soplamocos a uno y puñada a otro, en un instante puso en dispersión a los tres o cuatro descorteses mozuelos. Los ojos de las diminutas bailarinas le contemplaron con admiración. En aquellos corazones femeninos de cinco a diez años quedó grabado para no borrarse jamás un sentimiento de gratitud hacia el heroico mancebo. Otra vez, años adelante, un día de San Juan, Gonzalo cedió a ella y su familia la balandra para pasearse por el mar, pues los botes y lanchas escaseaban en tal ocasión. Mas ninguna de estas circunstancias engendró el trato entre ellos. Si los encontraba muy de frente, Gonzalo solía llevarse la mano al sombrero; si no, pasaba de largo como si no los viese, a pesar del conocimiento, ya que no amistad íntima, que su tío mantenía con el señor Belinchón. La vida exclusiva de café, el ningún trato con las mujeres, habían hecho de Gonzalo un joven apocado y vergonzoso.