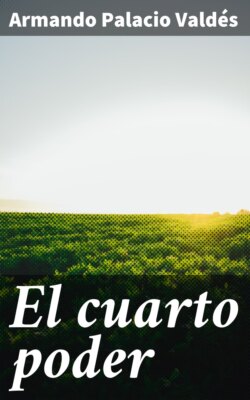Читать книгу El cuarto poder - Armando Palacio Valdés - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеÍndice
en el que la pareja enamorada comienza a pensar en el nido
Salían ya del teatro los que habían quedado. Gonzalo tropezó con la ola de gente que vomitaba la puerta, y así como fué reconocido, se apresuraron a rodearle y saludarle sus antiguos amigos. El primero que le echó los brazos al cuello fué don Mateo, después vino don Pedro Miranda y su hijo Periquito, en seguida el alcalde don Roque, después don Victoriano y su esposa doña Rosario y sus tres hijas. En un instante se formó círculo en torno del joven, quien se apresuraba a contestar con efusión a los plácemes, abrazos y apretones de manos que de todos sitios le venían. Los marineros, las mujeres del pueblo tomaban parte en aquellas manifestaciones de cariño lo mismo que los señores. No se oían más que exclamaciones de admiración y alegría.
—Cuánto has engordado, Gonzalito.—¡Vaya un real mozo!—¿Por qué no creces como él, Periquito?—Don Gonzalo, les come usted las sopas en la cabeza a todos los mozos de Sarrió.—Crecer no ha crecido, lo que ha hecho es doblar de cuerpo.—Ven acá, granadero, dame un abrazo apretado.
Un patrón de barco afirmó que se parecía como una gota de agua a otra al Príncipe de Gales. Acaso Gonzalo fuese un poco más alto.
El robusto corpachón de éste, alzábase sobre el grupo. Daba la mano por encima de las cabezas a los amigos que no podían llegarse a él, y su noble y bondadosa fisonomía sonreía a todos.
Don Mateo, alzándose sobre la punta de los pies y tirándole del brazo para que se doblase, pudo decirle al oído:
—¡Qué función te has perdido, Gonzalo! Lástima que no hayas llegado por la tarde. La tiple cantó como un ángel... ¡Y el baile!... El baile te digo, chico, que ni en Bilbao ni en la Coruña lo sacan mejor... Pero no te disgustes, que yo haré que se repita antes que se vaya la compañía... o poco he de poder.
Pero Gonzalo no atendía. Con los ojos clavados en la puerta, esperaba inquieto y afanoso la salida de la familia de Belinchón, que como principal y de las más encopetadas, se retrasaba siempre para no confundirse con la plebe. Por fin a la luz del farol que ardía sobre el marco de la puerta, divisó la fisonomía de doña Paula y en seguida la de Cecilia. Abalanzóse trémulo a saludarlas. La hija se puso colorada como un pavo (es natural), y la madre también (esto es menos natural). ¿Qué le tocaba hacer a él? Ruborizarse igualmente; y esto fué lo que llevó a cabo de un modo perfecto. A los tres les temblaba la voz, y después de preguntarse por la salud, no supieron qué decirse. Las miradas cargadas, de curiosidad de la gente contribuían a embarazarlos. Felizmente llegó Pablito con Ventura, que se habían rezagado, y nuestro joven saludó al primero afectuosamente y dirigió a la segunda una ceremoniosa cabezada.
Pablo sonrió.
—Qué, ¿no la conoces? Es mi hermana Ventura.
—¡Oh! ¿Cómo había de conocerla? Es una mujer... ¿Cómo está usted, Ventura?
La niña le alargó la mano mirándole con expresión maliciosa y burlona que acabó de desconcertarle.
Pusiéronse en marcha hacia casa. Venturita echó a correr delante arrastrando a su hermano. Detrás marchaban doña Paula, Cecilia y Gonzalo. Cerraba la marcha don Rosendo con su buen amigo don Pedro Miranda. Las calles estaban obscuras. Sólo ardían a aquellas horas los faroles de esquina. La distancia entre los tres grupos se fué haciendo cada vez mayor.
Gonzalo comenzó a hacer esfuerzos desesperados por sostener la conversación con su futura, esposa y suegra; pero aquélla no despegaba los labios, dominada, sin duda, por la vergüenza, y doña Paula andaba muy lejos de ser una madame Stael. Como tampoco él había colaborado en el Diccionario de la Conversación, el resultado era que ésta no prosperaba. Por cartas había llegado a tener confianza. Doña Paula ponía a menudo postdatas en las de Cecilia. Gonzalo replicaba con alguna cuchufleta, mandaba estampitas, caricaturas para Ventura, y se portaba en todo como un miembro de la familia. Pero ahora los tres experimentaban malestar embarazoso. Nuestro joven en su vida había hablado con la señora de Belinchón, y con Cecilia sólo había cruzado las palabras que hemos dicho. Luego, allá delante, Venturita reía a carcajadas con su hermano, y los novios presumían fundadamente que estaban ellos sobre el tapete. No obstante, cuando ya se acercaban, a casa, la plática fué tomando calor y había algunos síntomas para creer que muy pronto iba a reinar la confianza.
Formóse un grupo a la puerta de la morada de los señores de Belinchón, que estaba situada en la Rúa Nueva, la calle más principal de Sarrió, y era grande y suntuosa para lo que allí se estilaba. Como Gonzalo no había cenado aún, don Rosendo le invitó a subir a hacerlo con ellos tan de veras, y con palabras tan apremiantes, que el joven, que no deseaba otra cosa, concluyó por aceptar. Despidiéronse el señor Miranda y su hijo Periquito, y la familia Belinchón, con el nuevo individuo que iba a formar parte de ella, subió a la casa. En el recibimiento, las señoras se despojaron de los abrigos y las toquillas. La luz volvió a turbarlos. Gonzalo pudo ver bien entonces a su novia, y observó que no había ganado nada en los años de ausencia. Estaba más alta, pero más delgada también. Los amores no ponen gordas a las niñas. La nariz, con esto, se le había pronunciado todavía más. Sólo aquellos ojos hermosos, suaves, inteligentes, persistían en brillar como dos estrellas. La transformación de Venturita, aquella niña que veía cruzar para el colegio, colgada del brazo de la doncella dando saltitos para no perder el paso, le llamó poderosamente la atención. Era una mujer, una verdadera mujer, no tanto por la estatura, como por la redondez y amplitud de las formas, como por la firmeza singular de su mirada y cierto brillo malicioso que la acompañaba. Examináronse ambos como dos extraños de una rápida ojeada. Gonzalo le dijo por lo bajo a doña Paula:
—¡Qué cambio el de Venturita! Es una joven preciosa.
Por bajo que lo dijo la niña lo oyó. Se puso seria con afectación, hizo un leve mohín de desdén con los labios, y se fué derecha al comedor, ocultando el cosquilleo placentero que aquel requiebro tan espontáneo la había causado.
La mesa estaba puesta: una mesa patriarcal de provincia, abundante, limpia, sin flores ni los demás refinamientos elegantes que la civilización va introduciendo. Y al acercarse a ella, el embarazo de Gonzalo había desaparecido. Parecía que ayer había cenado allí también. Una ráfaga de alegría sopló sobre todos. Cambiáronse palabras y risas. Gonzalo abrazaba a Pablito y le preguntaba por sus caballos. Doña Paula arreglaba la distribución de los cubiertos. Venturita, sentada ya, se atracaba de aceitunas, tirando los huesos a su hermana y haciéndole guiños provocativos, mientras ésta, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, se llevaba el dedo a los labios pidiéndole discreción. Don Rosendo había ido a ponerse la bata y el gorro, sin los cuales le habría hecho daño la cena. Su esposa invitó al joven forastero a sentarse en el puesto vecino al de Cecilia. Pero ésta se había pasado al otro extremo de la mesa, y allí se disponía a sentarse.
—¿Qué haces, chica? ¿Por qué no vienes a tu sitio?—le preguntó doña Paula con sorpresa.
La joven se levantó sin contestar, ruborizada, y vino a sentarse al lado de su novio.
La clásica sopa de manteca con huevos humeaba ya en el centro de la mesa.
—Mira, haz plato a Gonzalo... Comienza ya a servirle—le dijo después sonriendo bondadosamente, como mujer que profesaba ideas semejantes a las expresadas por San Pablo en su célebre epístola.
Cecilia se apresuró a obedecer, colmando el plato de su futuro. Este poseía ordinariamente un apetito excelente, apropiado a su grande humanidad. Ahora, sobreexcitado por el aire del mar y algunas horas de ayuno, era voraz. Comió sin dejar migaja, sin cortedad alguna, cuanto le ponían delante; y eso que Cecilia, como podrá suponerse, no tenía la mano corta en servirle. Cuando empezaba a comer, Gonzalo perdía la vergüenza. La necesidad apremiante de su organismo giganteo se imponía. En cambio, Cecilia apenas si tocaba en los manjares. Viendo en su plato dos pedacitos de jamón del tamaño de dos avellanas, preguntóle el joven:
—¿Para quién hace usted ese plato, para el loro?
—No; es para mí.
—¿Y no tiene usted miedo que se le indigeste?
Era la primera chanza que se autorizaba con su futura. Esta contestó sonriendo:
—Nunca como más.
Doña Paula acercó la boca al oído de Venturita, y le dijo:
—¿No reparas con qué ceremonia se tratan?
Venturita se lo dijo al oído a Pablo, y éste a su padre. Todos cuatro soltaron a reir, mirando a los novios, mientras éstos, confusos, preguntaban con la vista la razón de aquella súbita alegría.
—Mamá, ¿quieres que les diga de qué nos reímos?
—Díselo.
—Pues bien, señores, pensamos todos que podrían ustedes ir apeándose el tratamiento.
Los futuros esposos bajaron la cabeza sonriendo.
La alegría de los comensales se expresaba ruidosamente, se charlaba, se bromeaba. Pablito asaba a preguntas a su próximo cuñado, acerca de las carreras de caballos, skating-ring, y otros asuntos más o menos transcendentales, relacionados con el sport. Sólo el gozo de Cecilia era concentrado y silencioso. Advertíase en las mejillas teñidas de vivo carmín. De vez en cuando ponía el dorso de la mano sobre ellas para enfriarlas, aunque sin lograrlo. Cuando creía que no la miraban, pasaba largos ratos con los ojos fijos en su novio. Aquel bravo engullir, incesante, signo de vida y de fuerza, la sorprendía y la cautivaba a un mismo tiempo. Contemplábale arrobada, adorando en él al símbolo del poder masculino. Estas largas miradas extáticas no se le escapaban a Venturita, quien hacía muecas a Pablo o a su madre, para que las observasen. Gonzalo pagaba las atenciones de su novia con un «muchas gracias» rápido, sin volver el rostro hacia ella por temor de ruborizarse. Al levantarlo para contestar a Pablo, sus ojos tropezaban siempre con los de Venturita, cuya mirada risueña, y maliciosa le turbaba momentáneamente.
Levantáronse al fin de la mesa y se diseminaron. Don Rosendo y Ventura desaparecieron. Pablo, después de charlar algunos instantes, concluyó por irse también. Quedaron solamente en el comedor doña Paula y los novios. Y todos tres fueron a sentarse en un rincón de la estancia en sillas bajas. Al poco rato no se oía más que un cuchicheo discreto, como si estuviesen confesando. Unidas las tres sillas, adelantando los cuerpos hasta tocarse casi las cabezas, comenzaron a charlar animadamente. Doña Paula abordó al instante la magna cuestión.
—Estamos a veintiocho de abril... De aquí al primero de septiembre no hay más que cuatro meses—dijo, echándoles una larga mirada entre risueña y enternecida.
Si fuese posible que Cecilia se pusiese más colorada, se hubiera puesto. El rostro de Gonzalo se contrajo con una sonrisa sin expresión, y bajó los ojos.
Después de haberlos mirado otro rato, gozándose en su confusión, siguió doña Paula:
—Es necesario ir pensando en el equipo de ropa...
—¡Mamá, por Dios! Es muy pronto—exclamó la joven avergonzada, mientras el corazón quería salírsele del pecho.
—No es pronto, Cecilia. Tú no sabes el tiempo que aquí echan las bordadoras en cualquier cosa. Un mes ha empleado Nieves para bordar dos escudos a la chica de doña Rosario... Y más pesada que ella todavía es Martina...
—Nieves borda muy bien.
—No, como bordar no hay en la villa quien le ponga el pie delante a Martina... Tiene manos de oro.
—A mí me gustan más los bordados de Nieves.
—Pues si quieres que ella te borde la ropa, por mí...—repuso doña Paula mirando a su hija con una condescendencia maliciosa.
—¡No digo eso, mamá!—exclamó ésta toda apurada.—Sólo digo que me gusta más el bordado de Nieves que el de Martina.
Al poco rato ya había consentido en discutir la cuestión de la ropa.
Tratáronla en todos sus aspectos con la gravedad y el cuidado que merecía. A quién se encargarían los juegos de sábanas de batista, a quién los ordinarios, quién haría las camisas, dónde se comprarían los manteles, etc., etc. Todo fué tratado, medido y ponderado. Doña Paula emitía su opinión. Cecilia aparentaba contradecirla, pero en el fondo ¿qué le importaba? Lo que embargaba su alma y hacía palpitar su corazón era aquella proximidad del matrimonio, reconocida expresamente. Así, que su voz salía temblorosa y algunas veces se le anudaba en la garganta sin querer salir. Sus ojos soltaban efluvios de dicha; tenían el brillo suave y misterioso de los luceros en las noches serenas de invierno.
—¡Qué calor!—exclamaba de vez en cuando, y apoyaba las manos en sus mejillas encendidas.
Gonzalo asentía con estúpida sonrisa a cuanto decían, y estiraba a menudo sus desmesuradas piernas que, por la escasa altura de la silla, se le dormían.
Y cuando se concluyó con la ropa blanca, comenzaron con la de color. Y la conversación se enredaba; y Cecilia, sin mirar a su novio le veía; y los ojos de doña Paula, posados alternativamente en uno y en otro, se iban enterneciendo cada vez más; y los alientos se cruzaban. Los hombros de los futuros esposos se tocaban. Aquel suave cuchicheo, la dormida luz de la lámpara que apenas los envolvía, el contacto frecuente con el brazo de su amado, iban hinchendo el seno de Cecilia de una emoción voluptuosa que la desasosegaba. No pudiendo resistirla levantóse dos o tres veces para besar con vehemencia a su madre. A la tercera vez ésta se hizo cargo de lo que aquello significaba, y exclamó mirándola con ojos risueños y compasivos:
—¡Pobrecita! ¡Pobrecita mía!
Cecilia se tapó los suyos con las manos y estuvo así un rato.
—¿Qué tienes?—le dijo al fin doña Paula.
—Nada, nada.
Pero continuó cubriéndose los ojos.
—Vamos, ¿qué tienes, hija mía?
—No tengo nada—contestó destapándose al fin. Su cara sonreía; pero tenía los ojos húmedos.
—Ya sé, ya sé—dijo la señora—¿Quieres el éter? ¿Sientes opresión?
—No siento nada. Estoy muy bien.
La plática se enredó de nuevo. Doña Paula expresó la idea de que Gonzalo se viniese a vivir con ellos. Este se resistió un poco, porque comprendía que esto iba a disgustar a su tío. No obstante, concluyó por ceder a los ruegos de ambas. ¡Era tan natural que no quisieran separarse!
—Pueden ustedes tener independencia. Yo me encargo de ello. Hay una sala grande, la sala amarilla... ya sabes, Cecilia... Tiene una alcoba espaciosa... Sólo falta el despacho para Gonzalo; pero ya he pensado en eso. Al lado de la sala está el cuarto de la ropa, que aunque da al patio, tiene buena luz. Hoy está hecho un asco; pero haciendo obra en él puede quedar una habitación muy decente... ¿Quiere usted verlo, Gonzalo?
El joven manifestó que no había necesidad; que pasaba por todo lo que ella dijese; que ya lo vería... Sin embargo, la señora insistió y tomando una palmatoria los guió al otro extremo de la casa.
—Esta es la sala... Grande, ¿no es verdad? Dos balcones... La alcoba. Caben muy bien dos camas... cuanto más una—añadió mirando a su hija, que se hizo la distraída cerrando un balcón.—Vamos ahora a ver el cuarto de la plancha.
Y salieron de la sala, y salvando un corredor y dando una vuelta, entraron en otro cuarto lleno de armarios y otros trastos.
—No se asuste usted por la distancia. Este cuarto está pegado a la sala. No hay más que abrir una puerta de comunicación.
Gonzalo se inclinó hacia su novia y le dijo por lo bajo:
—¿Por qué no me tratará mamá de tú, como tu papá? Díselo de mi parte... yo no me atrevo.
Cecilia entonces se acercó al oído de su madre y murmuró con voz apagada, llena de vergüenza:
—Gonzalo se alegraría de que le tratases de tú.
—¿Qué dices, niña?—preguntó doña Paula, poniendo la mano en la oreja.
Cecilia levantó un poquito la voz, haciendo un terrible esfuerzo.
—Dice Gonzalo que por qué no le tratas de tú como papá.
—Ah... me alegro que haya salido de él. No me atrevía... Bueno, pues en cuanto se abra una puerta aquí, en esta pared, ya puedes pasar de la sala al despacho sin cruzar el pasillo... ¿Te gusta la habitación? ¿Es bastante grande?
—Demasiado. Mis negocios, por ahora, no exigen tanto.
A Cecilia le retozaba en el cuerpo una pregunta. Estaba inquieta. Varias veces estuvo por tomar la palabra, pero el temor la retenía. Allá, al fin, en una pausa larga, se aventuró a decir:
—Falta una cosa, mamá.
—¿Qué falta?
La joven se detuvo un instante, como para tomar arranque, y dijo al fin con voz temblorosa:
—Falta un cuarto para arreglarse Gonzalo.
—Es verdad; no me había hecho cargo... ¿Dónde tendría yo la cabeza? Pues ahora no encuentro sitio aquí cerca... Aguarda un poco... aguarda... Podríamos bajar la despensa al sótano y quedaba un cuartito, que bien arreglado, acaso serviría... Lo que hay es que no comunica con estas habitaciones. Tendrías que cruzar el pasillo.
—¡Qué importa eso!
Fueron de nuevo al comedor y se sentaron en el mismo rincón. Poco después de hacerlo apareció Venturita con un peinador blanco que dejaba ver enteramente la garganta de alabastro y una parte de su hermoso seno virginal. Traía sueltos por la espalda los cabellos, y calzaba unos lindos pantuflos bordados. Venía a despedirse para ir a la cama. Acercóse a su madre y la dió un beso en la mejilla, haciendo, mientras tanto, muecas maliciosas a su hermana, que Gonzalo no podía ver.
—Vaya, buenas noches—dijo alargando a éste la mano.
—Buenas noches—repuso él mirándola extático, con cierta especie de embelesamiento que no pasó inadvertido para la niña.
Iba a retirarse, pero un sentimiento de coquetería la hizo volver desde la puerta y preguntar a Cecilia:
—¿Dónde has colocado el calzador? He tenido que venir con chinelas por no hallarlo...
Y al mismo tiempo mostró su lindo pie.
—Pues allá está, en el cajón de la mesa de noche.
—¡Si supierais qué sueño tengo!—dijo avanzando más y colocando una mano sobre la cabeza de su hermana.—¿Sabéis con qué se quita esto?—añadió sonriendo.
Gonzalo la examinaba con atención. Era realmente una criatura perfecta. Cuanto más de cerca se la observase, más se admiraban las singulares partes de que estaba, dotada. La epidermis era suave y brillante como el raso, de un color rosa desvanecido; la boca húmeda y fresca, de labios rojos un tanto grandes que descubrían al abrirse dos filas de dientes menudos e iguales; los cabellos dorados, sedosos, abundantes. Su única imperfección consistía en la estatura. Si tuviera la de su madre nadie se atrevería a ponerle un reparo, exceptuando, por supuesto, sus amigas.
Notando que la examinaban, no acababa de marcharse. Daba vueltas en redondo para que se la viese bien por todas partes, adoptaba posiciones caprichosas, afectadas, dirigía preguntas impertinentes a su hermana, reía sin motivo, la cubría de besos y la sobaba sin consideración.
—Déjame, Ventura. ¡Qué retozona estás hoy!—exclamaba aquélla con su franca sonrisa bondadosa, procurando desasirse.
—Vaya, vaya, a la cama—decía doña Paula.
—Voy.
Pero en lugar de irse se abrazaba de nuevo a Cecilia; la hacía cosquillas aprovechando cualquier movimiento para decirla al oído:
—¡Cómo estás gozando, picarona! No le eches esos ojazos, mujer, que le vas a aturdir.—Adiós, adiós, señores—concluyó por decir en voz alta...—Y dejar algo para mañana, ¿eh?
—¡Qué tonta!—exclamó Cecilia ruborizándose.
Doña Paula y Gonzalo sonrieron. Este dijo en voz baja:
—¡Qué pelo tan hermoso!
Ventura lo oyó, y dijo sacudiéndolo:
—Es postizo.
Todos se echaron a reir.
—¿No lo cree usted?—preguntó con seriedad y acercándose.—Tire usted. Verá cómo se le queda en la mano.
El joven no se atrevió, y continuó sonriendo.
—Tire usted, tire usted—insistió ella volviendo la espalda y metiéndole el pelo por la cara.
Gonzalo llevó la mano a él, pero no hizo más que acariciarlo.
—¿Qué, no se le ha quedado? Es que está muy bien sujeto.
Y salió corriendo de la estancia.
Un rato todavía duró el cuchicheo secreto. Se tocaron algunos puntos de la vida futura. Cecilia escuchaba a su madre disertar sobre lo que debían hacer una vez casados, sintiendo un cosquilleo en el alma que apenas era poderosa a ocultar. Le había cogido una mano y se la apretaba y acariciaba con intermitencias nerviosas. De vez en cuando la llevaba a los labios y se la besaba con fuerza. Doña Paula la miraba con enternecimiento y sonreía gozándose en la felicidad que inundaba el corazón de su hija.
El reloj del comedor vibró, dando las doce y media. Gonzalo levantóse apresuradamente.
—¡Oh, qué tarde! ¿Qué dirá don Rosendo?
—Nunca se acuesta antes de esta hora—repuso Cecilia.
—Sí; pero ya sabes que emplea mucho tiempo en cerrar las puertas—replicó doña Paula.
Cecilia calló. Gonzalo les dió la mano con efusión, prometiendo volver al día siguiente. Después pasó al despacho del señor de Belinchón para despedirse.
La madre y la hija siguieron charlando en el mismo rincón sobre el mismo tema, recibiendo la primera un sinnúmero de abrazos y besos apretadísimos.
—Esto no es para mí—decía con cierta expresión entre alegre y melancólica.
—Sí, mamá, sí—replicaba la joven abrazándola con más fuerza.